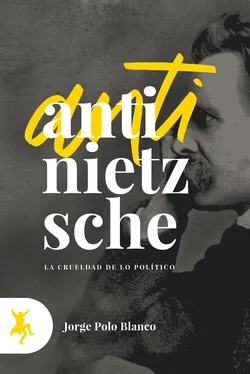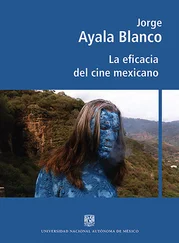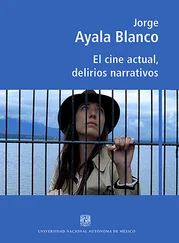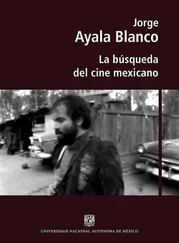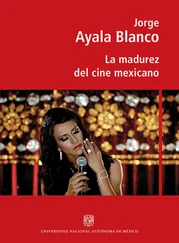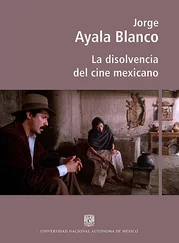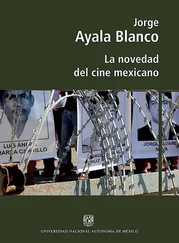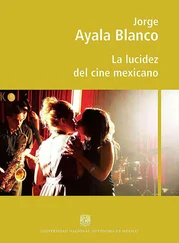En El Estado griego advierte de la ineludible necesidad de un Estado poderoso, rígidamente piramidal, que discipline las energías sociales con su grillete de hierro (Esparta es el modelo); solo así podrá emerger la bella flor del genio10. Esta misma idea aparece expresada muy nítidamente en otros fragmentos póstumos de la misma época11. El platonismo político de Nietzsche es palpable; es más, asume y radicaliza el modelo de la República. Muchas son las invectivas antiplatónicas que podemos hallar en sus libros. Pero tengamos cuidado con esto y consideremos que siempre latió en él una curiosa ambivalencia con respecto al filósofo griego, hasta el punto de que llegó a considerar que había un Platón infectado de socratismo y otro Platón liberado de dicha infección. ¿Qué hubiera podido llegar a ser Platón, de no haber sucumbido al encantamiento de Sócrates? Nietzsche sentía verdadera fascinación por la organización estatal dibujada en la República: su rígida estratificación, su orden piramidal y su modelo pedagógico elitista y eugenésico. Que el genio no figurase en la cúspide de dicho modelo político (es más, que los artistas pudieran llegar a ser expulsados) no era más que un elemento procedente del socratismo que Platón admitió a regañadientes, y no sin luchar consigo mismo12.
La masa, que ha de estar ocupada en labores productivas y reproductivas, solo es depositaria de la obligación de servir a dichas élites. Es más, lo que Nietzsche sugiere en repetidas ocasiones es que resulta perentoria una declaración de guerra de los «hombres superiores» a la masa, puesto que los mediocres se coaligan. La visión trágica del mundo se tiene que traducir, por lo tanto, en un orden social marcadamente elitista; un orden que aparecerá como antagónico de todas las instituciones políticas propias de la «civilización socrática»: democracia, sufragio universal, igualdad ante la ley, derechos del trabajador o instrucción pública. Todos estos elementos, que de forma genérica podríamos identificar con el programa político-cultural de la Ilustración, fueron detestados por Nietzsche hasta el fin de sus días13. Es el mismo Nietzsche, enfaticémoslo, el que establece —no sin razón— una íntima afinidad entre todos esos elementos y el «socratismo». También la «emancipación de la mujer», obviamente, merecía su desprecio. Una vez le dijo a su hermana, por carta, que todos los que participan del entusiasmo por la emancipación de las mujeres han caído en la cuenta de que él es su bestia negra14. El aforismo 232 de Más allá del bien y del mal resulta especialmente misógino. Que las mujeres quieran ahora ilustrarse y acceder a la ciencia, advierte, no es más que otro de los terribles síntomas del afeamiento general de Europa. Es de muy mal gusto que ellas —seres superficiales, vanidosos y enemigos de la verdad— profieran tales exigencias15. Hay que leer, de igual modo, esos enervantes párrafos en los que Nietzsche clamaba contra la institución del «matrimonio moderno» y contra la unión matrimonial «por amor». ¡Semejante cosa era una ignominia, un despropósito mayúsculo! El matrimonio premoderno albergaba un «centro de gravedad», a saber, «la responsabilidad jurídica única del varón»; aquella forma de matrimonio, lamentablemente desaparecida en las sociedades modernas, se fundamentaba en una lógica profunda: el «instinto de propiedad», es decir, mujer e hijos como propiedades del varón. En ese modelo familiar sí se plasmaba un saludable instinto de dominación16. Tomen nota las feministas nietzscheanas.
La unificación de Alemania en 1871, que en un principio representó para Nietzsche un horizonte ilusionante, no cristalizó en lo que a su juicio hubiese sido deseable porque rápidamente sucumbió a la pérfida «influencia francesa». El segundo Reich no cumple con las expectativas de una revivificación de la Kultur, puesto que, inmediatamente, se lanza por la misma senda que vienen recorriendo todos los países del Occidente «civilizado»: instituciones de cuño liberal, desarrollo económico e industrial, filosofía utilitarista, ciertos niveles de bienestar social otorgados por la protección estatal… El desesperante resultado será, en definitiva, que el «espíritu alemán» permanecerá enajenado y extraviado. La nueva Alemania se estaba convirtiendo en otra nación «burguesa», en una más, siendo así que las auténticas «profundidades de su ser» quedarían olvidadas y pisoteadas. De lo que Nietzsche se estaba lamentando, en definitiva, es de la pérdida de un hecho diferencial. En efecto, la cultura alemana era interpretada por él, en esta época, desde un prisma particularista y excluyente; en las profundidades del «espíritu alemán» latían un magma y una fuerza que lo diferenciaban esencialmente de las otras naciones europeas, sumidas todas ellas en una secular decadencia propiciada por el milenario socratismo. Más adelante veremos que, en sus coordenadas filosófico-políticas, Ilustración, democracia y socialismo no eran sino una suerte de «socratismo moderno». Porque en esta época de juventud es Sócrates el archienemigo a combatir; Cristo se sumará después. En cualquier caso, Nietzsche se siente muy defraudado con el segundo Reich, pues, si había un pueblo en la decadente Europa capaz de recuperar o restaurar el espíritu de una cultura trágico-dionisíaca, ese era el pueblo alemán.
En El nacimiento de la tragedia proclamaba, en efecto, la perentoria necesidad de alentar el renacimiento de una nueva edad trágica, pues solo así podría el «espíritu alemán» retornar a sí mismo. Este espíritu, mediante tal reverdecer de la sabiduría dionisíaca, podría regresar a las «fuentes primordiales de su ser» después de haber quedado desnaturalizado por el influjo nocivo de fuerzas infiltradas desde «fuera». Lo alemán, durante demasiado tiempo siervo de la «civilización latina», podría recuperar al fin su potencia originaria17. Ahí estaba Wagner, como ejemplo paradigmático de tan terrible «rejuvenecimiento». Otros «educadores trágicos» del pueblo alemán serían imprescindibles para promover una comunidad cultural capaz de vehicular el genuino espíritu germánico. Sin embargo, la deriva política de Alemania no permitió el surgimiento pletórico de esa potencia trágica. La Kultur, que encarnaba la autoconciencia profunda del pueblo alemán, estaba siendo traicionada. Porque el auténtico y genuino espíritu de lo alemán nunca podría ser «moderno»; la «democratización» advenida con la Revolución francesa siempre sería una intrusa en territorio germano, algo postizo. Y si la Alemania de Bismarck resultaba finalmente «democratizada», «aburguesada» y «modernizada», como de hecho estaba ocurriendo, solo lo sería mediante una torsión violenta de su ser profundo, mediante un envenenamiento de su hálito espiritual con sustancias narcóticas y deletéreas inyectadas desde geografías foráneas. Al final de su vida, estas actitudes germanófilas fueron mitigándose e incluso diluyéndose; es más, recayó en algunas ocasiones en una verdadera germanofobia. De hecho, en sus últimos años valoró más bien lo meridional; e incluso acarició la idea de viajar a Túnez18. Reivindicó el soleado Sur frente a las plomizas brumas del Norte; en un sentido literal, climatológico, pero también en un sentido espiritual y cultural. Recuérdense, si no, los dos primeros parágrafos de El caso Wagner, donde observamos cómo se despide del «húmedo» Norte —esto es, de Richard Wagner— para zambullirse en la cálida sensualidad y en la serenidad meridional de Bizet19.
La Modernidad, para Nietzsche, no es la inauguración de un tiempo inédito; la Modernidad es, más bien, un punto de llegada, la culminación decadente de un largo devenir; es crepúsculo, más que aurora. Porque el devenir de Europa ha venido determinado y definido por una lucha sempiterna entre la «consideración teórica» y la «consideración trágica» del mundo. Sócrates, y todo lo que él representaba, logró una primera victoria de la «consciencia moral», que retumba hasta hoy. Todos los «instintos» del arte trágico fueron derrotados, reprimidos con dureza, y aquella Ilustración ateniense fue el aldabonazo inicial de un racionalismo que fue replicándose y ampliándose durante siglos20. La Ilustración moderna no es más que un eco tardío de aquella otra, acaecida en la Grecia clásica. Lo dionisíaco ha venido padeciendo, desde entonces, los gélidos rigores de esa apisonadora cultural denominada «socratismo». La «pulsión de verdad» se tornó omnipotente porque ya se presuponía que la razón humana podía conocerlo y dominarlo todo. Ciencia y técnica ocuparon la reluciente cúspide. El «hombre teórico», con su impecable optimismo cognoscitivo, se sintió poderoso. La totalidad de lo real era un lugar que, potencialmente, no guardaba secretos u oscuridades; la racionalidad humana podría iluminar todos los ángulos del ser. Los instintos artísticos quedaron, así, domesticados; el arte se tornó «lógico», apacible y pedagógico.
Читать дальше