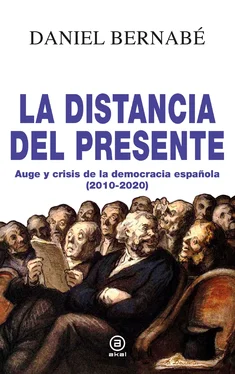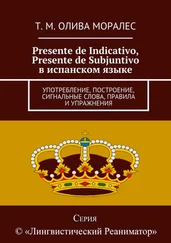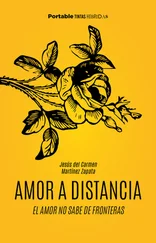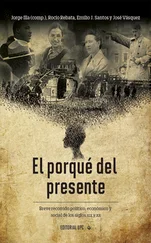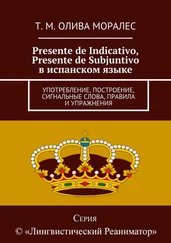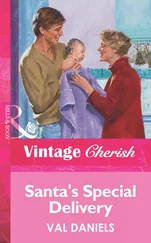Mientras que Zapatero trataba de demostrar fortaleza en el corazón de Europa, ese mismo martes la prensa internacional salía al contraataque funcionando como el altavoz de los dueños del sistema económico. El New York Times concluía que «España corre el riesgo de caer en la misma trampa que Grecia a menos que tome medidas más contundentes. Podría verse incapaz de recaudar dinero en los mercados privados a tasas de interés aceptables» [4], «Los inversores están ahora más preocupados por Portugal y España, que deben realizar emisiones de deuda en los próximos meses, estos dos países no tienen plan de rescate» [5], analizaba el Financial Times, mientras que el Wall Street Journal sentenciaba que, aunque Grecia ya tuviera su rescate, «eso no ha valido para levantar la sensación de tristeza inminente sobre lo que le espera a Europa […] el euro será una moneda muerta en diez o quince años» [6]. Tres periódicos que concluían, analizaban y sentenciaban, o más bien que estaban construyendo una profecía autocumplida que valdría para poner de rodillas a España en cuestión de días.
El miércoles 5 de mayo Zapatero y Rajoy se reúnen en La Moncloa por primera vez después de las elecciones de 2008, un tiempo excesivamente largo para un presidente y un jefe de la oposición que habían visto ensombrecida su relación por la política de tierra quemada que Rajoy había impuesto en asuntos como Cataluña, más preocupado por mantenerse como primer mandatario del PP, frente a la batalla interna planteada por Esperanza Aguirre, que por la estabilidad futura del país.
En el encuentro, de dos horas y cuarto de duración, se trató la fusión de las cajas de ahorros. «Hemos acordado sumar los esfuerzos políticos e institucionales de tal manera que el 30 de junio podamos tener el mapa de reestructuración definitiva de las cajas de ahorros para garantizar y mantener la solvencia y la eficiencia de nuestro sistema financiero» [7], explicó el presidente. Ambos mandatarios deseaban, tenían la necesidad, de mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores, en lo que parecía una escenificación de una relativa unidad en un escenario que ya se anticipaba tormentoso.
Sin embargo, Zapatero aún se resistía a dar su brazo a torcer y defendía su política de estímulos a la economía: «No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación» [8]. Nuestra prensa económica de derechas –disculpen el oxímoron– se situaba en la misma trinchera de los especuladores que habían puesto sus ojos en el país, opinando que daba «la sensación de que el presidente sigue encastillado en su miope visión de la realidad, continúa siendo rehén de sus prejuicios ideológicos y de su subordinación a los sindicatos, y se reafirma en su convencimiento de que se puede superar la crisis sin adoptar decisiones impopulares porque tarde o temprano vendrá el maná de la recuperación internacional y nos sacará del hoyo sin mayores complicaciones» [9]. Los sacerdotes mayas ya estaban en la cúspide de la pirámide, cuchillo ceremonial en mano, esperando ansiosos la sangre de nuestros sacrificios.
El 6 de mayo la prima de riesgo, la diferencia frente al bono alemán considerado referencia estable, se situaba en 149 puntos. El Fondo Monetario Internacional advierte el día anterior a España, Irlanda y Portugal que apliquen rápidamente sus programas de ajuste. Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo –BCE– intenta cavar un cortafuegos declarando, en la presentación de un informe sobre la reunión de la entidad en Lisboa, que «el caso griego no puede ser extensible a otros países […] todos los países tienen que hacer todo lo que se les ha pedido y seguir un rumbo que les pueda llevar a la estabilidad a medio plazo» [10]. Sin embargo, Trichet, ante las preguntas de los periodistas sobre si el BCE se dispone a comprar deuda soberana, responde hasta cuatro veces que no, «simplemente repetiré que no discutimos el asunto y no tengo nada más que decir» [11]. Estas declaraciones complican aún más la situación, ya que dejan a los pies de los caballos al sur de Europa sobre el que los especuladores han puesto sus garras.
El diario El País, haciendo un repaso de la semana clave del 3 al 9 de mayo, cita a un colaborador del presidente Zapatero, sin ponerle nombre, en unas líneas más que descriptivas:
Fue una semana negra que nos sorprendió a todos. Desde el lunes sufrimos los ataques consistentes de los mercados financieros, y el miércoles, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, acabó de hundirnos con unas declaraciones contrarias a la compra de títulos de deuda pública que generó mucha inquietud. La Bolsa reaccionó muy mal. Nosotros teníamos previsto hacer un ajuste duro en 2011 con un presupuesto muy complicado para rebajar dos puntos del déficit. Pensábamos anunciarlo en junio con motivo de la aprobación del techo del gasto presupuestario, pero los acontecimientos nos atropellaron [12].
El atropello, a España y a toda la zona Euro, acaba de concretarse a finales de semana, el jueves 6 y el viernes 7, cuando los mercados financieros, a pesar de los elevados intereses que presentan los bonos, dejan de comprar deuda pública española. Al final el Gobierno se ve obligado a pedir ayuda a los bancos españoles para colocar algo más de dos mil millones de euros, en una prueba de fuego que demuestra que, aunque la rebaja de confianza de Standard & Poor’s en nuestros bonos era de riesgo bajo, los especuladores estaban tirando con fuego de artillería pesada sobre la capacidad de financiación española.
Los Estados tienen varias maneras de financiarse. Hasta los años ochenta, la política fiscal –los impuestos– había sido una de las vías principales, junto con el control sobre el precio de su moneda por parte de sus bancos centrales. En momentos de crisis se subía la presión fiscal para obtener más ingresos y se devaluaba la moneda para hacer los productos nacionales más competitivos. Mas en 2010 España ya carecía de moneda nacional, la peseta, al haberla sustituido por el euro, bajo el control del Banco Central Europeo, que se autogobierna al margen de los Ejecutivos nacionales integrantes de la UE. Habría de utilizarse, pues, otra manera de financiarse: la emisión de deuda pública o soberana.
La deuda pública consiste en una operación donde tal Estado emite unos bonos que son comprados, bien por particulares, bien por instituciones bancarias. Es decir, que se emite un documento por un valor que teóricamente es recuperable en una serie de meses o de años. Realmente esta deuda nunca se acaba de hacer efectiva, sino que se le adjudican unos intereses que son los que la hacen atractiva para el comprador, ya que los va cobrando periódicamente. En tiempos de estabilidad, la deuda pública era un modo seguro de obtener unos intereses limitados pero estables por parte de los compradores y una forma secundaria que el Estado tenía de financiarse.
Sin embargo, a raíz de las continuas rebajas fiscales exigidas por organismos como el FMI o el BCE, unidas a un adelgazamiento del sector industrial que la UE impuso especialmente a los países de la periferia europea, los Estados tomaron como fuente principal de financiación la emisión de bonos de deuda soberana. En 2010 la deuda española era el equivalente al 60,5 por 100 del Producto Interior Bruto, en 2018 se elevaba a un 97,6 por 100, es decir, que todo lo que produce la economía española en un año es ya igual a la deuda que el Estado ha emitido mediante la puesta en el mercado de sus bonos.
La deuda emitida se supone un valor confiable, ya que la está respaldando un Estado, pero, aun así, las agencias de calificación de riesgo, empresas privadas norteamericanas casi en su totalidad, adjudican una nota de confianza a esta deuda. Si esa nota cae, los intereses que el Estado tiene que pagar por esa deuda suben, lo que equivale a decir que indirectamente el Estado tiene menos capacidad de financiarse, ya que por el dinero que obtiene se ve obligado a devolver una mayor cantidad al vencimiento de los intereses. Esos intereses se miden mediante la temible prima de riesgo, el grado de inseguridad de que tal Estado no pueda devolver esos intereses.
Читать дальше