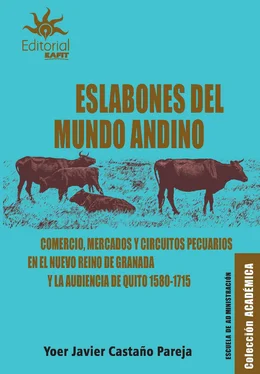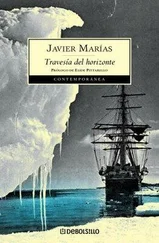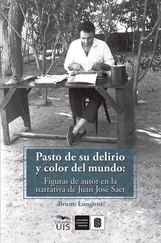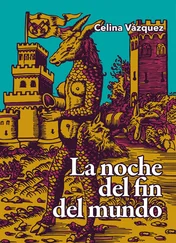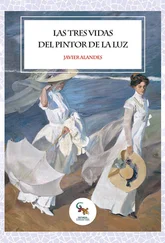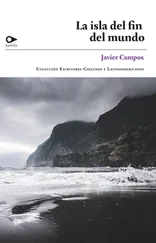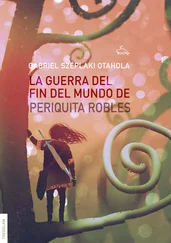En este estudio también se usaron críticamente las fuentes publicadas o impresas. Entre ellas fueron de especial relevancia las relaciones geográficas de los siglos XVI y XVII que describían las Audiencias de Quito, Santafé y la gobernación de Popayán. También se consultaron las que provenían del virreinato del Perú (recopiladas por Marcos Jiménez de la Espada), pues no hay que olvidar que una enorme porción de los Andes septentrionales estuvieron incluidos dentro de su jurisdicción. Y es que para el historiador que se adentra en aquellos períodos tan tempranos es necesario comprender muy bien las divisiones administrativas y eclesiásticas de aquel entonces (con todo su entramado de yuxtaposiciones) pues esta es una herramienta de imprescindible ayuda en la fase heurística de la investigación, ya que posibilita realizar la búsqueda de fuentes con rigor, eficiencia y ahorro de tiempo. Tales relaciones geográficas son documentos de gran valor informativo (no solo para los historiadores sino también para los estudiosos de otras disciplinas), pues proporcionan datos y ofrecen pistas sobre la demografía, cultura material, recursos naturales y articulaciones económicas de las áreas que se seleccionaron como objeto de estudio. Así mismo, este tipo documental muchas veces dio cuenta de las transformaciones del espacio y el aprovechamiento del ecosistema efectuados por los hombres de aquellos tiempos pretéritos.
Estado de investigación
Simultáneamente, este escrito se apoyó en ciertos textos que hacen parte tanto de la historiografía colombiana como de la ecuatoriana. De la primera se aprovechó alguna información fragmentaria ofrecida en algunos libros y publicaciones periódicas que abordan tangencialmente la actividad pecuaria. De este sector económico durante el período colonial hay algunos apuntes en obras que se han concentrado en el estudio de la actividad minera, 18algunas haciendas coloniales, 19las empresas agropecuarias de los jesuitas, 20los modos de alimentación y prácticas de consumo de algunas poblaciones, 21el funcionamiento del sistema de abasto santafereño, 22la producción agropecuaria de los valles del Magdalena y del Cauca, 23la historia socioeconómica de los llanos orientales 24y recientemente algunas visiones panorámicas del devenir de la ganadería en Colombia desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días. 25Casi todas ellas se han concentrado en el siglo XVIII (en particular en su segunda mitad), y muy pocas se remiten a períodos más tempranos. En general, cualquier referencia a la centuria decimoséptima casi siempre está ausente. Asimismo, la mayor parte de estos textos se circunscribe a ciertas regiones o jurisdicciones y otra porción mucho menor se limita a los márgenes del actual territorio nacional. En general, gran parte de este material bibliográfico se consultó (junto con otros textos provenientes de otros espacios del mundo iberoamericano y de la América Anglosajona) en la biblioteca Daniel Cosío Villegas (El Colegio de México), la Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá, Colombia), la Biblioteca Nacional de Colombia (Bogotá), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla, España), el Instituto Iberoamericano (Berlín, Alemania), entre otras.
A grandes rasgos, pudimos constatar que, a pesar de la existencia de esta información bibliográfica tan dispar, no hay trabajos serios y visiones holísticas de historia sobre la ganadería en la conquista y la colonia, y que aún siguen siendo muy exiguas las obras que abordan el estudio del abasto y aprovisionamiento de las villas y ciudades neogranadinas. En otras palabras, no existe una visión sistemática del conjunto de la economía agrícola y pecuaria en el Nuevo Reino de Granada durante los siglos XVII y XVIII (en su estructura y funcionamiento) producto de la investigación detallada de los archivos. Tampoco han sido utilizadas apropiadamente las fuentes manuscritas para la reconstrucción del mundo agropecuario del período colonial, y por ello no hay trabajos sobre las alteraciones medioambientales generadas por la introducción de la actividad ganadera en aquellos ecosistemas, no existen estudios sobre las plagas de langosta y la epizootias que diezmaron el hato vacuno en aquellos años y están apenas en pañales los análisis sobre las sequías y alteraciones meteorológicas que afectaron a tal sector productivo en determinados territorios. Igualmente, sobre algunas industrias de transformación de materias primas pecuarias hay tan solo unos tímidos atisbos, son exiguos los trabajos que se concentran en el impacto de la cría de cabras y chivatos en la economía de los pueblos de indios del altiplano muisca y en cuanto a análisis sobre los diezmos (y su importante rol en la evaluación de la producción agropecuaria) solo hay una vieja tesis doctoral norteamericana limitada a la segunda mitad del siglo XVIII. 26
Fuera de ello, la historiografía colombiana insiste en aferrarse a dos paradigmas que continúan limitando el análisis histórico de estas economías precapitalistas. El primero es la anacrónica imposición de las divisiones nacionales en muchos de los estudios de historia económica colonial y en otros casos la estricta delimitación de las investigaciones a las anteriores jurisdicciones administrativas o a solo un fragmento de estas. Pareciera como si se temiera vincular estos territorios con los espacios vecinos, establecer estudios comparativos con otras áreas del espacio iberoamericano y abandonar la comodidad (y dispendio en recursos financieros) que implica llevar a cabo estudios circunscritos a más vastas escalas. Esto ha provocado la invisibilización de las sinergias materiales (y de otra índole) que estableció el Nuevo Reino de Granada con el resto del conjunto de las Indias Occidentales y tal ensimismamiento ha impedido la clara percepción de las particularidades, similitudes y contrastes de esta área en el marco del orbe indiano.
El segundo es la marcada tendencia a caracterizar (sin suficientes indicios) la economía de aquel segmento de los Andes septentrionales como fragmentada internamente en espacios aislados unos de otros, que al modo de islotes o archipiélagos estaban sumidos exclusivamente en mezquinas prácticas autárquicas o de simple autosubsistencia y que, por ende, carecían casi completamente de cualquier contacto entre sí. Tras esta percepción subyace no solo un peligroso determinismo geográfico sino también una serie de maniqueas generalizaciones que han menospreciado ciertos renglones productivos que –como el comercio de ganados– establecieron redes internas que vinculaban a muy heterogéneas áreas geográficas, permitieron a sus agentes articularse con otros circuitos materiales (algunos de ellos de dimensiones interprovinciales e intercoloniales) y brindaron a los individuos alicientes para superar las barreras geomorfológicas que los condenaban al encierro. Así mismo, este lugar común (que en parte se ha transformado en un estorbo cognitivo) ha subestimado tanto la capacidad de aquellos hombres para sobreponerse a los condicionamientos del medio físico como la extraordinaria movilidad de los seres humanos y de las mercancías a lo largo y ancho del espacio del mundo andino. Por todo esto, hoy en día es necesario confrontar, refutar y transgredir este mito fundacional (reproducido a lo largo de varias generaciones) que ha imposibilitado comprender los múltiples matices y claroscuros de la economía colonial neogranadina. Salvo por unas cuantas alusiones y por ciertas investigaciones que recientemente han incursionado en el análisis de la vinculación de Cartagena de Indias con el espacio histórico caribeño, 27en general la historiografía colombiana carece de obras académicas que relacionen el espacio neogranadino con otros ámbitos de la monarquía hispánica, especialmente con el dinámico mundo andino meridional, esto es, con la Audiencia de Quito y el virreinato del Perú.
Читать дальше