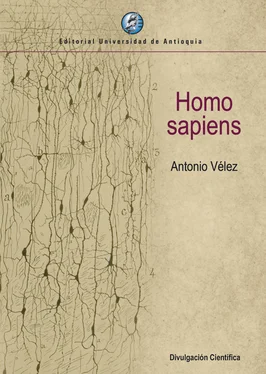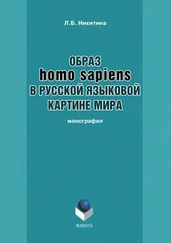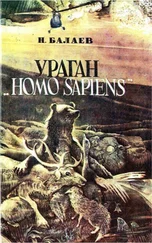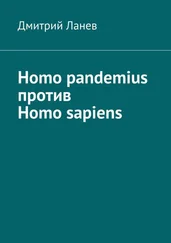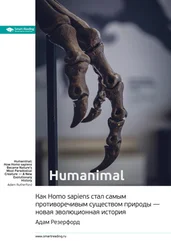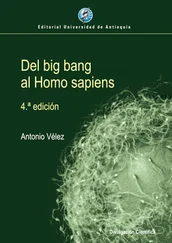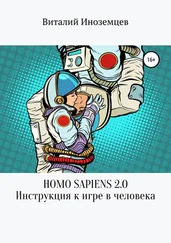De acuerdo con los defensores del “modelo social estándar”, todo el contenido de la mente humana se deriva u origina afuera, en el ambiente, en el mundo social. Se aprende con los mismos mecanismos que usamos para adquirir el lenguaje, para reconocer las expresiones de las emociones o para adquirir ideas acerca de la reciprocidad con los amigos. Esto se debe —dicen los defensores— a que los mecanismos que gobiernan el razonamiento, el aprendizaje y la memoria operan de manera uniforme, de acuerdo con principios inmodificables e independientes de los contenidos. Por eso se los llama “de dominio general”. Tales mecanismos están construidos de tal forma que no tienen características especializadas para procesar las diferentes clases de contenidos. Por eso lo que pensamos y sentimos se deriva del mundo externo, social y físico. El mundo social, dicen, organiza y crea significados en las mentes individuales, pero nuestra arquitectura sicológica humana no posee estructura distintiva que organice el mundo social o lo llene con significados. Se piensa que otras funciones cognitivas, como aprender, razonar o tomar decisiones son llevadas a cabo por circuitos de carácter general, “todo terreno”. Una especie de inteligencia general, facultad hipotética compuesta por circuitos diseñados para razonar, independientes del contenido. La flexibilidad del razonamiento humano, en consecuencia, es la evidencia de que existen de verdad dichos circuitos multiusos.
Un hombre que estuviera determinado completamente por su ambiente de crianza, como tantos pretenden, no sería en realidad un hombre, pues desaparecería completamente su individualidad. Una persona así no podría aportar nada nuevo a la vida del grupo; sería no más que un esclavo de su cultura. La teoría del determinismo cultural o ambiental implica una monótona igualdad entre todos los individuos pertenecientes a una misma cultura; en particular, todos los humanos serían aburridoramente parecidos, y esto no concuerda de ningún modo con lo que observamos en el multifacético mundo que nos rodea. Digamos que el extremo opuesto al ambientalismo, el “nativismo”, también es vicioso. Los nativistas suponen que el comportamiento humano no está esclavizado por las fuerzas del ambiente, sino que el genoma lo determina casi en su totalidad. Se trata de otro error no menos grave. Un hombre controlado totalmente por sus genes sería también un esclavo (esta vez de su genoma).
La enorme variedad de individuos que encontramos en el género humano solo se explica como el producto de dos factores diversificadores: la gran variedad de genomas, multiplicada, y por tanto potenciada, por la no menos enorme variedad de ambientes. Pensar, como los empiristas, que al nacer somos tabula rasa o pizarra vacía es una indebida simplificación que ya no tiene justificación alguna y que, además, es incapaz de explicar el permanente obrar del hombre a contrapelo de lo enseñado. Significa olvidar “que el hombre es un ser con una larga historia natural y una corta historia cultural”, según expresión afortunada de Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1986).
El mito del buen salvaje lo han refutado los estudios de las sociedades que aún viven de la caza y la recolección, y las sociedades en general, que demuestran que la violencia y la guerra son universales humanos. Los informes sobre tribus que nunca se han embarcado en una guerra no son más que mentiras de la misma calaña de las leyendas urbanas. Tal vez el número de muertos en tales comunidades no haya pasado de una decena, pero si uno hace cálculos relativos, diez muertos en una banda de menos de cien personas es incomparablemente mayor que los muertos del 11 de septiembre en una ciudad de varios millones de habitantes como Nueva York.
Falacia de la tabula rasa
La tesis de la tabula rasa sostiene que la mente humana llega al mundo vacía de todo contenido, sin estructura especial, lista para ser escrita por las experiencias primeras. Por tanto, su organización es consecuencia del medio ambiente, que obra por medio de la socialización y el aprendizaje. Esta idea es popular entre románticos que sueñan que cualquier rasgo humano se puede alterar con cambios apropiados en los sistemas de crianza y educación. Tal vez algunos de tales rasgos se puedan alterar, pero ¿a qué precio y con qué esfuerzo? A la luz del conocimiento que se tiene del hombre en este milenio, la idea de una mente vacía al nacer suena más anticuada que la teoría del flogisto. Una mente vacía sería infinitamente maleable, por lo que padres y educadores podrían manipularla a su amaño, hecho que nunca se ha comprobado; más aún, muchos niños rebeldes parecen marchar a contracorriente de lo enseñado.
El filósofo Daniel Dennett (1995) se burla de su colega inglés: “La idea de una mente tabula rasa de Locke es tan obsoleta como la pluma de ganso con que la escribió”. Weiner (2001) observa que hasta el mismo Locke sabía que la pizarra no estaba en blanco puro: por lo menos los temperamentos eran para él parcialmente innatos. Así escribía Locke: “Algunos hombres, a causa de la estructura inalterable de su constitución, son valientes; otros, miedosos; otros, seguros de sí mismos; otros, modestos y dóciles”.
La idea de Locke goza de gran popularidad entre las feministas más radicales, aquellas que piensan con el deseo de una perfecta igualdad entre los dos sexos. Para el feminismo militante extremo, las fuerzas del ambiente social son invencibles y a ellas debemos nuestros comportamientos femenino y masculino. Por tanto, “masculino” y “femenino” son dos etiquetas sociales que basta redefinir apropiadamente para que de allí se obtenga la perfecta igualdad sexual. Lo biológico o natural queda excluido de un plumazo. En otros términos, nuestro destino sexual en el mundo es consecuencia simple del rótulo social que nos impongan: masculino o femenino. Hace treinta años esas teorías sonaban bien, pero ahora, después de todas las investigaciones llevadas a cabo por sicólogos, neurólogos, endocrinólogos y biólogos evolucionistas, suenan más que inocentes. Porque estas investigaciones han demostrado, sin la menor duda, que los factores biológicos sí son muy importantes en el momento de hablar de naturaleza humana y sexualidad, pasando por encima de los rótulos que nos impongan.
Para el marxismo, la pizarra vacía era una idea conveniente; de allí que Marx, aunque no creyera literalmente en ella, sí pensara que no se podía hablar de la “naturaleza humana” sin tener en cuenta su interacción siempre cambiante con el medio ambiente social. Y ¿por qué esa rara preferencia por una idea tan vacía? Steven Pinker contesta (2002): “Cualquier afirmación acerca de que la mente tiene una organización innata choca a la gente, no como una hipótesis que puede ser incorrecta, sino como algo que no debe ser siquiera pensado. Como Rousseau, asocian vacío con virtud, más bien que con nada”.
El temor a las terribles consecuencias que pueden surgir al descubrir diferencias innatas en inclinaciones y talentos, ha conducido a muchos intelectuales a insistir que tales diferencias no existen, y aun a que la naturaleza humana no existe, porque, de existir, las diferencias innatas serían posibles. Pero las diferencias de talento en todas las actividades humanas son como las diferencias de peso y estatura: inevitables, y se amplifican hasta tomar valores desmesurados.
La gente está dispuesta a pagar más por oír cantar a Pavarotti que a mí. La única manera para que esto no sucediera sería que el Estado controlara todo de manera milimétrica, o que no existieran talentos naturales, que todos fuésemos al nacer tabula rasa. Si todos, con suficiente estímulo, fuésemos como Richard Feynman o Tiger Woods (Pinker, 2000).
¿Por qué es falsa la concepción de la mente humana como una pizarra vacía? Mirándola con lógica de primaria, según puntualiza Pinker (2002),
Читать дальше