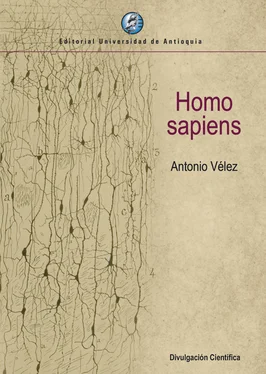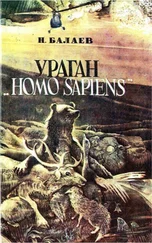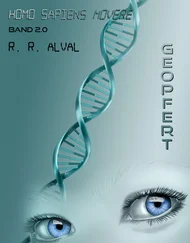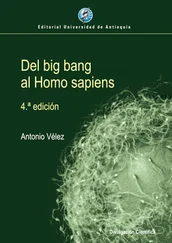Existen costumbres, como las gastronómicas que balancean la dieta, o mandatos, como la prohibición del incesto, que son obviamente adaptativos, sin que los hombres que los establecieron tuvieran clara consciencia de ello. De acuerdo con el principio de transparencia, debemos esperar un poderoso efecto genético en las raíces mismas de estos preceptos o costumbres. Las relaciones sexuales llevan muchos milenios de práctica intensa, pero solo en época muy reciente el hombre ha entendido el mecanismo de la reproducción. La atracción por el sexo no deja transparentar fácilmente sus propósitos profundos relacionados con la supervivencia de los más aptos; tampoco, el desinterés o rechazo por la relación incestuosa deja entrever al primer intento su higiénico papel de evitar taras, ni el menos importante de promover la variabilidad genética.
El lenguaje humano requiere, para su plena aparición y desarrollo, que se establezca una apropiada interacción acústica con el medio circundante; pero requiere, también, que las rutinas cognitivas que facilitan y propician el habla, y las estructuras anatómicas responsables de la parte fonética, ambas diseñadas de acuerdo con instrucciones codificadas en el genoma, estén maduras y correctamente interconectadas. Si se llegara a producir una falla en alguna de tales estructuras, la aparición y el desarrollo de la capacidad lingüística normal quedarían seriamente comprometidos, y lo mismo ocurriría si se impidiera la estimulación acústica o ambiental.
La inteligencia y la personalidad son dos importantes ejemplos de características humanas con fuertes componentes ambientales y genéticos. El niño con síndrome de Down mostrará cierto retraso mental, sin importar demasiado el ambiente cultural en que se levante, y el niño normal que no reciba ninguna estimulación cultural de su entorno también mostrará un retraso similar, como ha sido el caso, posiblemente, de los niños llamados “salvajes”. Son tan importantes en estos casos los dos componentes, que con faltar uno solo la característica sufre deterioro irreversible. El llamado “efecto Flynn”, en honor de su descubridor, James Flynn, se refiere al hecho notable de que el cociente intelectual (ci), mida lo que mida, ha venido aumentando en Estados Unidos cinco puntos por década. Y puesto que la composición genética de la población se ha mantenido relativamente estable, el efecto Flynn prueba que los factores ambientales tienen una influencia notable en las medidas —muy discutidas— de la inteligencia.
Ambientalismo
La mayoría de los pensadores del pasado, y buena parte de los del presente, se han inclinado por una interpretación del hombre como producto del ambiente cultural que lo rodea. Aristóteles pensaba, con acierto, que existe una naturaleza humana y que la sociedad es producto de dicha naturaleza, pero Platón, antes de aquel, no estaba de acuerdo, pues creía que el hombre es un producto de la sociedad. El filósofo inglés John Locke acuñó el término tabula rasa para explicar la mente del hombre. Según Locke, el niño era, al nacer, una especie de pizarra vacía sobre la cual las experiencias vividas iban escribiendo lo que sería el hombre adulto.
Rousseau defendía la teoría del “buen salvaje”: nacemos buenos, pero el entorno nos modela a su antojo y a más de uno lo vuelve malo. Algunos salen mal librados: criminales, egoístas, celosos y de escasa inteligencia; otros, afortunados, terminan convertidos en hombres de bien: pacíficos, altruistas, inteligentes y creativos. La mayoría resulta heterosexual; una minoría, homosexual o bisexual. Por fortuna, toda la maldad del mundo podría eliminarse: bastaría cambiar las condiciones de crianza y educación. En potencia, el mundo es un paraíso. El mito del buen salvaje apoya la idea de que la violencia que observamos es un comportamiento aprendido, mantra que se repite sin cesar en los círculos intelectuales.
Los filósofos han metido sus narices en todo y lo que han aclarado es bien poco (menos de lo que corresponde a un prestigio siempre hipertrofiado por los historiadores). Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada (1944), obra en que formuló su filosofía existencialista, afirmaba: “Debemos abandonar todo enunciado general acerca del hombre. No puede haber naturaleza humana”. Y más adelante continuaba con sus ingenuidades: “todo aspecto de nuestra vida mental es intencionalmente elegido y es nuestra responsabilidad; si estoy triste es porque escogí estarlo”. Con razón alguien definía la filosofía como un cementerio de ismos.
Marx pensaba que los modos de producción de la vida económica condicionan los procesos sociales, políticos e intelectuales en general, y que no es la consciencia del hombre la que determina su ser, sino que, al contrario, su ser social es el que determina su consciencia. En la teoría materialista de la historia se acepta que no hay una naturaleza humana fija, pues ella cambia con el modo de producción. Lenin se oponía a tener en cuenta los efectos biológicos: “La transferencia de los conceptos biológicos al campo de las ciencias sociales es una frase sin sentido”. Y pensaba que el éxito futuro del comunismo, que él daba por descontado, se basaba en la hipótesis de que la naturaleza humana podía moldearse para el nuevo sistema. Puras marionetas: “El hombre puede ser corregido. Podemos hacer con él lo que deseemos que sea”. La historia, que no perdona y que termina siempre teniendo la razón, lo desmintió. Puede haber verdades eternas, pero no mentiras eternas.
Los conductistas de la escuela americana de John B. Watson y B. F. Skinner, ambientalistas extremos, postulan que la conducta humana se deriva del condicionamiento operativo por medio del estímulo, el castigo y la recompensa. Los cerebros de los niños, según tal doctrina, son memorias abiertas en las que la cultura puede cargar cualquier programa. Watson, con gran temeridad, se atrevió a decir: “Dadme una docena de infantes bien formados y después de haber definido mi mundo, puedo, lo garantizo, hacer al azar de cada uno lo que yo quiera: doctor, abogado, artista, comerciante y, aun, ladrón o mendigo, independientemente de sus talentos, inclinaciones, habilidades, vocaciones y razas de sus ancestros”. Elemental tu error, mi querido Watson. Skinner, su discípulo más distinguido, enfatizaba la importancia de la formación del ser humano a partir de sus experiencias ambientales: “En lugar de decir que un hombre se comporta de un modo determinado a causa de las consecuencias que se derivan de su conducta, simplemente decimos que se comporta así a causa de las consecuencias que se han seguido en el pasado de una conducta similar” (1975).
Debe reconocerse que los conductistas no estaban del todo equivocados: todavía hoy, a los animales se los amaestra por medio de recompensas y castigos, y no hay duda de que ciertas conductas humanas pueden derivarse de experiencias que en cierto momento muy especial representaron algún premio o castigo. Si pretendemos ser rigurosos, admitamos que el castigo y la recompensa siguen siendo un instrumento de gran utilidad para la educación de los niños. Algunas conductas supersticiosas deben su génesis al hecho de asociar una acción con un efecto que de manera errada clasificamos como recompensa o castigo. Uno de los efectos secundarios de los tratamientos con radiación y quimioterapia en los pacientes cancerosos es la pérdida del apetito. Se especula que, en gran medida, son aversiones gustativas condicionadas por las molestias gastrointestinales producidas por tan agresivos tratamientos.
En el mundo de la antropología, la influencia de la investigadora Margaret Mead y la seguridad con que se refirió al comportamiento de los samoanos convencieron al mundo intelectual de que el ambiente definía las principales variables sicológicas. Pero lo que hizo Mead fue complacer a su maestro, Franz Boas, quien sostenía que el entorno social determinaba nuestras mentes en una medida mayor que todos los factores biológicos juntos. Así escribió Mead: “Yo afirmo que, al menos que se demuestre lo contrario, todas las actividades complejas están determinadas socialmente y no son hereditarias”. Y se demostró lo contrario. Mead le contó al mundo que los samoanos vivían en un dorado paraíso terrenal: no tenían prejuicios acerca del sexo —tanto prematrimonial como homosexual—, no conocían jerarquías sociales, estaban desprovistos de pasiones, eran indulgentes con los hijos y no competían entre ellos, a la par que desconocían la violencia. Pero no hay mentiras eternas: el antropólogo australiano Derek Freeman fue a Samoa y no encontró el paraíso que había soñado Mead, y se lo contó al mundo. Freeman destruyó el mito: Margaret Mead realizó sus estudios por medio de informantes poco confiables (Christen, 1989). La verdad era que, entre los samoanos, como en el resto del mundo, había delincuencia común, culto a la virginidad, violaciones, celos sexuales y fuertes creencias religiosas. Probó así que la señora Mead era una embustera de aquí a Samoa.
Читать дальше