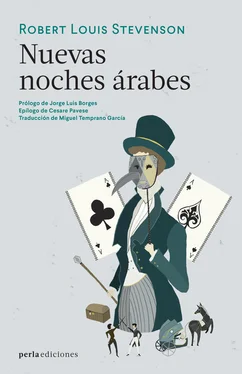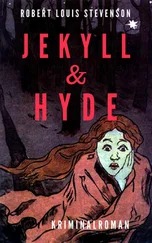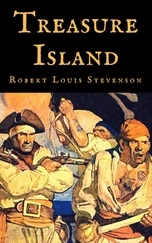El príncipe y Geraldine cruzaron deprisa unas palabras. “No vaya a desmentirme en esto”, dijo uno. “Corrobore usted aquello”, dijo el otro. Y, adoptando con valentía la actitud de los personajes que tan bien conocían, se pusieron de acuerdo en un abrir y cerrar de ojos y se prepararon para seguir a su guía hasta la oficina del presidente.
No tuvieron que sortear ningún obstáculo formidable. La puerta de la calle estaba abierta; la puerta de la oficina, de par en par, y ahí, en un cuartito muy pequeño de techo alto, el joven volvió a dejarlos solos.
—No tardará en venir —dijo con una inclinación de cabeza y se marchó.
En la oficina se oían voces al otro lado de la puerta plegable que cerraba la habitación por un lado; de vez en cuando, el ruido del tapón de una botella de champaña, seguido de unas carcajadas, interrumpía el sonido de la conversación. Una única ventana muy alta daba al río y al embarcadero; por la disposición de las luces, calcularon que no debían de estar muy lejos de la estación de Charing Cross. El mobiliario era escaso, las alfombras estaban tan usadas que se veían los hilos y no había más que una campanilla en el centro de una mesa redonda y varios abrigos y sombreros colgados de percheros en las paredes.
—¿Qué clase de antro es éste? —preguntó Geraldine.
—Eso es lo que vinimos a averiguar —replicó el príncipe—. Si tienen diablos sueltos por aquí, la cosa podría ponerse entretenida.
En ese momento, la puerta plegable se abrió justo lo necesario para dejar pasar a una persona, y por ella se colaron al mismo tiempo el temible presidente del Club de los Suicidas y el ruidoso zumbido de la conversación. El presidente rondaba los cincuenta años y era un hombre corpulento de paso vacilante, patillas pobladas, cabeza casi calva y ojos grises y turbios, que de vez en cuando emitían un leve destello. Llevaba un enorme puro en la boca, que hizo girar a uno y otro lado mientras inspeccionaba con sagacidad y frialdad a los desconocidos. Iba vestido de tweed claro, con el cuello de la camisa a rayas muy abierto, y llevaba un libro diminuto bajo el brazo.
—Buenas noches —dijo, tras cerrar la puerta a su espalda—. Tengo entendido que ustedes deseaban hablar conmigo.
—Nos gustaría, señor, ingresar en el Club de los Suicidas —replicó el coronel.
El presidente hizo girar el puro en la boca.
—¿Y eso qué es? —preguntó con brusquedad.
—Discúlpenos —replicó el coronel—, pero creo que es usted la persona más indicada para informarnos al respecto.
—¿Yo? —gritó el presidente—. ¿Un Club de los Suicidas? ¡Vamos, vamos! Será una broma. Puedo disculpar a quienes se exceden un poco con el alcohol, pero esto se pasa de la raya.
—Llame a su club como quiera —dijo el coronel—, aunque detrás de esas puertas se celebra una reunión e insistimos en participar en ella.
—Señor —le respondió el presidente con sequedad—, usted se confundió. Ésta es una casa particular y tendrá que irse enseguida.
El príncipe se había quedado tan tranquilo en su asiento durante aquella breve conversación, aunque ahora, cuando el coronel lo miró como diciendo: “Acepte lo que le dice y vayámonos, ¡por el amor de Dios!”, se sacó el puro de la boca y habló así:
—Vine invitado por un amigo suyo. Sin duda debió informarlo de mis intenciones al entrometerme en sus asuntos. Permita que le recuerde que una persona en mis circunstancias tiene pocas ataduras y no es probable que tolere groserías. Por lo común soy un hombre muy pacífico. No obstante, señor mío, o me deja participar en lo que usted ya sabe o se arrepentirá con amargura de haberme dejado entrar en su oficina.
El presidente soltó una carcajada.
—Así se habla —dijo—. Es usted todo un hombre. Sabe cómo convencerme y hará lo que quiera de mí. ¿Le importaría —continuó, dirigiéndose a Geraldine— dejarnos solos unos minutos? Debo atender primero a su compañero y algunas de las formalidades del club deben tratarse en privado.
Con esas palabras abrió la puerta de un pequeño gabinete, donde encerró al coronel.
—Me fío de usted —le dijo a Florizel en cuanto se quedaron solos—. Pero ¿está usted seguro de su amigo?
—No tanto como de mí mismo, aunque a él lo asistan razones más poderosas —respondió Florizel—, pero sí lo suficiente para traerlo aquí. Ha sufrido bastante para hastiar de la vida hasta al más tenaz de los hombres. El otro día lo degradaron por hacer trampa en el juego.
—Un buen motivo, por supuesto —replicó el presidente—. Por lo menos tenemos a otro en la misma situación y me fío de él. ¿Puedo preguntarle si usted también ha estado en el ejército?
—Lo estuve —respondió—, aunque era demasiado perezoso y no tardé en dejarlo.
—¿Y qué razón tiene para haberse cansado de vivir? —prosiguió el presidente.
—Supongo que la misma que le acabo de decir —replicó el príncipe—: una pereza absoluta.
El presidente pareció sorprendido.
—¡Qué demonios! —dijo—. Alguna otra razón tendrá.
—No me queda dinero —añadió Florizel—. Desde luego, eso también es un fastidio. Y agudiza en extremo mi sensación de inutilidad.
El presidente hizo girar su puro en la boca durante unos segundos mientras miraba a los ojos a aquel neófito tan peculiar, y el príncipe soportó su escrutinio sin inmutarse.
—Si no fuera por mi experiencia —dijo por fin el presidente—, lo echaría de aquí ahora mismo, pero soy un hombre de mundo y sé que a menudo los motivos más frívolos para el suicidio son los más difíciles de aceptar. Y cuando doy con alguien tan sincero como usted, prefiero hacer una excepción a negarme a admitirlo.
El príncipe y el coronel respondieron, uno tras otro, a un largo y peculiar interrogatorio: el príncipe solo y Geraldine en presencia del príncipe, para que el presidente observara su semblante mientras lo interrogaban. El resultado fue satisfactorio y el presidente, luego de anotar los detalles de cada caso, les entregó un formulario con el juramento que debían aceptar. Era inimaginable una obediencia más pasiva que la que ahí se prometía o unos términos que comprometieran en forma tan rigurosa. Al hombre que pronunciara un juramento tan terrible difícilmente le quedaría un rastro de honor o el consuelo de la religión. Florizel firmó el documento con un escalofrío; el coronel siguió su ejemplo con gesto muy abatido. Luego el presidente les cobró la cuota de admisión y, sin mayores preámbulos, condujo a los dos amigos al salón del Club de los Suicidas.
El salón tenía la misma altura que la oficina con que se comunicaba, pero era mucho mayor y estaba empapelado de arriba abajo imitando paneles de roble. Un fuego alegre y vivo y varias lámparas de gas iluminaban al grupo. Con el príncipe y su acompañante eran dieciocho. La mayoría fumaba y bebía champaña; reinaba una hilaridad febril en la que se producían de vez en cuando algunas pausas súbitas y espeluznantes.
—¿Están aquí todos los socios? —preguntó el príncipe.
—La mitad —dijo el presidente—. A propósito —añadió—, si les queda un poco de dinero, es costumbre invitar un poco de champaña. Ayuda a levantar los ánimos y constituye uno de mis pocos ingresos.
—Hammersmith —dijo Florizel—, ocúpese de la champaña.
Y con esas palabras se dio la vuelta y empezó a pasearse entre los presentes. Acostumbrado a hacer de anfitrión en los círculos más aristocráticos, cautivó y dominó a cuantos se les acercó: su forma de comportarse tenía algo de triunfadora y autoritaria, y su extraordinaria sangre fría le daba cierta distinción en aquella sociedad medio desquiciada. Mientras iba de uno a otro, mantuvo los ojos y los oídos abiertos y pronto empezó a formarse una idea general de la clase de gente que había ahí. Como en cualquier otro sitio de reunión, predominaba un tipo de persona: gente en plena juventud, en apariencia sensata e inteligente, aunque sin la fuerza ni la cualidad que suele imprimir el éxito. Muy pocos tenían más de treinta años, y algunos no habían cumplido los veinte. Se apoyaban en las mesas y arrastraban los pies; a veces fumaban con ansia y otras dejaban que se apagaran los puros; algunos hablaban bien, pero la conversación de otros era tan sólo el fruto de la tensión nerviosa y carecía de ingenio e interés. A cada nueva botella de champaña que se descorchaba, la animación aumentaba de modo notable. Nada más dos estaban sentados: uno en una silla, junto a la ventana, con la cabeza ladeada, las manos en los bolsillos, pálido, empapado de sudor y sin decir una palabra, un auténtico despojo físico y moral; el otro, en el diván junto a la chimenea, llamaba la atención por lo distinto que era de los demás. Es probable que no tuviera más de cuarenta años, pese a que aparentaba diez más, y Florizel pensó que nunca había visto a un hombre más repulsivo por naturaleza ni más carcomido por la enfermedad y los excesos. Era sólo piel y huesos, paralizado en parte y con unos lentes de cristales tan gruesos que sus ojos parecían aumentados y distorsionados. A excepción del príncipe y el presidente, era la única persona en aquel salón que conservaba la compostura.
Читать дальше