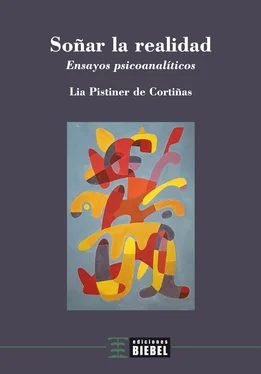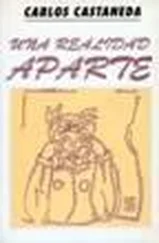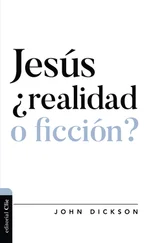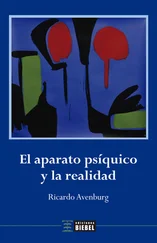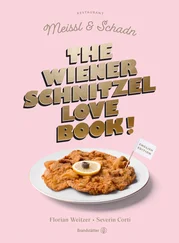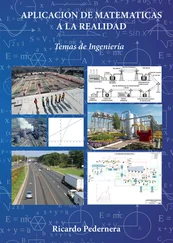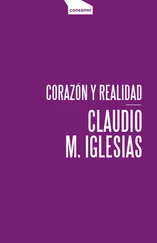4) Las ideas de reverie materno y de la función alfa me impactaron por su riqueza y posibilidades en la clínica. Al escribir acerca del nacimiento psíquico y las ideas prenatales me di cuenta más profundamente de que las hipótesis del reverie materno y de la función alfa abren camino para pensar psicoanalíticamente la función del “ambiente humano” en el desarrollo emocional. El reverie es el nombre de una función receptiva y transformadora, desintoxicadora de las intensas ansiedades primitivas, de modo tal que los pensamientos embrionarios, las intuiciones salvajes o los pensamientos no domesticados puedan ser pensados sin perder vitalidad ni capacidad para evolucionar. Es una función fundamental para la creación de un espacio psíquico, un espacio potencial donde las experiencias puedan ser “soñadas”/simbolizadas y puedan almacenarse y asimilarse. Esta transformación es fundamental para que se pueda producir un proceso de reintroyección, desintoxicando lo identificado proyectivamente por el bebé y/o el paciente de modo que pueda ser reintroyectado y asimilado a la personalidad.
Estas ideas se enmarcan en una consideración distinta de la función del soñar y de la identificación proyectiva, sobre la que me extiendo en el trabajo.
“Soñar” como proceso relacional significa que el paciente no sólo se conecta con contenidos sino con el modo como funciona la mente del analista; esto le da posibilidades de reparar su equipamiento para el contacto con la realidad psíquica.
La conjetura de los pensamientos prenatales como gérmenes que pueden evolucionar hacia un crecimiento mental cambia el vértice psicoanalítico, en el sentido de que una de la funciones de un tratamiento psicoanalítico es hacia el desarrollo de pensamientos y de funciones mentales para pensarlos. Esto implica el desarrollo de un continente para los contenidos emocionales y una postura también diferente en relación a los procesos de externalización.
Si la identificación proyectiva tiene una función comunicativa y si la formación del pensamiento pasa a través del funcionamiento de la mente de otro, el desarrollo de pensamiento o el proceso de simbolización deviene un proceso de a dos, relacional. En ese sentido lo que es relevante es que hay dos mentes que operando en unicidad ( at-one- ment ) pueden ir generando nuevos significados, nuevas relaciones, nuevas posibilidades.
La transferencia es un campo de traslado, de externalización. Eso implica una intensa experiencia emocional para ambos participantes, con el desafío no de “parecer” sino de “ser” y de devenirse. Cuando el análisis logra que el paciente se ponga en contacto con su auténtico sí mismo, parece poner en marcha un proceso de crecimiento que involucra al analista, quien lejos de ser un espejo neutro está también sujeto a los avatares de ese cambio catastrófico.
La hipótesis central de este capítulo es que el desarrollo de la capacidad de “soñar” en la sesión de paciente y analista –como así también “el juego de personificaciones”– ponen en marcha un proceso de externalización generando continentes que son más mediatizados y adecuados, porque tienen una similitud con el juego: obviamente son una “no cosa” 6. Son en cierto modo el equivalente a lo que M. Klein hizo con Dick cuando indagó cuáles eran los intereses del niño, y entonces tomó los trenes como Hecho Seleccionado (Bion, 1963), les puso nombre ayudando a poner en marcha un proceso de juego y de transformación simbólica. Estas ideas también toman en cuenta las investigaciones de Bion sobre la grupalidad primitiva, no sólo las muy conocidas que desarrolló en Experiencias en grupos (Bion, 1962 a), sino las que continuó desarrollando con mirada psicoanalítica a lo largo de toda su obra y con más especificidad al considerar la relación entre el Místico, el Establishment y el Grupo en Atención e Interpretación (Bion, 1970). Según mi interpretación el Místico es la idea nueva, el Establishment es lo ya instituido en la personalidad y el Grupo se refiere a nuestra condición de animal de rebaño, animal grupal.
Esta grupalidad primitiva, que compartimos con el paciente en tanto somos un “animal político” y pertenecemos a una especie, que es de animal de manada– es una fuerza a la que debemos tener en cuenta necesariamente en la sesión. Actúa tanto en la relación entre paciente y analista como dentro de la personalidad de cada uno de los miembros de la pareja analítica. Se trata de un conflicto entre el desarrollo de una mente separada –o diferenciada con tolerancia a las incertidumbres por una parte– y la atracción o la adhesión a una grupalidad primitiva que ofrece certidumbres, inevitablemente engañosas por otra.
Para afrontar este problema en la práctica clínica necesitamos de un establishment maduro donde predomine en la relación analítica la cooperación en la predisposición a conocer y que la relación paciente-analista funcione como grupo de trabajo conteniendo, para comprenderlas, las turbulencias primitivas que se agitan en la sesión.
Pienso que lo que yo llamo ficcionalización, personificación, lo que describo como el uso de los sueños en tanto modelos, favorece la puesta en marcha de un proceso de simbolización cuando hay trastornos en ese sentido y posibilita el desarrollo de un espacio de realidad psíquica en la sesión, por contraste con un espacio claustrofóbico o agorafóbico donde las emociones son vividas en forma concreta como cosas en sí. Es un espacio en el que se tolera la relación entre la cosa y la no cosa; una idea es una “no cosa” y se toleran distintos vértices, como en el hermoso ejemplo que nos trae Cortázar de un chico que puede asombrarse y decir: “Qué raro, los árboles hacen al revés que nosotros, se desvisten en invierno y se visten en verano”.
También entiendo que es un modo en que el analista no esté tan solo en su tarea y al mismo tiempo se mantenga dentro de una de las columnas vertebrales de la técnica analítica, la regla de abstinencia.
5) Por último, uno de los descubrimientos fundamentales de Freud fue que el ser humano tiene una enorme capacidad para engañarse y para desarrollar modos muy ingeniosos para hacerlo. En mi opinión una de sus obras maestras en ese sentido es acerca del fetichismo y de la escisión, que desarrolla la idea de que una parte de la personalidad puede estar conectada con la realidad mientras que otra, escindida, la evade.
Las investigaciones de Bion sobre los funcionamientos grupales y acerca de la relación de las mentiras y el pensador abrieron nuevos caminos en ese sentido.
El mantenimiento tenaz de funcionamientos omnipotentes y omniscientes nos habla de un super-Superyó, que sólo concibe relaciones de superioridad e inferioridad que ocupan el lugar de la fallas de la función reverie. David Liberman nos habló de un ideal del Yo patológico que nos aleja de nuestras verdaderas posibilidades de logros auténticos o las escinde. ¿De qué trata ese ideal del Yo patológico? Puede tener diferentes características, ideológicas, religiosas, etcétera, haciéndonos correr atrás de una zanahoria que nunca se alcanza en desmedro del desarrollo de nuestras auténticas posibilidades.
Una perturbación del ideal del ideal del Yo
¿Qué determina lo que Liberman denominó la distorsión a predominio semántico y motiva la diátesis 7traumática?
En los pacientes sobreadaptados, las dificultades para diferenciar al Superyó del ideal del Yo, dificultan también para discriminar las funciones del Yo de las del ideal del Yo. Mientras el Yo tiene que ver con juicio de realidad, el ideal del Yo le da un sentido a la realidad, interpreta la realidad. El ideal del Yo determina el sistema axiológico individual, los valores e ideales. Bateson señala que el sistema valorativo, en tanto organizado en términos de preferencias, constituye una red dentro de la cual se seleccionan ciertos ítems mientras se pasan por alto o se rechazan otros; esta red abarca todos los aspectos de la vida. Este sistema de valores imprime a la percepción un significado determinado. Hay ocasiones en que el ideal del Yo es sumamente elevado y tiránico y entonces el individuo vive su vida detrás de un ideal inalcanzable, un ideal del Yo patológico y como consecuencia toda experiencia que no alcanza ese Ideal es vivida como un fracaso. En un tratamiento psicoanalítico se puede dar lugar a una modificación de ese ideal, modificación hacia un cambio en la que puede darse una disminución de los niveles de aspiración y un mejor equilibrio entre las necesidades y posibilidades de ese individuo. Simultáneamente, en ese proceso el Superyó se hace más benévolo. Puede ocurrir una escisión entre el funcionamiento del Superyó y las aspiraciones del ideal del ideal del Yo: en ese caso el Superyó impone metas cada vez más inalcanzables, que pueden llevar a la persona, en casos extremos, a comportamientos suicidas. Necesitamos comprender la importancia del ideal del Yo y su génesis a través de la conformación del sentido de realidad y el valor que cobra en este proceso la configuración de las nociones de espacio y tiempo en relación con el Self. Desde el punto de vista evolutivo la relación entre la boca, la mano y los procesos de integración del Yo, alrededor del cuarto mes, permiten ir adquiriendo la noción de los propios límites corporales y por lo tanto comenzar a desarrollar la noción de Self y de objeto. Winnicottt señaló que en algunos lactantes se produce una suerte de rivalidad entre la función alimentadora de la boca y el deseo de chuparse el dedo y que algunos lactantes se ponen el dedo en la boca cuando succionan el pecho, aferrándose a una realidad creada por ellos mismos y utilizando al mismo tiempo la realidad externa. Las manos, luego de haber sido libidinizadas durante el período de chupeteo intenso, se van independizando de la zona oral para pasar a hallarse bajo la influencia de los ojos y desempeñan un papel de intermediarios entre los ojos y la boca. El juego muy común de “qué lindas manitos que tengo yo” responde en cierto modo a ese pasaje. De ese modo las manos, desde su primitiva función de aliviar tensiones, se transforman en medios instrumentales de relación para controlar el mundo exterior. Con el surgimiento de los dientes y el morder, las funciones del brazo y de la mano-boca se asocian con los ojos y con otros órganos de los sentidos, especialmente con el del equilibrio, que va a posibilitar la marcha. Cuando entra en el segundo año de vida, el niño ha construido una concepción oral y táctil de su propio cuerpo y del mundo que lo rodea y de ese modo puede comenzar a regular sus impulsos tanto eróticos como agresivos.
Читать дальше