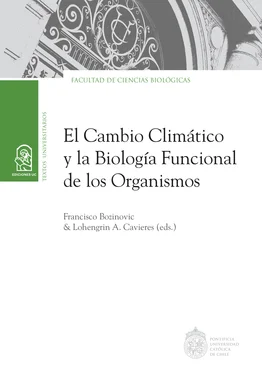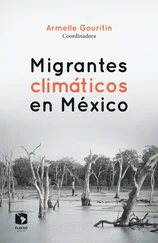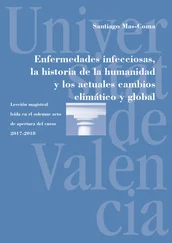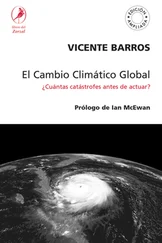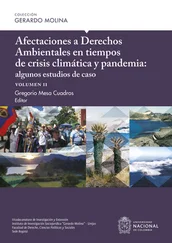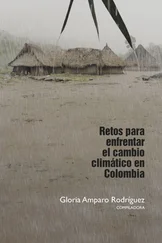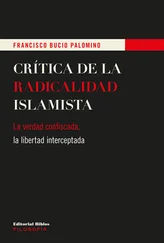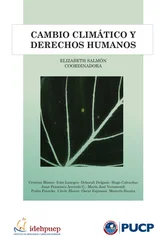El cambio climático es una de las mayores amenazas para la biodiversidad y el bienestar humano. De hecho, varios investigadores han sugerido que el impacto actual de las actividades humanas nos está llevando a una nueva extinción masiva, comparable con las grandes extinciónes del Cretácico y del final del Pérmico, que condujeron a la desaparición de los dinosaurios y del 70 % de las especies terrestres, respectivamente.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) indica que uno de los efectos más importantes del rápido cambio climático es el aumento en la temperatura media del planeta (calentamiento global), y su variabilidad. Este fenómeno se asocia al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano, fluorocarbonos y otros, a partir de la revolución industrial. Desde principios de 1800 la temperatura media ha subido 0,8 °C. Se ha predicho que el límite máximo para evitar consecuencias adversas es de 2 °C; desafortunadamente si todo sigue igual, se estima que este umbral se alcanzará en el 2050.
Los efectos del cambio climático a escala mundial están presentando nuevos desafíos no solo en los diferentes sectores de la sociedad, sino también en la formulación de políticas públicas. Esos efectos, que son diversos, afectan en última instancia nuestra capacidad de proporcionar seguridad alimentaria, de agua, de salud humana y ecosistémica, en definitiva, de cimentar una infraestructura sustentable. Así, los ecosistemas naturales y urbanos están expuestos a condiciones ambientales que varían con el tiempo debido a razones naturales o de carácter antrópico. El hecho de comprender cómo las poblaciones humanas y no humanas responden y son afectadas (o no) por estas fluctuaciones, es de gran importancia tanto para los sistemas naturales y los servicios que proveen, como para los agroecosistemas y los sistemas sociales.
En gran parte del planeta, el cambio climático incluye e incluirá aumentos en las variables meteorológicas medias (e.g. temperatura, precipitación, radiación solar y viento), pero también aumento en la variabilidad o fluctuaciones de las mismas. De hecho, resulta cada vez más claro por parte de los climatólogos que el clima futuro se caracterizará en muchas regiones del planeta por el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos o “eventos extremos” como olas de calor, sequías severas y prolongadas, huracanes, lluvias torrenciales e inundaciones, entre otras. Los eventos extremos son fenómenos muy variados que se caracterizan por su intensidad e impacto. Las asociaciones entre eventos extremos y el calentamiento global se confirman científicamente cada día y, además, como era de esperar, las predicciones de sus impactos negativos sobre la vida tienden a ser importantes. Si en la revolución industrial se detectó un moderado aumento en temperaturas medias a nivel global, los eventos extremos comenzaron ya a dispararse, llegando a cuadruplicarse muchos de ellos. De no alcanzarse un acuerdo global vinculante, los científicos advierten que los eventos extremos aumentarán exponencialmente. Se ha demostrado que un pequeño aumento en temperaturas promedio produce un aumento de la incidencia de eventos extremos. Por ejemplo, la temperatura media diaria en las latitudes ecuatoriales ha aumentado aproximadamente solo 0,4 °C entre los años 1961 y 2010, pero este cambio relativamente pequeño ha incrementado la incidencia de las olas de calor en casi 80 %. Vivimos en hábitats cada vez más afectados por actividades antropogénicas que alteran el clima global (entre otros factores) y, como consecuencia, perturban las especies y ecosistemas nativos; las interacciones ecológicas tanto en especies nativas como invasoras; gatillan la aparición de nuevas enfermedades; se afectan los cultivos; se impacta la salud pública y, en general, los sistemas sociales y económicos.
El rol de la biología funcional en un planeta que se calienta
Se define a la biología funcional como la fisiología comparativa de plantas y animales, es decir, a la comparación de la manera en que funcionan los diferentes tipos de organismos en su ambiente físico, químico y biológico. Muchos de los mecanismos que utilizan los organismos en su mantención, supervivencia y reproducción se conservan en todas las especies. Esto permite revelar y explicar principios biológicos fundamentales, a la luz de diferentes condiciones ambientales pasadas, actuales y futuras.
En este contexto y como se indicó, los extremos climáticos como las olas de calor, las sequías y las inundaciones, se han relacionado directa o indirectamente con el rápido aumento de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico (entre otros gases de efecto invernadero) y el consiguiente rápido aumento de la temperatura. Los biólogos han registrado los efectos e impactos del calentamiento global sobre los organismos, las poblaciones y las comunidades, demostrando cambios efectivos en la fisiología, el crecimiento demográfico, la distribución de las especies, la composición de las comunidades y las inminentes extinciones. Más allá de ser conscientes de que el clima está cambiando rápidamente, lo importante es saber cuáles son sus impactos sobre la vida en el planeta y cómo esto afecta a todos los organismos, incluidos los humanos.
En este sentido, se requieren estudios que permitan lograr entender los mecanismos que explican los efectos biológicos del cambio climático para la correcta toma de decisiones. Por ejemplo, conocer los efectos fisiológicos del calentamiento global es útil para desarrollar relaciones causa-efecto y para identificar la gama óptima de hábitats y umbrales de estrés para diferentes organismos. Entonces, el reto para los biólogos es predecir cómo los organismos y los ecosistemas responderán al cambio climático. Esta información será fundamental para entender las probables implicaciones de la pérdida de biodiversidad y todos los efectos en cascada asociados que afectan a los organismos y sus ecosistemas, así como el impacto económico y social.
En efecto, necesitamos incorporar información biológica básica en los modelos ecológicos y sociales para mejorar las predicciones de las respuestas de los sistemas vivos al cambio ambiental y proporcionar herramientas para apoyar las decisiones de gestión. Sin ese conocimiento, podemos quedarnos con asociaciones simples y/o erradas. Por ejemplo, con conocimiento biológico básico podemos aportar a una amplia gama de aplicaciones, como el control o erradicación de especies invasoras y pestes; el refinamiento de estrategias de producción; el manejo y cosecha de recursos para minimizar impactos, y la evaluación de planes de conservación y restauración efectivos en un mundo cambiante, entre otros. En este contexto, es necesario desarrollar y/o potenciar programas de investigación que se centren en al menos cuatro puntos:
1 Evaluar la capacidad de adaptación (o la falta de ella) de diferentes organismos y ecosistemas a distintos factores asociados al cambio climático.
2 Entender los mecanismos causales subyacentes a la adaptación de las especies a los factores de cambio global, que abarcan una amplia variedad de especies nativas, pero también especies exóticas, plagas y cultivos.
3 Analizar la relación entre las bases fisiológicas de la expresión de rasgos, con patrones y procesos a nivel de amplias escalas geográficas y temporales.
4 Abordar temas relevantes en las áreas de ciencias y políticas ambientales, así como biomedicina, veterinaria y agronomía.
Para lograrlo se requieren estudios orientados a conocer al menos los atributos que más se relacionan con la vulnerabilidad de los organismos al cambio climático. En este sentido, atributos importantes de estudiar son: (1) La respuesta fisiológica/funcional a la exposición al cambio, analizando tanto los efectos de frecuencia e intensidad del mismo, (2) La sensibilidad y plasticidad de los organismos frente al cambio, (3) La resiliencia o habilidad para recuperarse frente al cambio y (4) El potencial de adaptación al cambio.
Читать дальше