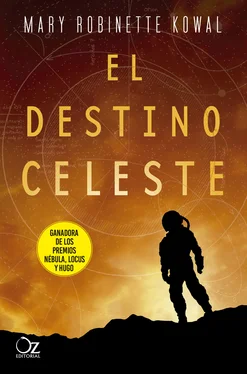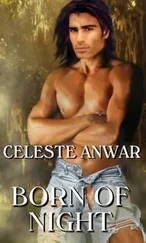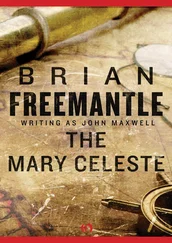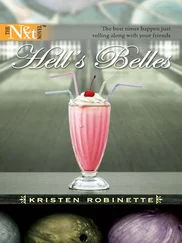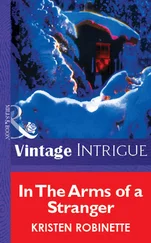Respiré hondo para gritar las instrucciones de nuestros captores. Respirar el aire sin filtrar, cargado de polvo, polen y humo del combustible quemado, me provocó un ataque de tos. Agarrada al marco de la escotilla, me doblé sobre mí misma. No por la fuerza de la tos, sino para no desmayarme. Alguien me apoyó una mano en la espalda y otra en el brazo para sujetarme.
—¿Estás bien? —Mi admirador se agachó, y usó el marco como escudo.
Asentí con la cabeza y me arrepentí al instante. Apreté la mandíbula, tragué con fuerza y esperé a que todo dejase de dar vueltas.
—¿Me ayudas a levantarme? Con cuidado.
Asintió y la máscara de gas se balanceó. Me ayudó a incorporarme y me dejó una mano en el brazo. Clavó sus ojos de ese color avellana fangoso en mí hasta que respiré con más normalidad. El sanitario se había acercado mientras tosía, como si no pudiera evitarlo.
Me centré en él, un joven blanco de unos veinte años, con el pelo rubio y encrespado que se rebelaba contra la gomina.
—Estos hombres quieren que venga un equipo de noticias y hablar con el presidente, el secretario general de la ONU y el doctor Martin Luther King Jr.
—¿Quiénes son? —Un bombero con los hombros anchos como un oso y las mejillas pálidas salpicadas de pecas se apartó del grupo—. ¿Qué es lo que quieren?
Miré a un lado y mi admirador negó con la cabeza.
—Diles que lo sabrán cuando llegue el presidente.
Lo cual, conociendo al Gobierno, no ocurriría.
Al final del pasillo, el hombre de Brooklyn aún apuntaba a Helen, así que repetí el mensaje antes de alejarme de la luz del sol.
—¿Puedo sentarme?
Esperaba que me dijeran que no por puro rencor, pero mi admirador me acompañó de vuelta a mi asiento. El de Brooklyn bajó el arma mientras nos acercábamos y Helen se desplomó, como si el rifle hubiera sido lo único que la sostenía.
Por mucho que quisiera dejarme caer en el asiento, me senté con sumo cuidado. Mi admirador me ayudó, como si fuera una anciana en vez de una rehén. Me aclaré la garganta; habría dado cualquier cosa por un poco de agua.
—Quizá deberíamos hablar de lo que queréis que diga cuando llegue el presidente. Habíais mencionado los problemas en la Tierra, ¿verdad?
Mi admirador intercambió una mirada con el de Brooklyn y luego miró detrás de mí, supongo que para consultar a los otros captores. Al otro lado del pasillo, Leonard se inclinó un poco en nuestra dirección para escuchar. En algún momento, cuando yo estaba en la parte delantera, se había librado de las correas de los hombros.
Mi admirador me estudió con los ojos entrecerrados. No sé qué vio, pero al final asintió.
—Se están olvidando de la gente de la Tierra. Todo el dinero se destina al programa espacial en lugar de arreglar el desastre que dejó el meteoro. Las personas viven hacinadas en pisos diminutos. Hay refugiados que, después de diez años, todavía no han podido volver a sus casas porque las compañías de seguros se lavan las manos al afirmar que ha sido «una acción de Dios» y los gobiernos se ocupan de «asignar los recursos» según sea necesario. —Frunció el ceño—. Como si no estuviera claro adónde van esos recursos. Como si no fuera evidente cuáles son los barrios a los que se les da la espalda.
Pasaba tanto tiempo dentro de la industria espacial y trabajando codo con codo con personas que entendían a la perfección la situación climática de la Tierra que a menudo olvidaba que mucha gente tenía necesidades más inmediatas.
—Si la temperatura sigue subiendo como los meteorólogos esperan que haga, todos estaremos en peligro, a menos que nos hayamos establecido en otros planetas. El programa espacial es para la gente de la Tierra.
—Por favor. Esto ya lo hemos visto antes. El espacio será para las élites, mientras que los demás nos quedaremos atrás.
Negué con la cabeza.
—No. No será así.
—Mira a tu alrededor.
Lo hice y giré la cabeza con mucho cuidado para no agravar las náuseas. Los captores se habían dispersado. Dos de ellos se encontraban en la parte de atrás de la cabina, tres estaban en la puerta y mi admirador se había quedado a mi lado. Los pasajeros tenían un color gris verdoso, aunque no sabría decir si se debía a la gravedad o a la situación. A ambas, probablemente. Helen tenía las manos dobladas sobre el regazo y la misma expresión seria que cuando jugaba al ajedrez o hacía cálculos. Leonard escondía las manos en las axilas y se mordía el labio inferior mientras nos miraba. A Ruby Donaldson le temblaba la rodilla derecha y Vanderbilt DeBeer se mordía la cutícula del pulgar.
—Vale. Todo el mundo tiene muy mala pinta.
—Vuelve a mirar. ¿Cuántos se parecen a mí?
Observé a Leonard, al otro lado del pasillo, y él me dedicó una mueca. De verdad, algún día me daré cuenta antes de esas cosas. En un cohete lleno de astronautas, había un hombre negro, una mujer taiwanesa y treinta personas blancas. O veintinueve blancas y una judía, según cómo se me contase.
—No puedo decir que te equivocas…
—Pero vas a intentarlo de todas formas. —Agitó el arma en la mano.
—Son las primeras etapas del programa. —La gente tenía una idea glamurosa del programa espacial por culpa de series como Buck Rogers en el siglo xxv, que no se parecían en nada a la realidad—. Vivo en la Luna seis meses al año. No tenemos agua corriente. Duermo en un saco de dormir. No hay alcohol. —Al menos, nada digerible—. Toda la comida está enlatada y un error podría matar a la colonia entera. Ahora mismo, se necesita una combinación muy específica de habilidades para ir al espacio. Estoy bastante segura de que todas las personas que están aquí tienen un máster o un doctorado.
Mi admirador se inclinó y entrecerró los ojos detrás de la máscara de gas.
—Y asumes que los negros no los tienen.
Al otro lado del pasillo, Leonard se aclaró la garganta.
—Está claro que algunos sí. —Se calló cuando mi admirador se volvió a mirarlo.
Sacudió la cabeza y gruñó.
—A ver qué tienes que decir, tío Tom.
Leonard puso los ojos en blanco.
—Los tipos de títulos que buscan requieren algo más que trabajo duro. Se necesita dinero y conexiones. Todo esto me parece una soberana estupidez, pero estoy de acuerdo con el motivo por el que lo hacéis.
Las naves espaciales tienen una característica esencial: son herméticas. Incluso con la escotilla abierta al aire húmedo de la Tierra, apenas había corriente. Era agosto y estábamos en el sur. ¿Recuerdas que la gente había vomitado por todas partes a causa del descenso?
Después de cuatro horas de espera, el calor y el olor empeoraron. En circunstancias normales, a estas alturas ya estaríamos flotando en camas de agua en el centro de aclimatación de la CAI. En vez de eso, debíamos permanecer sentados en posición vertical mientras sufríamos la gravedad de la Tierra en una habitación sofocante impregnada del hedor de los desechos humanos.
Helen se inclinó hacia delante y me puso la mano en la pierna; luego me dio golpecitos con el dedo índice. Era una mujer brillante. Código morse. Apoyé la mano en la suya como si nos consoláramos la una a la otra y le di un golpecito afirmativo.
Con una cadena de golpes largos y cortos, deletreó: «Usa el miedo a los gérmenes».
Le di unos golpecitos en el dorso de su mano para preguntar: «¿Cómo?».
«Me hago la muerta. —Hizo una pausa y me miró de reojo—. Tú habla».
Por raro que parezca, sabía que se le daba muy bien hacerse la muerta. En la formación para ser astronautas hay una cosa llamada «simulador de muerte» donde representamos lo que sucede cuando un astronauta muere. Por lo general, el astronauta que saca la tarjeta de «muerto» se sienta a un lado durante el resto de la simulación, pero Helen había representado la escena de su muerte, adornada con unos estertores alarmantes, y luego se había quedado tirada en una postura de lo más espeluznante.
Читать дальше