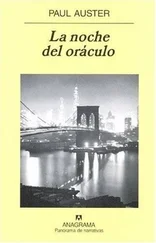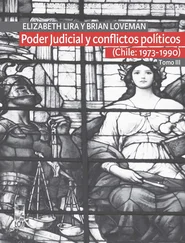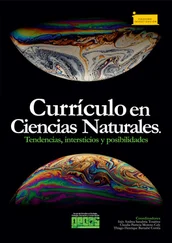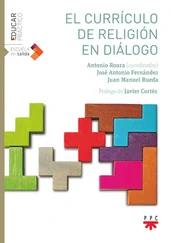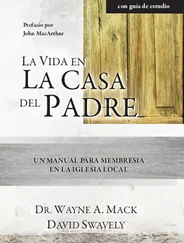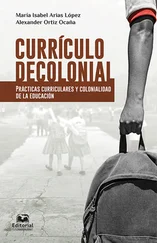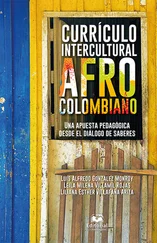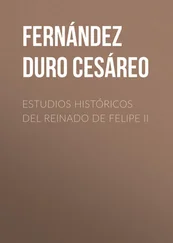La investigación sobre textos de estudio del currículo sinóptico confirma un cambio constante hacia las políticas críticas en el campo (Kim y Marshall, 2006), por lo cual, como afirma Miller (2005):
Ciertamente, ahora es un lugar común ver los estudios del currículo de los Estados Unidos como situados, siempre ubicados dentro de marcos discursivos más amplios, siempre como parte de los momentos culturales, políticos y educativos de los Estados Unidos, del día y del lugar. Los estudios curriculares estadounidenses y el diseño y desarrollo curricular se consideran ligados a una gran cantidad de complejidades políticas, culturales, económicas, sociales e históricas locales. El currículo se considera integrado en múltiples contextos locales de uso, múltiples contextos de construcción y de relaciones. (pág. 18).
Por lo tanto, entre el enfoque del posmodernismo en la subjetividad del significado y de la perspectiva (Benton y Craib, 2001), la mayor presencia de teorías críticas influenciadas por la modernidad en los estudios curriculares (Kim y Marshall, 2006; Miller, 2005), y las estructuras fragmentadas y compartimentadas en cuanto a la escolarización y el currículo en general (Slabbert y Hattingh, 2006), no debería sorprender la existencia de un campo fracturado o balcanizado de estudios curriculares (Kafala y Cary, 2006; Säfström, 1999). Los estudiosos han estado aplicando nuevos paradigmas y epistemologías en sus intentos por comprender más a fondo la complejidad de lo que se enseña en las escuelas, así como los significados que los estudiantes, los docentes y las comunidades construyen posteriormente en el proceso.
La respuesta pragmática
El cambio hacia los análisis que se centraron, explícitamente, en la política y el poder en el conocimiento escolar no se produjo sin resistencia dentro de los estudios curriculares. Al opinar sobre la muerte del campo y el entonces reciente giro crítico, Jackson (1980) estuvo en desacuerdo tanto con los pronósticos de Schwab (1969) como con los de Huebner (1976) y afirmó que, tal vez, el campo de los estudios curriculares nunca existió realmente, pasando a burlarse del crecimiento de la política crítica en el campo. Hlebowitsh (1993, 1997, 1999, 2005) y Wraga (1998, 1999; Wraga y Hlebowitsh, 2003) han llevado aspectos de la crítica de Jackson a debates académicos más contemporáneos al afirmar que el campo de los estudios curriculares otorgó demasiada credibilidad al planteamiento teórico crítico y, a su vez, sobrepolitizó el campo, se centró demasiado en la exploración teórica y descuidó el diseño del currículo práctico.
Como respuesta concreta al giro crítico en los estudios curriculares, Wraga y Hlebowitsh (2003) piden un “renacimiento” en la teoría curricular que rechaza, específicamente, las orientaciones paradigmáticas críticas que ellos sugieren no tienen lugar en el campo, donde la ideología y la “sólida erudición” son incompatibles y donde la experiencia de vida no debe ser considerada dentro del currículo. Por lo tanto, abogan fundamentalmente por un campo despolitizado en el que
...los estudiosos del currículo pierdan las anteojeras ideológicas, delimiten claramente los límites del campo, desarrollen conscientemente las tradiciones constructivas del campo y fomenten una fuerte interacción entre la teoría y la práctica del currículo. (pág 435).
Hay tres aspectos del encuadre de Wraga y Hlebowitsh (2003) que son particularmente importantes de destacar. Primero está su lamento acerca de que los estudios curriculares no tienen la misma cantidad de poder o efectividad de los que una vez gozaron en las escuelas de los Estados Unidos. Por lo tanto, este renacimiento da a entender un regreso a un pasado romántico en el que los distritos y las escuelas dependían de estudios universitarios para la orientación curricular. Segundo, y fundamental para su análisis general, es un impulso pragmático para que los estudios curriculares abarquen la práctica escolar. Este aspecto cumple con el doble propósito de criticar a los estudiosos críticos por centrarse en la teoría y por aumentar la relevancia del campo en las operaciones diarias de las escuelas. Tercero, y como extensión de su pragmatismo, es su idea de que al centrarse más en la práctica (lo que funciona y lo que es necesario hacer), los estudios curriculares no deben, necesariamente, incorporar la ideología, la política, la experiencia personal, la cultura y otras formas de subjetividad que podrían llevarse a los análisis del conocimiento de la escuela.
Consideraciones pragmáticas y subjetivas
A pesar de las fortalezas ofrecidas por la subjetividad posmoderna al reconocer la gran importancia de la identidad y el contexto en los estudios curriculares, así como el sentido práctico concreto requerido por los pragmáticos del currículo, ambas posiciones adolecen de algunas deficiencias críticas. Por ejemplo, el “renacimiento” curricular sugerido por Wraga y Hlebowitsh (2003) es extremadamente problemático. Más importante es su empuje para enfocarse en otros temas además de la existencia de relaciones políticas, culturales e ideológicas entre las escuelas, el currículo y la sociedad, una posición que parece cuestionable considerando la gran cantidad de investigación empírica que apunta a la fundamental importancia de tales relaciones en todos los aspectos del currículo (véase, por ejemplo, Apple, 2004, 2006; Au, 2009f). Los límites de nuestro conocimiento, incluido lo que “cuenta” como conocimiento curricular legítimo, están íntimamente entrelazados con las relaciones sociales y políticas (Apple, 2000; Bernstein, 1999; Buras, 2008; Cornbleth y Waugh, 1995). Además, parece igualmente imposible negar la naturaleza ideológica de todos los estudios e investigaciones (Canagarajah, 2002; Harding, 2004a; Sandoval, 2000), particularmente cuando los mismos investigadores reclaman la neutralidad ideológica y, por extensión, la objetividad metodológica, asociada con las ciencias positivistas (Benton y Craib, 2001). En este sentido, Wraga y Hlebowitsh (2003) piden que los estudios curriculares “eliminen las anteojeras ideológicas” (pág. 435) en busca de alguna forma de unidad paradigmática que se preste a un campo hegemónicamente definido de estudios curriculares (Morrison, 2004), que se base más en epistemologías positivistas. En este sentido, la respuesta de Wraga y Hlebowitsh (2003) a la subjetividad crítica en los estudios curriculares implica un llamado a una forma de pragmatismo normativo hegemónico.
Es importante reconocer que no hay nada intrínsecamente negativo alrededor del crecimiento de la criticidad en los estudios curriculares, al igual que no hay nada intrínsecamente negativo alrededor de la falta de unidad paradigmática en el campo (Säfström, 1999). De hecho, se podría argumentar que las diversas formas de análisis críticos demuestran la resiliencia, la fortaleza y la adaptabilidad del campo. Además, dada la modernización conservadora que ha tenido lugar social y educativamente (Apple, 2006) y las crecientes desigualdades institucionales, tanto nacionales como internacionales, asociadas con la globalización neoliberal (Lipman, 2004; McLaren y Farahmandpur, 2005), el giro crítico en los estudios curriculares parece más que conveniente. Más aun todavía, el debilitamiento moderno de la influencia de los estudios curriculares en la educación pública debe entenderse dentro del contexto actual, particularmente las cambiantes y diversas partes interesadas involucradas en la reforma de las escuelas públicas (Burch, 2009; Pinar, 1999), los sistemas en evolución de la gobernanza estatal y el papel que juega la educación en esa evolución (Ball, 2003a; Clarke & Newman, 1997), y la creciente influencia de los exámenes y de los editores de libros de texto en el currículo (Au, 2007b, 2009f).
Читать дальше