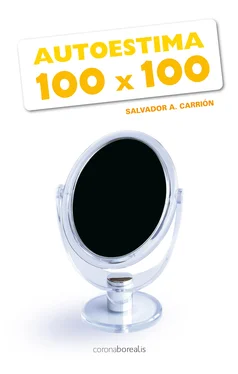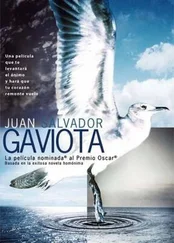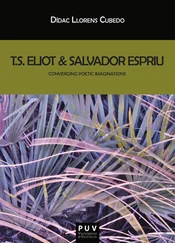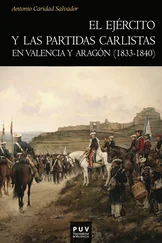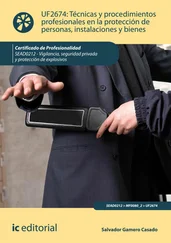4. Sacar fuera de ti todas aquellas creencias limitantes que te dicen que no puedes, que todo tiene límites y barreras, y que es imposible llegar más allá, que eres como eres y nada puede cambiar. Desarrollar la certeza de que sí puedes lograr cualquier meta que te propongas, antes incluso de que las tengas al alcance de la mano.
5. Localizar todas las pautas mentales que son inoperantes. Descubrir las estrategias de pensamiento «desmotivadoras», y sustituirlas por otras que inviten e inciten a crecer. Buscar, analizar y modelar (aprender a utilizar), aquellas formas de pensar y actuar que en otros resultan útiles y de éxito.
6. Por último, identificar los valores —muchas veces no tan valiosos como crees—, es decir, todo aquello por lo que hasta este momento has estado dispuesto a esforzarte y cambiar para conseguirlo, pero también aquello por lo que no estás dispuesto a seguir trabajando, todo lo que no estás dispuesto a seguir tolerando, y sustituirlo por aquello a lo que aspiras y deseas alcanzar.
Del equilibrio y armonía que establezcas dentro de ti dependerá que tu autoimagen, y en consecuencia tu propia autoestima, sean más o menos sólidas, ya que tanto una como la otra se apoyan sobre la base de esa armonía total.
Las preguntas que siguen, y las respuestas sinceras que te des, serán la clave para que sepas cómo estás en este momento, y del punto del que partes. Escribe las contestaciones en una hoja aparte, te serán de utilidad para próximos trabajos.
• ¿Cómo has construido la autoimagen en la que basas tu autoestima?
¿Es objetiva?
¿Hay algún trauma que la haya condicionado?
¿Se basa en imposiciones de cómo te han dicho que deberías ser?
• ¿Estás o no estás satisfecho con esa imagen?
¿Hay algo que quieras cambiar de ella?
¿En qué medida condiciona tu autoestima?
• ¿Te valoras realmente?
¿Son valiosas tus acciones?
¿Te sientes satisfecho de todos tus actos?
¿Permanecerá el recuerdo positivo de lo que haces en otros?
Una autovaloración sana se construye a través de los años por medio de dos factores fundamentales, uno endógeno (interno, personal), compuesto por las creencias, valores, identidad y espiritualidad que son los desencadenantes de las capacidades y actitudes, y otro exógeno (externo, circunstancial), que vendría dado por el ambiente en el que te criaste y te desenvuelves en la actualidad, y el feedback que recibes de los demás como respuesta a tus acciones.
Como seres vivos, estamos sujetos a los mecanismos y leyes que la Naturaleza tiene asignados para el crecimiento y el desarrollo de cualquier ser vivo, a saber: nos engendran, gestamos, nacemos, crecemos, nos multiplicamos, envejecemos y morimos. Es la Ley de la Vida. Y desde este punto de vista, en muy poco nos diferenciamos de
los vegetales y los animales; compartimos con ellos los mismos procesos. A igual que las plantas y demás animales, poseemos un mecanismo de supervivencia que opera casi idénticamente; luchamos para sobrevivir. Los humanos heredamos evolutivamente ese mismo dispositivo que permanece registrado en el cerebro reptilíneo y que es el primero que entra en funcionamiento nada más nacer. El bebé recién nacido sólo se ocupa de sobrevivir. Los animales, más evolucionados que las plantas, poseemos además un segundo mecanismo, que es el de evitar el sufrimiento y buscar el placer. Este dispositivo, tanto en el hombre como en las bestias, se encuentra codificado como automatismo de huida–ataque, atracción–rechazo, en el cerebro límbico . Este segundo mecanismo emisor–receptor no opera en el humano hasta que la supervivencia no está asegurada y, por tanto, en muchos casos depende de que el anterior se haya consolidado. Por último, el hombre y algunos animales superiores contamos con un tercer cerebro: córtex, que es mucho más especializado y que se ocupa de funciones complejas como la lógica, la abstracción o el análisis. Cada uno de esos tres cerebros (reptilíneo, límbico y córtex) es responsable del desarrollo humano, primero inconsciente y, más tarde, consciente. Pero lo que realmente nos diferencia del resto de los seres de la creación es la conciencia como facultad superior. Definiendo ésta como la parte de la mente capaz de discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo conveniente y lo inconveniente, entre lo saludable y lo nocivo, entre lo cierto y lo falso.
Una vez que se ha cortado el cordón umbilical, el bebé debe adaptarse al medio para sobrevivir y continuar con su crecimiento. Si durante esta fase crucial de la vida no recibe los nutrientes adecuados (alimento, calor, protección, afecto, limpieza, etc.), sentirá su carencia y su desarrollo se verá afectado negativamente. Los impactos del ambiente en el que crece: lugar, personas, alimentos, atención, etc., irán construyendo el primer sustrato de la personalidad. Superada la etapa anterior entrará en el ciclo del entrenamiento conductual, tanto verbal como no verbal, que va desde los tres o cuatro años hasta los seis o siete. En esta fase se ejercitará en el aprendizaje de los movimientos coordinados: caminar, articular sonidos y palabras, hablar, manejar instrumentos (cubiertos, vasos, lápices, etc.). Una deficiencia (por falta de la atención adecuada) en este nivel conductual marcará y condicionará su posterior desarrollo equilibrado. A partir de lo que siempre se ha llamado uso de razón , alrededor de los siete años, se inicia el despertar y desarrollo de las capacidades. Es la época en la que el niño se formará en el pensamiento organizado, comenzará a reconocer las emociones y a desplegar las habilidades sociales.
Cumplidos los catorce años, el joven comienza a vivir intensamente una transformación orgánica y psicológica, un nuevo mundo de emociones y sensaciones se abre ante él. Es una etapa en la que se empieza a dar cuenta de que no está solo en el mundo, de que no es el centro del Universo y de que sus estados internos dependen en gran medida de cómo se relaciona con otros individuos. Los comportamientos y estrategias de pensamiento que construyó en etapas anteriores son la clave para comunicarse adecuadamente con sus semejantes. Esta fase es crítica en la vida del hombre o mujer; de su armonía y equilibrio psicológico (comprensión adecuada de los estados emocionales) van a depender su posterior solidez y autovaloración. Si en este periodo el sujeto sufre rechazos, desengaños, aislamientos, abusos, desdenes, etc., y no los asimila adecuadamente, en lo sucesivo se consolidará como una persona apocada, retraída, introvertida y con baja autoestima, o tal vez se vaya al extremo opuesto transformándose en un rebelde antisocial. Sea cual sea la actitud que adopte, estará manifestando el desequilibrio surgido por no haber madurado adecuadamente.
Alrededor de los dieciocho años se inicia un el reajuste del sistema de creencias y valores que determinarán definitivamente (hasta que tome conciencia de ello) su personalidad como adulto. Es el momento de cuestionarse todos los porqués transmitidos por sus progenitores, tutores y educadores y de reconsiderar su validez y adecuación. Sus pocas vivencias y limitadas experiencias son las únicas que cuentan para él/ella. Las generalizaciones, eliminaciones y distorsiones están permanentemente presentes subjetivando su red de nuevas creencias y valores. Obviamente, todo lo que el sujeto experimentó como negativo en la edad del pavo será un factor concluyente para construir creencias limitantes; al igual que todo lo que le agradó o resultó placentero lo instalará como creencias potenciadoras, aunque sean falsas y muchas veces sean una trampa en su posterior vida de adulto. Las creencias, que no son otra cosa que expresiones lingüísticas de las experiencias subjetivas, es decir, una interpretación personal de la realidad, serán, para bien o para mal, las que fortalezcan o deterioren la imagen de sí mismo.
Читать дальше