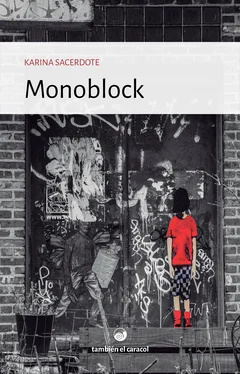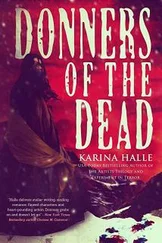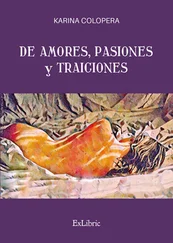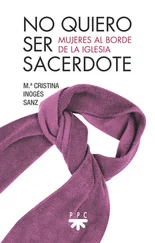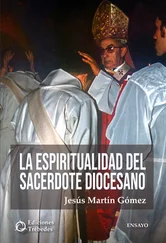Respiró profundo y se envolvió en las sábanas. Sabía que no tardaría en encontrarse con esa puta de mierda. Quizás, con suerte, ya estaría muerta. No le costó volver a dormirse.
Desde el comedor se escuchaban murmullos. Clareaba el día.
Salió de la pieza y se encontró a su padre tomando mates con Nora. Los dos sentados a la mesa, decrépitos, repulsivos, susurrando. La puta seguía viva. Pensó en la ironía de que justo soñara con ella esa noche.
Aunque había cambiado mucho, no podía ser otra que ella: el pelo platinado, las uñas larguísimas pintadas de rojo, el escote profundo. El pecho y el pliegue entre los senos estaban, ahora, llenos de arrugas. Flaca y huesuda como siempre, blanca teta, pasa de uva pintarrajeada. El cuello adornado con berretadas de plástico, parecía un acordeón. Sintió un hueco en el estómago, náuseas.
—Germán. —La puta se animaba a hablarle—. ¡Qué alegría verte! Era hora de que te acordaras de tu pobre padre.
—Me hubieras avisado. Haberme dicho que seguías con esta puta de mierda.
—¡No te voy a permitir!
Su padre se levantó nervioso, tambaleándose, y golpeó sobre la mesa. Nora estiró el brazo para tocarle la mano.
—Calmate, querido. Es entendible que el chico reaccione así.
El viejo volvió a golpear la mesa.
—Te debe respeto, ¡carajo!
Los dos se miraron midiendo fuerzas.
—Me voy a casa —dijo Nora y se levantó—. No te olvides de que tu padre es un hombre mayor, tené un poco de consideración.
Germán ni la miró. Nora agachó la cabeza y salió.
—Vos sos un hijo de puta. Esa turra mató a mi vieja y vos seguís revolcándote con ella.
—¡Esas son boludeces tuyas! —dijo su padre, volviendo a sentarse—. Vos eras muy pendejo y te imaginaste cualquier cosa.
—Te juro que si la vuelvo a ver acá, la mato.
—¡Esta es mi casa!
—A vos también te mato —lo amenazó, y se volvió a la pieza.
Necesitaba fumarse un pucho, no pensar más en esa hija de puta reventada, borrarla de una vez y para siempre. Pero los recuerdos se empeñaban en subir el volumen y, como en una película, se proyectaban en las paredes de su cuarto.
—¿Qué hacés en mi casa? —le había preguntado su madre a Nora ese lejano día en que abrió la puerta y la vio saliendo de su pieza.
Germán, apenas un nene, espiaba desde el balcón, escondido detrás de las cortinas. Hacía unos momentos había escuchado los gemidos de Nora, la voz de su padre diciéndole cuánto lo calentaba, lo yegua que era. Ahora que su padre roncaba, él no se atrevía a abandonar su escondite porque no podía mirar a su mamá. Le daba vergüenza que su mamá se diera cuenta de que sabía lo que pasaba y que no le había dicho nada.
Nora no respondía, la miraba con las manos apoyadas en la cintura, en una postura desafiante.
—Te pregunté qué hacés en mi casa.
—¿Qué te parece que estoy haciendo, Alba? —Nora se meció como burlándose—. Me garcho a tu marido, boluda.
Germán vio cómo su madre tambaleaba. Se apoyaba en la pared.
—Andate.
—Sí, corazón, me voy porque ya acabé.
Nora se rio y caminó erguida hasta la puerta, moviendo el culo y acomodándose el pelo.
Su madre se quedó agarrada de la pared, sin fuerzas. La veía ahí, con la cara lavada, la ropa desteñida, toda ella desteñida, tratando de contener las lágrimas.
—Mamá, ¿estás bien? —le preguntó acercándose.
Pero su madre no le contestó. Lo miró y él sintió ganas de llorar.
—Perdoname, mamita.
Ella se incorporó, le acarició la cara y se metió en la pieza. La aspereza de esas manos quedó grabada en su piel de niño, y también en la del hombre que sería después.
Desde afuera de la pieza, Germán escuchó gritos, golpes. No supo qué hacer, hasta que su padre salió a medio vestir de la pieza y se fue. Su madre lloraba arrodillada en el piso, junto a la cama. Se acercó para abrazarla y sintió algo tibio metiéndosele entre los dedos de los pies descalzos. Se quedó paralizado. Cuando su madre giró la cabeza, vio el corte en la frente, la sangre y las lágrimas.
—Germán... —murmuró ella—. Andá a buscar a Doña Flora.
Él salió corriendo hasta el departamento O y golpeó la puerta varias veces, cada vez más fuerte.
—¿Qué pasa? —dijo Flora cuando abrió.
—Dice mi mamá que vengas.
—¿Pasó algo? Escuché gritos.
—Mi papá le pegó.
—Ese hijo de... Pobre tu madre. Siempre laburando para mantener a ese vago que encima la caga a palos.
Cuando entraron al departamento, Doña Flora se encerró con su mamá. Germán apoyó la oreja en la puerta, pero no pudo entender lo que hablaban.
Doña Flora abrió la puerta de pronto.
—¡Pedí ayuda, nene! Tu mamá está muy pálida, se me desmaya.
Él miró para adentro: sobre la cama con los brazos extendidos, la boca abierta, su madre tenía los ojos fijos en el techo.
—¡Metele, nene, que tu madre no reacciona!
La barra del Polaquito
Germán salió corriendo en busca de ayuda. En la plazoleta de abajo los chicos jugaban a la pelota. Su madre nunca lo había dejado salir a jugar con ellos. Se quedó mirándolos.
—¡Correte, boludo, que estás tapando el arco! —le gritó un rubiecito que tendría diez años.
Pero Germán permaneció inmóvil. Vio cómo dejaban de jugar, se miraban unos a otros y sonreían asombrados. Los vio acercarse con el rubiecito a la cabeza. El rubiecito y sus dientes torcidos y esa mirada encendida. Aunque sabía que en los ojos de ese nene no existía nada amigable, no podía moverse, no quería moverse.
—¡Ey! Pendejo. Te dije que te co...
Más tarde Germán supo que el nene rubio se hacía llamar el Polaco y que cuando se te acercaba terminaba la frase después de pegar la piña. Vio todo blanco y cayó de espaldas. Cuando volvió en sí, estaba a un costado de la plazoleta, tirado en medio de un yuyal. Se escuchaban los gritos de los pibes todavía jugando a la pelota. Sentía la cara hinchada. Se tocó la nariz y le salió un grito. Tenía sangre y le dolía. No sabía en qué momento lo habían sacado de la canchita y tirado ahí, al costado. Le picaba todo el cuerpo, intentó levantarse.
—¡Che, Polaco! —gritó uno de los pibes—. Se levantó el pendejo.
El Polaco se encogió de hombros.
—Dejalo que se raje —dijo, y miró a Germán—. ¡Volá de acá!
Germán le clavó la vista. No entendía bien por qué lo hacía, pero se negaba a bajarle la mirada. Caminó hasta el edificio con los ojos fijos en los del Polaco. Aunque acababa de romperle la cara, el Polaco ahora le permitía desafiarlo, le daba la posibilidad de demostrarle que no era tan boludo, que no le tenía miedo.
Cuando llegó a los ascensores, pensó en su mamá tendida en la cama y se desesperó por volver con ella.
El ascensor se había quedado atascado en el noveno piso. De tres en tres subían los ascensores. A su mamá le había llamado la atención desde el momento en que se mudaron al barrio. Por qué será, ¿no? ¿Será para ahorrar materiales de construcción? Porque imaginate que hubiese sido más caro si hubieran hecho que los ascensores pararan en cada piso, comentaba siempre mientras esperaba el ascensor. Y agregaba: Qué raro, ¿no? A Germán también le resultaba raro, eso y que los ascensores estuvieran fuera de los edificios. Todo el barrio le resultaba raro.
Corrió hasta las escaleras. La puerta estaba cerrada con llave. Se sentó en el escalón a esperar a que alguien entrara o saliera. Pensaba en mamá y en toda esa sangre. Pensaba y lloraba sin lágrimas para que ningún pibe lo viera. Lloraba por mamá y porque tenía la nariz rota. Lloraba porque papá siempre la hacía llorar a mamá y porque el ascensor no andaba y porque la puerta estaba cerrada con llave. Lloraba sin llorar. Justo ahí, ese día, aprendió cómo se hace eso.
Читать дальше