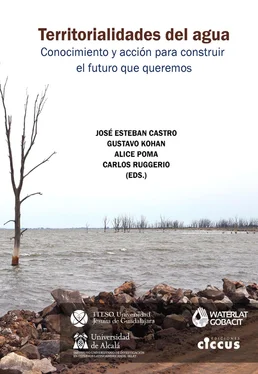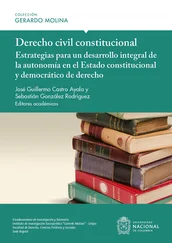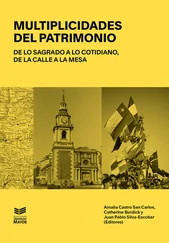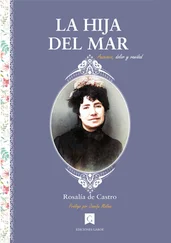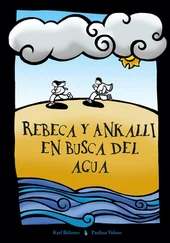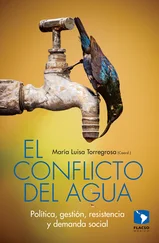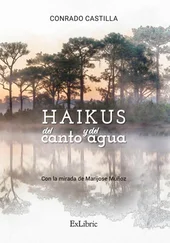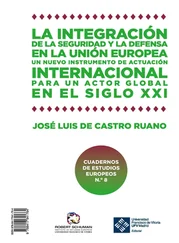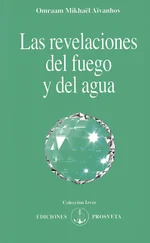José Esteban Castro - Territorialidades del agua
Здесь есть возможность читать онлайн «José Esteban Castro - Territorialidades del agua» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Territorialidades del agua
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Territorialidades del agua: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Territorialidades del agua»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Territorialidades del agua — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Territorialidades del agua», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es absolutamente necesario analizar cómo los derechos públicos al agua se transforman social, política y económicamente en derechos de propiedad exclusivos, cuyo acceso es manejado a través de mecanismos del mercado. En tales circunstancias, se produce una significativa tensión urbano-rural, evidente por ejemplo en ciudades como Las Vegas (Smith, 2008). La acumulación mediante el despojamiento y la inclusión sistemática de partes del ciclo hidro-social en tácticas de acumulación de los actores privados está reconfigurando rápidamente los mecanismos y procedimientos que regulan y organizan el acceso al agua o la exclusión de dicho acceso y, en consecuencia, está alterando los mecanismos sociales que configuran las prerrogativas y los derechos relacionados con el agua (Harvey, 2003). Cada vez se afianza más la idea de que el acceso al agua está organizado a través de los mecanismos de mercado y del poder del dinero, independientemente de las necesidades sociales, humanas o ecológicas.
La comprensión de este hecho resulta vital a la luz del fracaso de la comunidad internacional en avanzar de manera decidida hacia el cumplimiento del Objetivo del Milenio de reducir a la mitad, para el año 2015, el número de personas en el mundo que no tienen un acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento. Era posible predecir con certeza que esos objetivos no se lograrían, en gran parte debido a la hegemonía del modelo neoliberal que rechaza los subsidios públicos, pese a que los sistemas privatizados de provisión de agua han fracasado sistemáticamente en aliviar de manera significativa la crisis hídrica del Sur Global en lugares como Manila, Jakarta o Lagos (Swyngedouw, 2009). El acceso inadecuado a los servicios de agua, sobre todo en las megaciudades del mundo menos rico, es la principal causa de mortalidad prematura y su costo humano y ambiental supera ampliamente los pronósticos sobre las consecuencias negativas que tendrá el cambio climático en la humanidad. Por supuesto, quienes mueren debido a la falta de un saneamiento adecuado son siempre los pobres y los que no tienen poder alguno (Gleick, 2004; Gleick y Cooley, 2006).
En la mayoría de los casos, la verdadera escasez no consiste en la ausencia física de agua sino en la falta de recursos monetarios y de voluntad política y económica. No es la ausencia de agua lo que hace que las personas mueran de sed, sino la pobreza y la gobernanza que marginan. Las perspectivas político-ecológicas urbanas ponen de relieve las relaciones de poder económico y político a través de las cuales se organiza el acceso, el control y la distribución del agua. Si bien las decisiones respecto de cuál es la tecnología “apropiada” en términos física, cultural y económicamente sustentables y equitativos cumplen un papel importante a la hora de determinar el acceso al agua segura en contextos menos favorecidos (Smith, 2008), la consideración e implementación de esas decisiones es un proceso claramente político y debe ser analizado como tal.
Administrar las configuraciones hidro-sociales
Sin duda, las configuraciones hidro-sociales reflejan las preferencias hegemónicas políticas, sociales y culturales. Desde el trabajo seminal de Karl Wittfogel sobre la relación entre el poder autocrático y los sistemas hidrológicos, resulta claro que el poder social se articula a través de sistemas socio-técnicos (Wittfogel, 1957). Esto es válido tanto para la Presa de las Tres Gargantas de China como para la gestión de las cuencas inferior y superior del río Colorado o el riego de los viñedos en California. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de explorar la intrincada relación entre los sistemas políticos, el uso, gestión y distribución del agua y la organización del sistema hidro-social. En particular, se plantean interrogantes acerca de la relación entre la gobernanza democrática, por un lado, y la gobernanza de los recursos hídricos, por el otro. En la actualidad se acepta por lo general que muchos de los grandes sistemas hidro-sociales están asociados con organizaciones políticas e institucionales autocráticas (Worster, 1985; Swyngedouw, 2006b).
El debate actual sobre los recursos hídricos a menudo sacrifica la gobernanza democrática en el altar de la eficiencia tecnológica y económica, y salvaguarda las relaciones políticas existentes. Explorar la relación entre la democracia, la gestión del agua y el poder social es un tema de investigación de vital importancia. También se plantean interrogantes en torno a la capacidad de los sistemas democráticos y otros sistemas para enfrentar las crisis asociadas a sequías, inundaciones o enfermedades. Es una cuestión particularmente acuciante ya que las crisis hídricas van a ir aumentando, tanto en número como en escala. Es perentorio entonces considerar formas democráticas de gobernanza hídrica en una variedad de escalas geográficas interrelacionadas. Y resulta acuciante en aquellas regiones donde hay una fuerte competencia de demandas de agua (por ejemplo, la pugna entre las demandas rurales y urbanas ante la escasez de agua) o donde tensiones sociopolíticas significativas hacen que el agua sea usada como una formidable arma geopolítica (por ejemplo, la reciente amenaza de Israel de cortar el suministro de agua en Gaza).
Imaginar metabolismos hidro-sociales diferentes
En resumen, existen relaciones intrincadas y multidimensionales entre la organización socio-técnica del ciclo hidro-social, las geometrías de poder asociadas que digitan el acceso al agua o su exclusión y las inequitativas relaciones de poder políticas que afectan los flujos de agua. Hay una necesidad urgente de explorar las diversas maneras en que el poder social en sus distintas expresiones económicas, culturales y políticas se fusiona con los principios de la gestión de los recursos hídricos, con la elección de los sistemas tecnológicos y con las estructuras de abastecimiento, distribución y evacuación del agua. En la medida en que haya efectivamente una relación estrecha entre el ordenamiento hidro-social y las configuraciones político-económicas, o en otras palabras, entre la “naturaleza de la sociedad” y la “naturaleza de sus flujos de agua”, todo proyecto hidro-social reflejará un tipo particular de organización socio-ambiental. Imaginar formas de organización diferentes, más inclusivas, sustentables y equitativas implica imaginar formas de organización social deferentes, más eficaces y democráticas. Este desafío es el más apremiante y requiere un esfuerzo intelectual sostenido, así como la movilización de energías creativas por parte de aquellos que tienen al agua como objeto de investigación.
Referencias
Bakker, K.
(2000), “Privatizing water: producing scarcity: the Yorkshire drought of 1995”, Economic Geography, Vol. 76, Nº 1, pp. 4-27.
— (2003), An Uncooperative Commodity. Privatizing Water in England and Wales, Oxford, Oxford University Press.
Castro, J. E.
(2006), Water, Power and Citizenship: Social Struggles in the Basin of Mexico, Nueva York, Palgrave.
Gandy, M.
(1997), “The making of a regulatory crisis: restructuring New York City’s water supply”, Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 22, pp. 338-358.
Gleick, P.
(2004), The World’s Water 2004-2005: The Biennial Report on Freshwater Resources, Washington, D.C., Island Press.
Gleick, P. H. y H. Cooley
(2006), The World’s Water 2006-2007: The Biennial Report on Freshwater Resources, Washington, D.C., Island Press.
Harvey, D.
(1996), Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford, Blackwell.
— (2003), The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press.
Heynen, N., M. Kaika y E. Swyngedouw
(2005), “Urban political ecology - politicising the production of urban natures”, en N. Heynen, M. Kaika y E. Swyngedouw (Eds.), In the Nature of Cities - Urban Political Ecology and The Politics of Urban Metabolism, Londres, Routledge, pp. 1-20.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Territorialidades del agua»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Territorialidades del agua» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Territorialidades del agua» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.