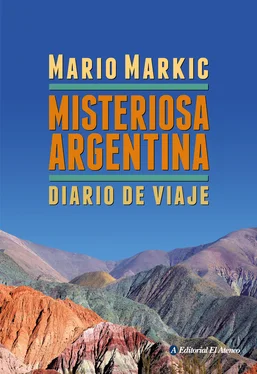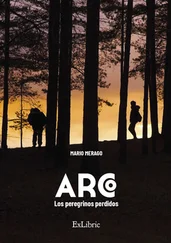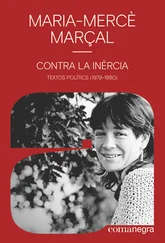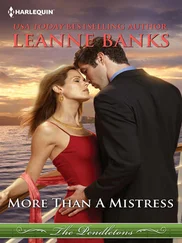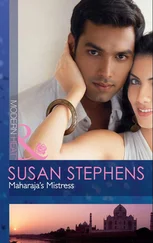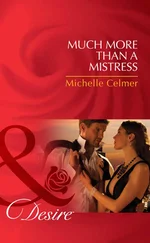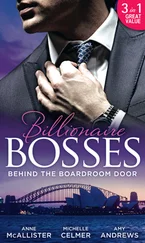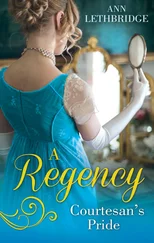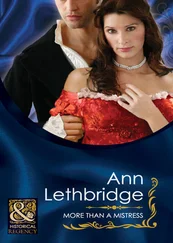Es raro que, en un territorio signado por el machismo −porque el culto al coraje correntino esconde cierta afición a resolver los entredichos a cuchillo limpio, como si fuera un interminable cuento de Borges−, las mujeres no estén opacadas. Todo lo contrario: si rastreamos a los personajes más importantes en la vida de la ciudad de Goya, los cuatro más destacados son mujeres.
Mi viaje a Goya fue realmente sorprendente por varios motivos. Pero, en primer lugar, debo decir que no he visto vecinos organizados como estos para cuidar el patrimonio histórico de su pago chico.
Goya es la segunda ciudad en importancia de Corrientes; hoy araña los ochenta mil habitantes. Por las casas señoriales y de estilo que abundan en sus calles y, consecuentemente, por la elegancia y la hermosura de sus mujeres, alguna vez fue llamada “la pequeña París de Sudamérica”.
Comencemos por reseñar a Sinforosa Rolón y Rubio, prima de Juan Manuel de Rosas y mujer muy adinerada: desde que degollaron a su prometido, el coronel Tiburcio Rolón, durante la cruenta batalla de Pago Largo, decidió permanecer soltera y dedicar su vida a la caridad. Como tenía mucho dinero, hizo construir asilos y hospitales y una hermosa iglesia de estilo neorrenacentista, cuya cúpula nos recuerda a la capilla de La Sorbona en París.
Gregoria Morales de Olivera fue la primera pobladora de quien se tiene noticia. Ella organizó un pequeño comercio y boliche a la vez, ubicado frente al río, donde vendía quesos y tabaco, aprovechando un recodo donde atracaban los barcos. Gregoria es tan importante que, como la ciudad no tiene fecha de fundación, se acepta como lo más probable que la aldea haya empezado a crecer desde que ella se instaló en ese lugar estratégico: no por nada, Goya es el sobrenombre de Gregoria.
Otra de las mujeres importantes fue Isabel King, norteamericana: ella fue una de las sesenta y cinco maestras que trajo Sarmiento para educar a los argentinos y una de las pocas que aceptó trasladarse a un destino inhóspito, en el interior más lejano.
Y la más famosa de todas, claro, fue Camila O’Gorman, una jovencita de la alta sociedad porteña, que a los dieciocho años se enamoró del cura de su parroquia, en tiempos de Juan Manuel de Rosas. Descubierta la relación escandalosa en Buenos Aires ambos huyeron, cambiaron sus nombres y se instalaron en Goya.
Anónimos, se insertaron rápidamente en la sociedad local. El cura fundó una escuela y empezó a dar clases como maestro. Todo fue feliz hasta que una noche, durante una fiesta, un sacerdote que viajaba en un barco desde Asunción reconoció a su hermano de seminario y lo denunció, porque en aquellos tiempos hasta los curas jugaban por uno u otro bando. La historia del final es bastante conocida desde que María Luisa Bemberg hizo una película que llegó a competir por el Oscar: ambos, Camila y su amado Uladislao, fueron fusilados en Santos Lugares, en las afueras de Buenos Aires. El Restaurador de las Leyes no tuvo piedad ni con Camila, que aparentemente estaba embarazada, ni con el cura Gutiérrez: la ilustre Goya había sido una tregua para ese amor prohibido.
En Goya también tuve el privilegio de conocer al teatro más antiguo del país, que data de 1879. Yo creo que los habitantes de la ciudad ni siquiera saben el tesoro que guardan –o esconden−, porque la fachada está tapada por unos indeseables locales comerciales.
El arquitecto Tomas Mazanti demoró cinco años en construirlo: le puso madera de fina pinotea blanca y cedro de Canadá, materiales eléctricos de Alemania, mobiliario de Viena, arañas y apliques de Italia. Dios sabe dónde estará la araña principal de fino bronce labrado con veintidós luces de tulipa de cristal tallado.
El teatro nació como Teatro Club 25 de Mayo, después se llamó Elsa, más tarde Teatro Solari y hoy se denomina Teatro Municipal. Acaso su mayor virtud no sea su rica historia ni los personajes famosos que trajinaron sus tablas: es la rara virtud que tiene de esquivar la bola de la grúa de la demolición varias veces en su vida. Algo que no es poco, tratándose de un teatro.
Aunque la historia que me contó Ana María Trainini, directora del teatro de Goya, escenógrafa y profesora de danzas clásicas, sentados en los sillones de pana púrpura, me sugestionó bastante.
Refiere Ana que hace muchísimos años una bailarina se colgó en el entreacto de uno de los tirantes que soportan el peso del escenario al descubrir en los camarines una carta de su novio donde le decía que amaba a otra mujer y que esa carta era el largo adiós. Y acto seguido, para mi sorpresa, me relata:
Su fantasma vive en este teatro. Un día, de golpe sentí un frío terrible, que me envolvía, y después la vi. En el escenario, se corporizó delante de mí. Larga, delgada, muy etérea, con un vestido blanco, hecho de gasa transparente. No se le veía la cara; era como si su cuerpo flotara sobre las tablas.
Muchos también han visto a un hombre, una figura muy alta, con un sombrero negro. A ese lo ha visto medio mundo y siempre va por el segundo piso y es muy alborotador, corre, va, vuelve por los pasillos, y la capa es una cosa que vuela y desaparece en segundos. A veces, el señor se cruza en medio de los ensayos. Le pusimos Otelo. Son esas cosas que tiene el teatro; parecen locas, pero existen. Yo digo que son energías corporizadas. Bueno, llamale fantasmas. Pero no son malos.
Otro teatro que conozco es el Vera, de la capital correntina, que lleva el nombre del fundador de la ciudad, Juan Torres de Vera y Aragón, y que en 2013 cumplió cien años. Es un teatro espléndido, completamente restaurado y con una cúpula corrediza, que deja ver el cielo en cada función en esos días sofocantes del verano. Pero, para mi desgracia, en este caso negaron la existencia de fantasmas.
A los esteros del Iberá, que es otro de los rasgos más salientes de la cuestión identitaria correntina, los conocí por arriba y por abajo. Navegar entre los juncos es algo maravilloso.
En vuelo, la primera comprobación que hice es que los esteros son inmensos. La segunda es que en pocos lugares uno ve realmente agua. El resto también es agua, pero disfrazada por una vegetación que le da tonos verdes y amarronados a la superficie. O sea: uno cree que está sobrevolando tierra cuando en realidad es una laguna que parece infinita.
Intento darme una idea de la majestuosidad del lugar: son quince mil kilómetros cuadrados de superficie. Para hacernos una idea, aunque sea lejana, tengamos presente que la Capital Federal tiene doscientos kilómetros cuadrados.
Los esteros del Iberá −que en guaraní quiere decir “aguas que brillan”− son el segundo humedal más grande del mundo, la mayor reserva de agua dulce del planeta después de Pantanal, en el Brasil.
El multimillonario y conservacionista norteamericano Douglas Tompkins –resistido con los previsibles argumentos ideológicos de siempre− quiere que los esteros sean un parque nacional y está dispuesto a regalar sus propiedades correntinas. Compró unas ciento cincuenta mil hectáreas de tierra en el Iberá −donde vive gran parte del año desde 2000− y abrió un camino escénico que da toda la vuelta alrededor de la laguna, en su afán por generar pasos desde unos trece pequeños pueblos que podrían, en el futuro, vivir del recurso turístico. Tan multimillonario como humano, tiene bien pensado su plan:
Nuestro programa es restaurar campos dañados por sobrepastoreo de hacienda y reintroducir animales como el venado de las pampas, el oso hormiguero, el tapir y el yaguareté. Ya tra-jimos una manada de venados, y tenemos veinte osos hormigueros con sus crías. El yaguareté tomará un tiempo. La meta que me impuse desde hace años es usar las riquezas de mis empresas, comprar tierras de privados con la esperanza de hacer parques nacionales. Así logramos hacerlo en el sur de Chile y en Monte León, provincia de Santa Cruz, en la Argentina. Tal vez parezca raro, tal vez no haya muchas personas haciendo esto, pero es lo que me gusta.
Читать дальше