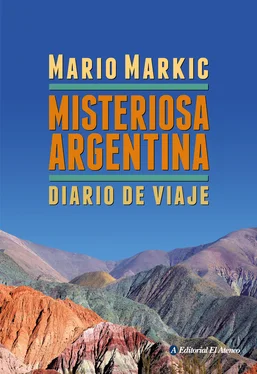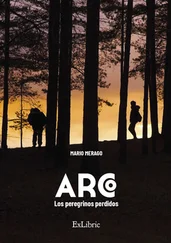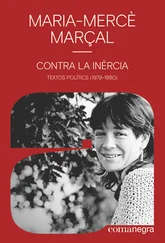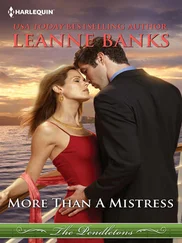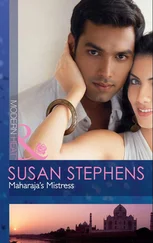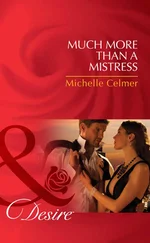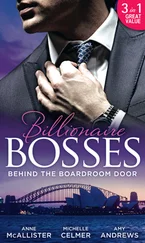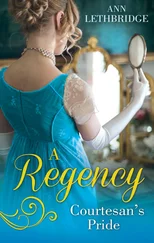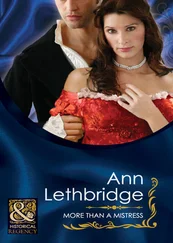En esto cuenta un pasado común −con una guerra incluida, que dejó gran división interna y años de silencio culposo−; el chamamé, con claras influencias de la guarania y la polca paraguaya; la alimentación, en la que el chipá, bollo de mandioca y queso, es tan popular y necesario como en Asunción, y, desde ya, el idioma guaraní, que ha salido del ostracismo rural al que había sido confinado y ahora ha comenzado a enseñarse en las escuelas.
En la provincia hay una muy fuerte réplica del carnaval carioca, como influencia directa de sus vecinos brasileños. Por otro lado, Corrientes, vista en general, se caracteriza por una fuerte personalidad, sobre todo si repasamos su a veces violenta historia política, panteón en el que conviven caudillos, conservadores de toda laya, y hasta un indio intruso cuando despuntaba el siglo xix. Atesora, además, episodios francamente llamativos: por ejemplo, fue la primera provincia en alzarse contra Rosas y la única donde no ganó Perón en 1946.
Es preciso tener en cuenta que, cuando los jesuitas fueron expulsados de América y, en todas las reducciones de Misiones, el sur del Brasil y el Paraguay, los indios guaraníes quedaron al garete, sin jefes ni protectores; perseguidos por los bandeirantes portugueses que los querían vender como esclavos, buena parte de ellos escapó hacia lo que sería hoy el nordeste de Corrientes. Por eso en pueblos muy pequeños como Loreto −pegado a los esteros del Iberá−, se pueden encontrar capillas y antiguas casas con altares particulares donde todavía existen tallas religiosas de madera que hicieron con gran maestría los imagineros guaraníes.
Pero, para no perder el foco, digamos que solo en el siglo xx Corrientes tuvo veintisiete gobernadores elegidos en las urnas y cuarenta y cinco que fueron puestos a dedo o arrebataron el poder por la vía de las armas. Tal cual: la lucha por el poder ha sido una constante en su historia, lo mismo que el culto al coraje y que las persistentes desigualdades sociales.
Repasemos rápidamente algunos datos. En 1806, cuando los ingleses invadieron el Río de la Plata, Corrientes se destacó por la rapidez con que decidió intervenir y enviar tropas: el cuerpo de Cazadores Correntinos es recordado por la bravura con que combatió en la Reconquista, en 1807.
A no olvidar que en Yapeyú nació José de San Martín, nuestro guerrero reverenciado, y cerca de allí, en Saladas, el sargento Juan Bautista Cabral, el hombre que le salvó la vida en la batalla de San Lorenzo, y que don Manuel Belgrano, con un ejército entusiasta pero rotoso, acampó en Corrientes cuando llevó los nuevos aires de la Revolución de Mayo hasta el Paraguay. Allí, más precisamente en Concepción, donde una estatua firmada por el maestro Luis Perlotti lo recuerda en el centro de la plaza, reclutó como tamborilero a Pedro Ríos, el héroe más joven que tuvo la patria naciente. El tamborcito −que todos recordamos de nuestros años escolares− perdió la vida en una batalla desigual entre un ejército improvisado a cargo de un hombre que no era militar y los realistas del Paraguay, a orillas del río Tacuarí, muy cerca de Asunción. Con su derrota, don Manuel sembró la semilla de la victoria y, tal vez, fue entonces cuando nació la leyenda de la osadía y el coraje correntino: el 9 de marzo –día en el que cayó Pedro Ríos con un tiro de fusil en el pecho− celebran el Día del Niño Correntino.
La guerra contra el Paraguay, sin dudas, atraviesa la historia correntina como ninguna otra cosa.
Fue el 13 de abril de 1865, Jueves Santo.
Las tropas del dictador paraguayo Francisco Solano López –colérico, porque el gobierno argentino no dejaba pasar a su ejército por la provincia para pelear contra los brasileños− invadieron Corrientes con cuatro mil soldados, tras un bombardeo de ablande desde las cinco embarcaciones de guerra que apostaron en el Paraná. La resistencia del gobernador Manuel Ignacio Lagraña duró un día −tenía apenas ciento veinte soldados− y se retiró con sus jefes militares al interior de la provincia. “La invasión –me comentó el director del Museo Histórico, Miguel González Azcoaga− convierte a Corrientes en el primer escenario de la guerra y fracciona terriblemente a la sociedad correntina. Familias enteras se dividen. Y después de la guerra cae un manto de olvido. Como tema de historiografía prácticamente no se escribió nada sobre esa guerra tan terrible, todo se silenció”.
Sin declaración de guerra empezó una contienda que unió al Brasil, el Uruguay y la Argentina contra el Paraguay, que duró cinco años, y en la que murieron decenas de miles de personas; entre ellas, casi todos los varones adultos del Paraguay, país que se quedó sin hombres por más de una generación.
Un capítulo trágico, de los muchos que hubo, fue la detención de cinco mujeres en julio de 1865 y su cautiverio por más de cuatro años en los que pasaron penurias de todo tipo. ¿Quiénes eran las cautivas? Un grupo de damas relevantes de la sociedad que fueron llevadas como prisioneras para extorsionar a sus esposos militares.
Dos de ellas, con sus hijos, una chica de cuatro años y un varón de cinco, vivieron todo un escarnio. Primero estuvieron presas en el viejo cabildo y después las trasladaron al Paraguay, donde fueron obligadas a caminar junto con el ejército paraguayo noche y día, sin calzado ni comida. Presenciaron lo inimaginable: todo el horror de la guerra, los crímenes más aberrantes, todos los excesos.
El monumento a la guerra contra el Paraguay, bronce, mármol y base de laja en homenaje al jefe de los ejércitos aliados, Bartolomé Mitre, que está en la costanera de la capital provincial, mirando al río, incluyó, en la parte posterior, a las cinco figuras femeninas, de cuerpo entero, vestidas con túnicas de aire grecolatino. “Las Cautivas” son el paradigma por excelencia de la guerra contra el Paraguay: en ellas se encarna el sufrimiento de los civiles en el conflicto armado. Una de ellas murió durante la guerra.
Heroínas históricas de la provincia, prometieron a la Virgen de la Merced volver al final de la guerra para agradecer su protección. Lo hicieron, incluso antes de saludar a sus familiares. Jamás hablaron de esos cuatro años en los que vivieron cautivas, y sus cenizas están en un panteón especial dentro de la iglesia Nuestra Señora de la Merced desde 2007.
Por eso, digo, las historias de sables y muertes abundan en la historia correntina. Y el pueblo, en la vida presente, profesa una extendida religiosidad que tiene su punto máximo cuando doscientos cincuenta mil feligreses van a Itatí a venerar a la virgen morena, patrona de la provincia.
Genaro Berón de Astrada era gobernador en 1839. Se convirtió en una especie de héroe romántico y justiciero porque, harto de que Juan Manuel de Rosas controlara desde Buenos Aires la renta por la navegación de los ríos, se sublevó. Cosas de la vida y la política, el rival que salió en defensa de Rosas fue su vecino, el gobernador entrerriano Pascual Echagüe, quien contó con la jefatura militar del entonces coronel Justo José de Urquiza, que años más tarde sería el verdugo del Restaurador.
El choque entre ambos ejércitos fue encarnizado: cinco horas de terror y de espanto, cerca de la actual Curuzú Cuatiá. González Azcoaga rememora que en la batalla de Pago Largo mueren más de dos mil correntinos. Fue una masacre, los rosistas no querían prisioneros. Cuando la derrota ya era inevitable, un ayudante se le acercó a Berón de Astrada casi rogándole que huyera. Pero allí le contestó con su frase célebre: “Seguid vosotros, yo he venido a vencer o morir”. Y la tradición oral de los correntinos dice que fue así, nomás: el coronel Berón de Astrada quedó tendido en el campo de batalla: se le contabilizaron dieciocho lanzazos en el cuerpo.
Читать дальше