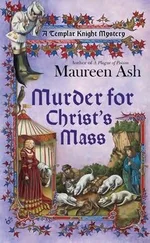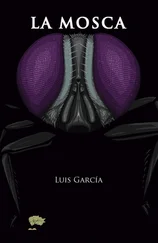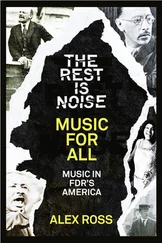Cuando el Dedos se enteró de que su prostituta de mayor rendimiento había quedado embarazada sació su furia en el rostro de la pobre niña: sus anillados puños la golpearon con sevicia hasta convertir su otrora belleza en carne molida. Los golpes machacaron los músculos del ojo izquierdo y fracturaron su pómulo: el parpado cayó inerme y la cavidad ocular izquierda daba la impresión de que el glóbulo ocular rodaría por el suelo en cualquier momento. Cuando la hinchazón y moretones remitieron, no quedó nada que recordase aquellos ojos cafés de mirada aperlada que tantas veces trastornaron las noches y borrachos de El Vergel. En su lugar aparecieron facciones deformes y monstruosas, un ojo desorbitado, lánguido, inexpresivo; una tristeza sin vida; insondable.
Carmelita, que tal era su nombre, había empezado muy joven, más no por voluntad. De su cuerpo aún no brotaba el eterno femenino, aunque al bañarse en el arroyo del pueblo se adivinaran las turgencias que pronto habrían de tomar forma, cuando su tío Anastasio visitó el caserío. De joven, contaban las viejas, salió de madrugada mientras en la maleza a la vera del arroyo seco, a Jacinta, su prima hermana, la vida se le desangraba entre ropas rasgadas y la inocencia violada. Don Elías, padre de Jacinta, le juró muerte a su sobrino, pero a los pocos meses los soldados apresaron a un gavillero de nombre Agustín que confesó, según dijo el teniente del pelotón, haber violado a la Jacinta y a varias niñas más, además de dar muerte a un sargento gordo y borracho, bueno como el pan dulce, de un machetazo, en un pleito de cantina. Don Elías jamás creyó lo del tal Agustín, mas poco le duró la duda; un día regresando de la costa, donde vendía sus tejocotes y cacahuates, se desbarrancó, allá por la peña colorada, cerca del quiebre de caminos. Don Clemente, su compadre, buscando un becerro perdido, encontró su cadáver picoteado por los zopilotes y le dio sepultura, pero por más que buscó, jamás dio con los restos de la recua de mulas ni la bolsita de plástico doblada que al cuello colgaba don Elías con el dinero de sus ventas.
Anastasio, como sea, jamás regresó a vivir al pueblo. Hasta que un buen día pasó de camino a Michoacán; su hermano menor y padre de Carmelita lo hospedó acribillándolo con preguntas sobre su vida y la vida más allá del Filo de la Montaña. Los hermanos recordaron viejas épocas y tomaron por días. Cuando el aguardiente se acabó, Anastasio continuó su camino y allá cada par de años, siempre sediento, pasaba de paso a algún lado. Aquel día caía la noche cuando llegó con la noticia de la guerra mundial. Los más viejos no sabían de ella, ni el maestro rural recién llegado recordaba algo igual. Qué tan lejos quedaba esa Europa donde los hombres nuevamente peleaban, nadie sabía a ciencia cierta; pero los mayores habían cincelado en la memoria colectiva de Quiechapa el recuerdo aciago de los revolucionarios levantando ganado y mujeres cada vez que al Filo se adentraban. El padre de Carmelita y su hermano Anastasio eran niños cuando su madre y hermanas fueron atadas a la montura de un hombre con la cara rajada a machetazos y bandoleras al pecho que se perdió con ellas por el camino de huella. Los dos hermanos crecieron al cuidado de las ancianas y enfermas que, también violadas, fueron abandonadas por las gavillas. Con los años algunas regresaron; sus hermanas y madre, jamás.
La noticia de la guerra ensombreció a Nicanor, padre de Carmelita. Temía en cualquier momento la llegada de los revolucionarios, la matazón absurda, las chozas en llamas, la milpa destruida, los gritos de las mujeres y niños, las violaciones frente a padres, esposos e hijos, mantenidos a raya con fusil y machetes; la rabia contenida, la vergüenza desbordada, el vacío tras la pérdida. Anastasio, quien sí tenía noticia de que Europa quedaba del otro lado de otro océano al otro extremo de México, cebaba, sin embargo, con temores a Nicanor:
—Nadie sabe cuándo puedan llegar y a los soldados mejor ni preguntarles, recuerda que ellos fueron los primeros en violar y levantar a las viejas. Nomás se pone dura la cosa avientan el uniforme y huyen chingándoselas primero. Tú, además, debes pensar en Carmelita, hermano, recuerda que les gusta apretadito y nuevo.
La conversación y el aguardiente adobaron el terror en Nicanor. A la mañana siguiente Carmelita se perdió en el quiebre del camino tras el caballo de Anastasio. Éste había convencido a su hermano de que en Acapulco, importante ciudad y puerto, a dos semanas de camino, Carmelita estaría a salvo en un convento de monjas que cuidarían de ella como hija y le enseñarían a leer y escribir. Antes de que cayera la noche Anastasio la violó sin clemencia y, así como perdió a madre y hermanas, la ató a su montura.
A la semana e innúmeros golpes y penetraciones, llegaron a un jacal del todo apartado, propio de porqueriza y cercano al infierno. Durante meses Carmelita le lavó y cocinó durante el día y por la noche fue obligada a aberraciones sexuales sin igual. Al sexto mes cayó enferma, Anastasio la pateó e insultó, con el fuete levantó en jirones su piel, pero la niña no respondía, temblaba al sol y sudaba al rocío. Anastasio la echó sobre la mula, bajó al puerto y en la oscuridad de una cañada de aguas fétidas la abandonó a su muerte.
—Bastante duraste, Carmelita. Como le prometí a tu padre te dejo en Acapulco. ¡Púdrete, cabrona!, espero gozar de tus cositas una vez más en la otra vida. Hasta entonces, morenita.
Esa noche Carmelita durmió en paz, sin terror y sin llanto por primera vez desde que a lo lejos se despidió de los suyos. Tres días antes había cumplido doce años y con la luna menguante su cuerpo mancillado se había hecho mujer.
A los 13 ya le taloneaba de a diario; a los 14 fue coronada reina de El Vergel, «Su Majestad Samira I». Era la más solicitada y de mayores rendimientos económicos. En un buen sábado llegaba a cobrar hasta 20 pesos por baile y por un trabajo completo de 90 a 100 pesotes. En esos gloriosos tiempos de la guerra se sabía bella y escultural, deseada y querida. Cuando se arreglaba frente al espejo quedaba contenta con su imagen y en él veía siempre un futuro feliz. Cuando caminaba entre las mesas le encantaba despertar apetencias, levantar lujurias, provocar piropos, ser pellizcada, repartir besos y quiebres de mirada de un extremo a otro del burdel. Cuando bailaba gozaba siendo el centro de atención y observar la fila de solicitantes con boletito en mano. Todo ello acabó el día que no pudo presentar resellada su cartilla de sanidad. El talón dejó de serle agradable, arreglarse fue un martirio, verse al espejo un suplicio; su futuro una permanente crucifixión. Cuantas veces buscó a El Dedos, recibió por respuesta patadas y escupitajos.
Con apenas quince años de edad pasó de El Vergel a las sillas de la calle fangosa, oscura y pestilente conocida como La Pepena, algo así como despertar en cucaracha, como Gregorio Samsa, de Kafka. Tras la golpiza, el padrote recogió todos sus vestidos, prendas, lociones y bisutería. Esa noche se quedó, además de deformada, con lo que traía puesto. En La Pepena el ambiente era sórdido y peligroso, los clientes iban a lo que iban, nada de bailecitos y fajes, nada de propinas y piropos, nada de fichada y fiesta. Allí los besos eran depravados y putrefactos, el trato violento y seboso. Si se apendejaba no le pagaban o la tundían a golpes. Los policías e inspectores se aprovechaban de la situación y la competencia no podía ser más violenta.
Así fue como nuestra Carmelita pasó de «Su Majestad Samira I, Reina de El Vergel», a la Virola de La Pepena. Siendo aún una niña se encontró sola, embarazada, deforme y sin posibilidad alguna: regresar a su pueblo era impensable; ni siquiera sabía dónde estaba; suplicar al Dedos, inútil; la Virgen de Guadalupe la había castigado por su lascivia y no contestaba sus rezos. Sólo quedaba malvenderse en la ignominia y depravación. Cavar su propia tumba todos los días.
Читать дальше