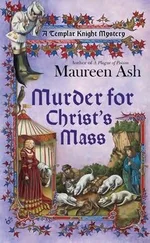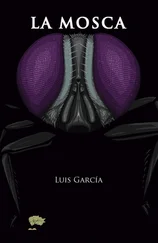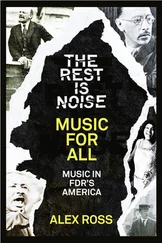Los meses habían pasado, aquella conversación había quedado en el olvido hasta que Fermín la ciñó de la cintura; una energía desconocida excitó su piel, pero otra, inédita y corrosiva, quemaba sus entrañas. Aquella plática con el abuelo se le presentó con vívida presencia. Mariana supo que no tenía nada que temer. No podría decir qué era lo que sentía y arrebataba, pero definitivamente no tenía nada que ver con los horrores de monjas y tías.
Ella percibía un algo indefinible que emanaba del cuerpo de Fermín… Pero, ¿estaría él también percibiendo las sensaciones que la carcomían por dentro? La idea la congeló. Se sintió desnuda e indefensa. La inseguridad se hizo de ella. Jamás pensó que alguien pudiera conocer sus sentimientos, que éstos pudieran leerse como ella leía los de Fermín. El coro de tías y monjas gritaba a su oído: «Jamás abras tus sentimientos, ¡jamás!». Ahora entendía su temor, temor a abrirse, a expresar su sentir, su pensar; a mostrarse tal como era.
Se sintió transparente y traspasada, el terror la invadió. Quiso salir corriendo, huir, ocultarse donde nadie viera sus sentimientos, su yo. Pero el brazo de Fermín la asía dulcemente firme del talle, el sutil contacto la regresó a la realidad. Afuera los árboles se vestían de sombras, tía Hortensia arrastraba rejegas y rejegos a la pista, en el tocadiscos la canción concluía:
And it’s been the ruin of many poor boys
And God I Know I’m one
Ssssssstttt, Ssssssstttt, Ssssssstttt, Ssssssstttt
Memo retiró la aguja del acetato; Fermín el brazo de su talle; aquél cambió el acetato:
—¡El hit del momento! —gritó Memo orgulloso mostrando, ante el azoro general, la portada a recuadros azules con las fotografías en serie de John, Paul, George y Ringo, que tanta sensación causaban en Norteamérica y alarma entre las sisters.
—A hard day’s night, A hard day’s night —gritaba Memo alzando cual custodia la carátula azul y gris.
A su alrededor, muchachos y muchachas brincaban dando alaridos de una a pierna a otra, con movimientos de caderas entre salto y salto, agitando la cabeza y moviendo los brazos como quien rema jalando un remo primero, luego el otro.
When I’m home
Everything seems to be right
When I’m home
Feeling you holding me tight, tight, yeah…
La música continuó: I want to hold your hand, Can’t buy me love, She’s not there…
Please don’t bother trying to find her
She’s not there…
Ambos brincaban y sonreían, la pista rebosaba parejas y niñas bailando en grupo; mamás y tías, desde el redondel, chismeaban a discreción. Guillermo cambió el disco:
I give her all my love
That’s all I do
Tía Hortensia arqueó las cejas. La música ya no era de gritos y brincos, como la calificaba, sino una balada suave y romántica. Levantó la vista del bordado. «Aquí es donde hay que cuidar manos y arrimones», se dijo, no sin un cierto dejo de tristeza. Las parejas se acercaban, Fermín la acercó por el talle, Mariana jamás había experimentado la sensación de un cuerpo varonil tan cercano y electrizante. Semanas antes, en el rancho del abuelo, primas y primos habían jugado luchitas sobre la pastura, la muchachada era un nudo indescifrable de brazos, cabezas y piernas, pero nada había movido sus entrañas. Hoy, el roce de sus prendas, el suave tacto a su espalda, lo vecino de sus miradas, el aroma de hombre penetrando sus poros la encendían y amenazaban con hacerla explotar.
Quien los viera observaría dos niños dando con torpeza sus primeros pasos de baile, tratando de encontrar un ritmo, deteniéndose en seco para reiniciar de nuevo en rígido y maquinal movimiento. Quien leyera su interior descubriría dos niños venciendo la oscuridad, dos libidos en ebullición.
She gives me everything
And tenderly
Pronto fueron encontrando una cadencia maquinal pero segura, la rigidez de sus cuerpos fue dando de sí, con tiento empezaron un movimiento fluido y acompasado, la música chorreó por sus venas, empezaron a moverse al margen de todo lo demás, crearon su propio mundo. Para ella sólo existía ese momento. Nada hablaron.
Bright are the stars that shine
Dark is the sky
Cuando la música concluía, los labios de Fermín rozaron furtiva y temerosamente su esbelto cuello; Mariana sintió perderse en un abismo de luz, un rubor inmisericorde se agolpó en melaza de música y arrobado ardor en su entrepierna.
—Gracias —dijo él.
—Gracias —contestó ella regresando a su trinchera tras las pilas de atún con mayonesa.
Mariana a nadie confió sus sensaciones, pero pasaba las noches recordando el cálido efluvio.
Ahora, tantos años después, un cosquilleo vaginal despertó al conjuro de aquellos tiempos. El motor de un coche la regresó al oscuro presente de su cocina. «¿Será Mariano Enrique?».
Mariano Enrique, el mayor de sus dos hijos, era taciturno y soñador, cualquiera diría que triste. Por el contrario, Raúl, el hijo menor, había salido al papá: grandote, alegre, parlanchín, simpático, negociante y flatulento. Los dos Raúles estaban cortados por la misma tijera, no sólo se parecían en lo físico y en lo anímico, sino que formaban una unidad para la cual la realidad estaba compuesta únicamente de ganancias y pérdidas, y era su religión que las primeras quedasen siempre para ellos.
Mariano Enrique era del todo diferente, callado e introvertido, brillaba en él un halo de inseguridad y fragilidad, carecía de ánimo emprendedor, de retos que lo motivaran, de logros que lo ilusionaran; su mirada era triste, cual flor que se marchita al sol. Mariana sufría, aunque sabía que él era el más feliz de los cuatro y el más fuerte afectivamente hablando.
Un coche pasó hasta abandonarla de nuevo al silencio de la noche.
«Así pasó el amor por mi vida —se dijo—. De noche y de largo».
LA VIROLA
Acapulco, Guerrero
Lunes 8 de marzo de 1943
02:34 horas
María Guadalupe del Socorro Joaquina Carmela Teresa del Refugio del Sagrado Corazón jamás supo quién fue su padre.
Su madre tampoco llegó a saberlo. Aquel día el médico de servicios sanitarios le dijo:
—¡Ahhhhhh, si serás pendeja! ¿No te dije qué pinches días debías dejar de andar de puta?
—Al talón hay que entrarle de a diario, si no, no comes y te tunden a madrazos.
—Pusss ora sí que no habrá quien te salve nomás se entere el Dedos que estás embarazada.
Sin cartilla sanitaria y en llanto salió del médico municipal. «¡Qué bueno —dijo aquél a sus adentros, con más facha de carnicero que de doctor— que me comí el pastelito a tiempo! No va a quedar nada de él ahora que ha dejado de ser negocio en este pueblo de mierda, que vive de la putería, pero condena a las putas cuando dan de sí».
A Félix Menchaca le apodaban el Dedos por lo descomunal del tamaño de sus manazas. Su altura y peso se correspondían a lo monstruoso de ellas. Extraordinariamente alto y panzón, negro púrpura, ojos cafés inyectados de alcohol y perdidos en marihuana, pelo ensortijado, nariz de orangután, dientes de oro y lentes de sol. Había llegado a Acapulco a principios de los treintas de las costas montañosas de Oaxaca, huyendo de la justicia y de sus propios familiares. En el puerto encontró acomodo, hizo compinches y pronto se acreditó por lo sanguinario de su proceder; a los pocos años era amo y señor del bajo mundo acapulqueño, siempre conectado con el alto. Herraban sus gruesas falanges voluminosos anillos con los que se solazaba en magullar las caras de sus enemigos. Al cinto colgaba una escuadra 45 de cachas plateadas y el Escudo Nacional incrustado en oro, escuadra que atestiguaba la muerte de su anterior propietario, el general Juan Ramón Sifuentes, acribillado en el parque central de Chilpancingo la tarde que llegaba a hacerse cargo de XXXV Zona Militar. Su muerte jamás fue aclarada, pero el general que sustituyó al difunto desayunaba semanalmente con Félix a quien lo unía, se decía, algo más que la amistad.
Читать дальше