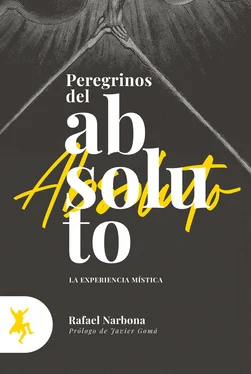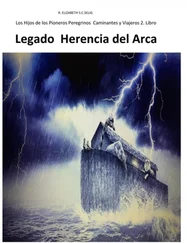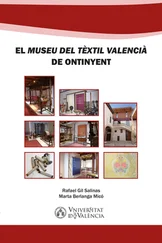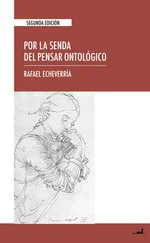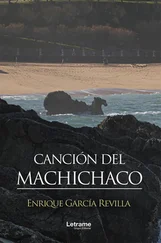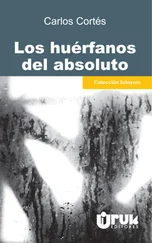Cada uno debe hacer su camino, pero si aparta a Dios desde el punto de partida solo hallará lo que presupone dogmáticamente. Pensar no es eso. Pensar es arriesgarse y abrirse a lo inesperado. «Un mundo iluminado por la fe es más inteligible que un mundo sin fe», escribe el filósofo polaco Leszek Kołakowski en Si Dios no existe… En una ocasión le preguntaron a la carmelita descalza: «Madre, me han dicho que vos sois hermosa, discreta y santa. ¿Qué decís a eso?». Teresa contestó: «En cuanto a hermosa, a la vista está; en cuanto a discreta, nunca me tuve por boba; en cuanto a santa, solo Dios lo sabe».
Teresa de Jesús escribía deprisa. Jerónimo Gracián, carmelita descalzo y su director espiritual, dijo que no corregía sus textos, pero ahora sabemos que sí los repasaba añadiendo y restando frases. Su ritmo vertiginoso en la composición no era un impulso irrefrenable o un automatismo interiorizado por la necesidad de expresarse, sino la forma de objetivar un itinerario espiritual que ya había acontecido y que solo podía hacerse inteligible y transmisible mediante la palabra. Una autobiografía no es un acta notarial, sino una reelaboración de la experiencia que utiliza recursos formales para incrementar su credibilidad. Lo esencial es algo íntimo y recóndito que raramente comparece como evidencia. El problema adquiere su máxima tensión dramática cuando surge la necesidad de recrear la experiencia mística. La unión con Dios incluye asimilar por unos instantes su visión del mundo: «Estando una vez en oración, se me representó muy en breve (sin ver cosa formada, mas fue una representación con toda claridad) cómo se ven en Dios todas las cosas, y cómo las tiene todas en sí. Saber escribir esto, yo no lo sé» (Vida, XL, 9). La unión con Dios invita al recogimiento, pero ese retiro no es un adiós a la vida, sino el inicio de una existencia más auténtica e intensa donde el miedo al vacío se desvanece y la angustia se aquieta: «Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía sino que peleaba con una sombra de muerte y no había quién me diese vida» (Vida, III, 13).
En un tiempo que solo reconoce el criterio de verdad de las ciencias naturales, las experiencias místicas de Teresa de Jesús son despachadas como manifestaciones de una imprecisa patología mental. Esa tesis se apoya en los tres años de enfermedad y postración que sufrió al poco de ingresar en el convento de la Encarnación. Se ha hablado de epilepsia, pero sus síntomas («cuatro días de paroxismo, […] la lengua hecha pedazos de mordida […]. Toda me parecía estaba descoyuntada. Con grandísimo desatino en la cabeza; toda encogida, hecha un ovillo», Vida) apuntan hacia una meningoencefalitis. Sin embargo, no se menciona con el suficiente énfasis que el resto de su existencia se caracterizó por una vigorosa lucidez, sin la cual no podría haber reformado el Carmelo. Las alucinaciones resultan incompatibles con una actividad semejante. La hipótesis de la enfermedad es endeble y escasamente convincente. Los estados místicos no son cuadros de histeria ni enajenaciones temporales. No solo es necesaria la fe, sino también la inteligencia: «De devociones a bobas nos libre Dios», escribe en la Vida (XIII).
El conocimiento de Dios es imposible sin el conocimiento de uno mismo. Teresa de Jesús constituye un ejemplo de socratismo cristiano. Las visiones no son alucinaciones visuales, sino estados de clarividencia. De ahí que Teresa de Jesús recurra a la luz como metáfora de sus experiencias místicas: «No digo que se ve sol ni claridad, sino una luz que, sin ver luz, alumbra el entendimiento» (Vida, XXVII). La famosa transverberación de santa Teresa no es una metáfora sexual (Américo Castro pide sensatez: «La Santa pensaba en un dardo o en una flecha. […] No saquemos las cosas de tino»), sino un lugar común de la literatura del siglo XVI, que explota en diferentes géneros (comedia, picaresca, novela de caballería o pastoril) la imagen del corazón traspasado por dardos o flechas. La flecha era un arma muy común. Es un disparate atribuirle un simbolismo sexual de corte freudiano. Quizá la carmelita descalza se inspirase en uno de sus libros predilectos, el Tercer abecedario espiritual del sacerdote franciscano Francisco de Osuna, en el cual ya aparecen el querubín, el dardo y el fuego como elementos de la visión mística. Una vez más, Teresa de Jesús actúa como una escritora que combina lo vivido y lo leído para transmitir su experiencia interior. ¿Por qué subraya con tanto énfasis la dimensión física de la vivencia mística? En La piedra y el centro José Ángel Valente responde así a esta pregunta: «El místico tiene una muy definida relación con el cuerpo. No hay experiencia espiritual sin la complicidad de lo corpóreo. En la plenitud del estado unitivo, cuerpo y espíritu han abolido toda relación dual para sumirse en la unidad simple». Valente añade: «La noticia del evangelio es una noticia carnal. Su sustancia extrema sería esta: el Verbo se hizo carne». Teresa de Jesús comprendió perfectamente ese acontecimiento y por eso destacó la participación del cuerpo en la experiencia mística. El escándalo de la fe cristiana consiste en que convierte el cuerpo en el templo donde se manifiesta lo divino. La carne no es despreciable, como creía la tradición que parte del orfismo y desemboca en el gnosticismo, tras pasar por la escuela pitagórica y la Academia platónica. «Nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo», advierte Teresa de Jesús (Vida, XXII, 10). Francisco de Osuna ya había señalado que: «Doquiera que vayas lleves tu entendimiento contigo y no ande por su parte dividido, así que el cuerpo ande por una parte, y el corazón por otra».
Rosa Rossi aprecia en la experiencia mística «una gran semejanza con las formas de libre aparición de imágenes que acompañan toda experiencia creativa». La experiencia mística es creatividad, pero no invención. «La experiencia del místico —escribe José Ángel Valente— es una experiencia de confines, de puntos de horizonte donde todo converge». El místico puede ser un gran escritor, como Teresa de Jesús, pero no un simple soñador. Es un testigo de la verdad, no un fabulador. En lo más íntimo de su ser, Dios se hace Presencia. Teresa de Jesús habría suscrito la frase de John Henry Newman: «¿Qué es el cielo si Tú no estás allí? Una pesada carga».
Teresa de Jesús no se caracterizó por su mansedumbre, sino por su rebeldía. El nuncio Sega no ocultó el disgusto que le producían sus iniciativas, describiéndola como «fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz». Teresa de Jesús se disculpó alegando: «En este tiempo son menester amigos fuertes de Dios». Conviene aclarar sus palabras: no se atribuye fortaleza, sino una gran determinación de amar. La vida cristiana no se basa «en pensar mucho, sino en amar mucho» y «todos son hábiles de su natural para amar». La tenacidad de la reformadora se encuadra en esa lucha por la libertad que define lo mejor del ser humano. No se dejó intimidar por los sectores de la aristocracia y el clero que intentaron boicotear la reforma. Nunca se menospreció, si bien admitió sus errores y jamás se desvió de su propósito esencial: «Bien veo […] que estoy hecha una imperfección, si no es en los deseos y en amar» (Vida, XXX, 17).
A pesar de su aprecio por la vida ermitaña, Teresa de Jesús rehuyó el campo y buscó la proximidad de las ciudades más prósperas y dinámicas. Los conventos de las carmelitas descalzas se alzaron en una franja de doscientos kilómetros de ancho, donde se concentraban las universidades más prestigiosas de la época. En esa zona, que recorre España de norte a sur, desde Bilbao a Sevilla pasando por Burgos, Medina del Campo y Toledo, florecieron el humanismo, el erasmismo, el iluminismo y el luteranismo, ferozmente reprimido. Teresa de Jesús no quiso permanecer al margen de los acontecimientos, sino participar en la renovación espiritual de su tiempo. Sería una insensatez atribuirle un precoz feminismo, pero sabemos que la idea del matrimonio no le agradaba. No quería someterse a un hombre e identificaba la vida conventual con un espacio de libertad. En el Libro de las fundaciones no oculta la felicidad que le produce «este gran consuelo de vernos a solas» y comenta desinhibida: «Mirad de qué sujeción os habéis librado, hermanas». Piensa que las mujeres poseen más cualidades para transitar por la vía contemplativa. No en vano, Cristo buscó su compañía y les otorgó su confianza: «Señor de mi alma, cuando andábades por el mundo, las mujeres, antes las favorecistes siempre con mucha piedad y hallastes en ella tanto amor» (Camino de perfección). El camino hacia Dios no es una progresión lineal, sino de un viaje por las estancias del alma. La metáfora del castillo interior refleja ese sentido ascendente que impregna la humildad teresiana: conocerse a uno mismo no implica renunciar a los «altos pensamientos», sino rebelarse contra la mediocridad. La humildad es virtud y la virtud es excelencia, ambición, santidad: «Dios nos libre, hermanas, cuando algo hiciéramos no perfecto decir: “no somos ángeles”, “no somos santas”. Mirad que, aunque no lo somos, es gran bien pensar, si nos esforzamos, lo podríamos ser, dándonos Dios la mano» (Camino de perfección).
Читать дальше