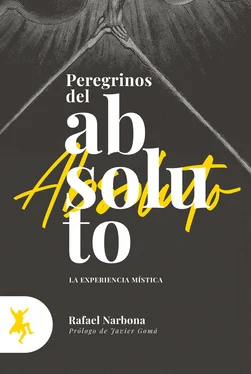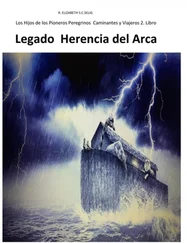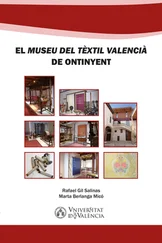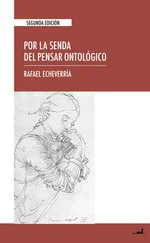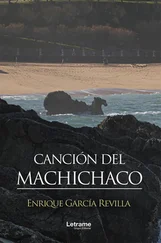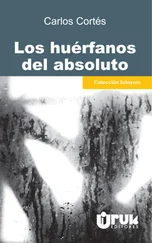La experiencia mística de santa Teresa de Jesús debe entenderse como un encuentro con Dios basado en la amistad, el diálogo, la palabra y la contemplación. La mística teresiana se expresa en el Libro de la vida con la metáfora del hortelano que riega un huerto. Puede hacerlo sacando agua de un pozo con un cubo, empleando una noria, cavando surcos o esperando la lluvia del cielo. El último método equivale al encuentro con Dios, en el que la unión se consuma como ebriedad y ensoñación, frenesí y ensimismamiento, canto y silencio. El místico trasciende su yo para participar en el amor y en el conocimiento con el que Dios se ama y se conoce a sí mismo. La experiencia mística es goce y sufrimiento, una «herida dichosa», un salir de sí mismo que conduce a lo más profundo de la conciencia, a esa «noche sosegada» donde el alma se desposa con Dios. En Las moradas o El castillo interior se describe un simbólico itinerario por siete estancias. En la última, «queda el alma —digo el espíritu de esta alma— hecho una cosa con Dios». Si bien el Santo Oficio estudió y retuvo el manuscrito del Libro de la vida, no halló nada herético y consintió su publicación en 1588. Fray Luis de León se encargó de la edición, escogiendo como título Los libros de la madre Teresa, pues la obra también incluía Las moradas y Camino de perfección.
Teresa de Jesús fue interrogada por la Inquisición, pero no procesada. Su praxis de la oración mental y la mortificación interior despertó ciertos recelos. En un tiempo de reformas y escisiones, la vigilancia de la ortodoxia se volvió más meticulosa e intransigente. A la reformadora del Carmelo, la penitencia física le parecía mucho menos importante que asfixiar el orgullo y la vanidad. La voz interior que guía su ascesis espiritual se parece al daimon socrático y no a un hipotético cuadro de histeria. Santa Teresa habla con Dios y percibe su presencia como algo vivo e intensamente real. No recurre a la tradición ni a los grandes maestros de su tiempo para explicar su vivencia. Lucha en solitario contra las palabras para narrar y clarificar su encuentro con Dios, asumiendo que tal vez solo logre plasmar de forma imperfecta e insuficiente lo que le ha sucedido. Se ha dicho que el famoso episodio de la transverberación recreado en el Libro de la vida pudo ser un simple infarto de miocardio, pero en un infarto el dolor es un agudo síntoma de malestar, no algo capaz de inspirar la famosa frase de la santa y doctora de la Iglesia: «Me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios».
Teresa de Jesús no cree que exista un método para propiciar el éxtasis espiritual y rechaza las objeciones contra las imágenes que invitan a una fe abstracta y desencarnada. Piensa que «la humanidad de Cristo ha de ser el medio para la más alta contemplación» y entiende que nadie debe «levantar el espíritu a cosas altas si el Señor no lo levanta». El éxtasis místico solo brota cuando el amor sobrenatural de Dios infunde su luz en el entendimiento y la voluntad. En el éxtasis hay una dimensión positiva: goce, felicidad, liberación, elevación —o vuelo— de las propias facultades, y otra negativa: «todo su entendimiento se querría emplear para entender algo de lo que siente y como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado, de manera que, si no se pierde del todo, no menea ni pie ni mano, como acá decimos de una persona que está tan desmayada, que nos parece está muerta». El alma queda temblando y confusa, sin entender «cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría». Este desconcierto está provocado simultáneamente por la angustia y la dicha. La angustia que produce el conocimiento de lo sagrado —alteridad radical— convive con la felicidad, pues el que se anonada en Dios pierde el miedo y contempla el mundo desde la perspectiva de la eternidad. Al entrar en contacto con la Trascendencia, el hombre sobrepasa su condición de criatura finita. La amistad de Dios procura alegría dignificando todo lo existente. No hay que ofrecer resistencia al Misterio; solo cabe entregarse a él. Cuando se alcanza esa disposición, se abre la puerta a la posibilidad del éxtasis místico. No obstante, esa puerta permanecerá cerrada si no se cultiva la purificación ascética. La irrupción de la Presencia en el alma exige el desprendimiento de las pasiones que nos atan al mundo y nos hacen siervos de la soberbia, la ira o la avaricia. Teresa de Jesús logró liberarse, desatarse, salir de la cárcel en la que muchos viven recluidos sin sospecharlo. Su epopeya individual representa un auténtico camino de perfección, pues conduce a la felicidad y a la alegría. Como afirmó Juan Pablo II en su homilía del 1 de noviembre de 1982, en Ávila, conmemorando el cuarto centenario de la muerte de Teresa de Jesús: «Teresa de Jesús es arroyo que lleva a la fuente, es resplandor que conduce a la luz. Y su luz es Cristo, el “Maestro de la Sabiduría”, el “Libro vivo” en que aprendió las verdades; es esa “luz del cielo”, el Espíritu de la Sabiduría, que ella invocaba para que hablase en su nombre y guiase su pluma».
Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515, probablemente en Gotarrendura, a unos veinte kilómetros al norte de Ávila. En sus inicios como carmelita, su espiritualidad fue convencional, tibia y de escasa originalidad. Necesitó casi veinte años para comprender que el acercamiento a Dios exige un verdadero renacimiento interior. El encuentro con Dios no invita al aislamiento; por el contrario, exige salir al exterior, compartir la alegría del evangelio y formar parte de una comunidad. Teresa de Jesús reformó el Carmelo en una época en la que ser mujer significaba vivir bajo la rigurosa dominación masculina. Su humildad no implicaba menosprecio de sí misma ni conformidad con lo injusto o imperfecto. Sus diecisiete fundaciones reflejan la determinación de su carácter, que no vaciló ante ningún obstáculo. Denunciada al Santo Oficio por Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli, que entregó como prueba incriminatoria una copia del manuscrito del Libro de la vida, la carmelita apeló a Felipe II para demostrar que no se desviaba de las enseñanzas canónicas. Sus enemigos sostenían que era una alumbrada y una embustera. Los alumbrados, iluministas o, simplemente, «dejados» afirmaban que habían conocido a Dios y que su conducta era el fiel reflejo de su voluntad, incluso cuando ignoraban los sacramentos o se desentendían de las obras de misericordia y caridad. Teresa de Jesús nunca siguió ese camino. Obedecer la ley de Dios no conlleva aniquilar la personalidad individual, pues solo la persona puede escoger la virtud y renunciar al mal. Destruir la personalidad es renunciar a la humanidad. Dios no pide eso. Si renunciamos a nuestra condición de personas, el abismo entre Dios y el hombre se hace insalvable.
Santa Teresa de Jesús nunca recuperó el manuscrito del Libro de la vida, secuestrado por el Santo Oficio desde 1575 hasta 1588, pero jamás fue acusada de herejía. Los inquisidores le causaron menos problemas que las carmelitas calzadas, indignadas por los cambios que significó la reforma. Teresa de Jesús no sentía especial aprecio por la penitencia física, pues entendía que la mortificación de la carne constituía muchas veces un exceso. En cambio, se mostraba partidaria de un firme rigor en la mortificación interior, ya que lo verdaderamente cristiano era combatir el orgullo y la vanidad. Las fundaciones de Teresa de Jesús son admirables, pero el reto mayor al que se enfrentó fue trasladar al lenguaje la vivencia de lo sobrenatural. Lo «inefable» no es un concepto inventado para justificar lo inverosímil, sino un límite inherente al conocimiento humano. Desde la Ilustración consideramos que el criterio de verdad es un privilegio de las ciencias naturales, pero Hans-Georg Gadamer ya advirtió que «las preguntas que ocupan desde siempre el querer saber humano van mucho más allá de lo que es lícito conocer o siquiera plantear desde la perspectiva de las ciencias naturales» («Historia del universo e historicidad del ser humano», 1988). Lo inefable no es el nombre de lo meramente especulativo, aunque altamente improbable; lo inefable es el punto en el que se hace necesario buscar un camino alternativo. El lenguaje puede esbozar ese itinerario, pero de forma insuficiente. En Las moradas, Teresa de Jesús expresa ese conflicto, con su espontaneidad habitual: «Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad, voy con este lenguaje de que “me parece”, porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas» (I, 8).
Читать дальше