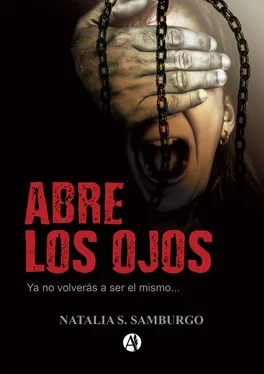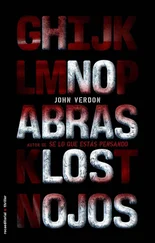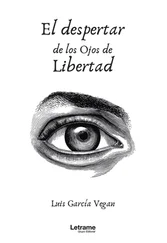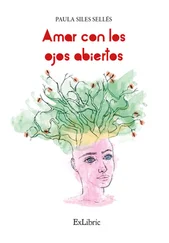***
Victoria bufó para sus adentros, pero no lo demostró. Escuchaba del otro lado del teléfono los improperios de su padre, que se había dignado a comunicarse con ella. Tenía cincuenta años, ya estaba bastante mayorcita para que le dieran sermones, pero la voz gruesa y firme de su padre siempre la acobardaba. No era difícil temerle.
Desde chica, supo que no debía enfrentarse a él y transitó una niñez bastante relajada. Su hermano era más desobediente y obtenía mayor cantidad de reprimendas. La mansión en la que vivían tenía un gran jardín que posibilitaba invitar amigos a jugar cuando niños. Pablo hacía uso de su derecho e invitaba a cuanto compañero se le ocurría. Sin embargo, algo siempre pasaba que opacaba los juegos y la diversión: algún vidrio roto por la pelota, música demasiado fuerte, barbaridades dichas al personal de servicio… Y su padre lo hacía escarmentar. Lo encerraba en la “habitación de golpes” y le daba la supuesta lección, que su hermano jamás aprendía. En cierta ocasión, Victoria y su madre debieron llamar a un médico en el más absoluto secreto para curar las heridas de la espalda de Pablo, que su mismo padre le propinó. Se le pagó una buena suma de dinero al profesional para que mantuviera la boca cerrada. Nadie podía enterarse de que un juez de Mendoza maltrataba a sus hijos. Aún recordaba los reproches que le hacía a su madre por no interponerse para detenerlo. Ella nada hacía, excusándose en que no quería que la golpeara a ella. Recordaba la vez en la que, cuando ella tenía veinte años y su hermano doce, se interpuso para que no volviera a pegarle. Esa vez la golpeada fue ella. No pudo salir ni asistir a la facultad durante dos semanas. El pómulo derecho transitó todos los colores posibles, y el derrame en el ojo fue mermando a medida que pasaban los días. Cuando por fin se decidió a volver a su rutina, usaba anteojos oscuros y mucho maquillaje. Pablo no entraba en razones y cada vez se rebelaba más. A los quince años, se escapó de la casa y, a las dos horas, lo encontraron unos agentes de policía, tratando de tomar un ómnibus a Buenos Aires. Dos horas eternas, en las que Victoria sufrió más pensando en que lo iban a encontrar, que en no hallarlo y no verlo nunca más. Tuvieron que internarlo por los traumatismos que le causaron los golpes de su padre cuando los policías lo devolvieron a su familia. En aquel momento, Victoria deseaba irse de la casa, pero el solo hecho de pensar en dejar a su hermano solo a merced de esa bestia, la hizo desestimar el anhelo.
Ernesto del Campo cortó la comunicación teniendo la última palabra. Victoria temblaba como cuando se encerraba en su habitación para no escuchar los golpes que le daba a su hermano. El exjuez la había llamado para recordarle lo ineficiente que era y la atosigaba exigiéndole respuestas a las desapariciones ocurridas recientemente. Ernesto tenía especial interés en saber sobre el paradero de los dos hombres y no cesaba de llamar a su hija para obtener novedades.
Victoria corrió al tocador a acicalarse y a refrescarse la cara y el cuello. Se sentía afiebrada. Hablar con su padre la acercaba bastante a un estado de indefensión que le hacía bajar las defensas de su propio organismo y, de manera automática, comenzaba a sentirse como engripada. Se cambió la camisa que estaba sudada por las axilas y por la espalda. Realmente, debería tener fiebre en ese momento. El calor de su cuerpo era agobiante, a pesar de los tres grados centígrados que hacía afuera. Debía hacer algo para manejar la situación. Los hombres debían aparecer, muertos o vivos, pero algo tenían que encontrar.
***
Ampollas. Amaba las ampollas. Le gustaba reventarlas, soplar y tirarles agua hirviendo. Luego, pasaba una esponja de metal y volcaba aceite encima. ¡Cuánto placer! ¡Qué éxtasis! Le gustaba esa sensación que los gritos de otro le provocaban, pero más le gustaba cumplir con esa secuencia. A cada acto que realizaba, la víctima respondía con un sonido distinto, un grito, un jadeo, un ahogo, un carraspeo… ¡Música para sus oídos!
Ahora mismo, lo estaba aplicando con el hombre que hacía pocos días había secuestrado. Mientras el otro dormía como consecuencia del somnífero inyectado, disfrutaba con su nuevo juguete. Le había vendado los ojos para poder pasearse y observar cómo se retorcía desde adelante y desde atrás. En el último tiempo, le daban ganas de agregar alcohol antes del aceite, pero no le gustaba salirse de la rutina. Como todo virginiano, prefería las cosas en su lugar y que se hicieran en el orden premeditado. Pronto cumpliría treinta y siete años de edad y veintidós de sed de venganza. Todo estaba saliendo según lo premeditado. Los estúpidos caían como ratas en sus trampas. Era tan fácil manipularlos que se vanagloriaba de ser tan inteligente. Imbéciles. Por fin, los tenía en su poder y podía hacer con ellos lo que quisiera. Y que no quepa duda de que los haría padecer. Y mucho.
Repitió la secuencia por segunda vez. Explotó otra ampolla del brazo izquierdo, sopló, tiró agua hirviendo, esperó. Disfrutó viendo cómo la voz de su víctima se deshacía en gritos y llanto. Cuando lo notó más calmado, pasó la esponja de metal, refregó muy fuerte y profundo, y tiró el aceite. El hombre se sacudió de manera violenta y tuvo que moverse hacia atrás para no recibir un golpe con las piernas de la víctima. “Debo ajustar un poco las cadenas”, pensó como tarea para más tarde.
El “pobre hombre” repetía hasta el cansancio que quería saber quién era y por qué hacía esto. Solo lograba que la sonrisa de su captor se extendiera cada vez más de lado a lado. A veces, aguzaba el oído para escuchar mejor la súplica de que cesara en la tortura, porque le provocaba mucho placer. El primer hombre era más sensato, y eso no le estaba gustando. Había aprendido a ahogar los gritos, a pedir por favor y a no insultar. Este nuevo engendro de hombre se retobaba más, iba a ser difícil domarlo, pero esa idea era más atrayente, porque acrecentaba sus ganas de impartir mayor dolor, presión e incertidumbre.
Se detuvo a la espalda de la dolorida y sufriente víctima, y le quitó la venda de los ojos. Él intentó girar para ver quién era su captor, pero no pudo hacerlo, debido a que las cadenas se le clavaron en las orejas. Gritó y gritó, pidiendo ayuda hasta que la voz se le apagó por el agotamiento. Trataba de mantener los ojos abiertos, porque temía no despertar y no quería rendirse sin pelear. La pared gris que lo enfrentaba estaba a pocos metros, pero sus largas piernas no llegaban a tocarla. Se quiso hamacar para alcanzarla balanceándose, pero solo logró que las cadenas se le incrustaran en las caderas. Rodeaban todo su cuerpo. Cadena en la cabeza y el cuello, otras cruzadas por debajo de las axilas y sujetas al techo que lo sostenían en posición de cruz, más cadenas en las muñecas, y otras fajando la cintura y sujetas a columnas que se encontraban a los costados.
Sintió un pinchazo en el brazo que no había sido objeto del malnacido que lo torturaba y, poco a poco, sintió alivio y fue quedándose dormido sin poder evitarlo. A partir de ese instante, nunca más desearía despertar. Sin embargo, los dos lo harían una y mil veces. A ambos hombres, los despertaría una voz que les susurraría con la mente: “abrí los ojos, maldito”.
Capítulo III
Vicente Pollastrelli, con cuarenta y dos años, volvía a su país natal luego de haber fracasado en su último emprendimiento en España. Allá, por el año 2001, había decidido viajar a Madrid, movido por la crisis argentina, como tantos otros compatriotas que se fueron en busca de la dignidad perdida en territorio propio. Algunos otros motivos contribuyeron a su ida repentina. El sitio elegido corría con la ventaja de tener a los familiares de su madre que lo alojaron sin dudar. Dejaba atrás a dos exesposas y a un hijo que, cuando él “desaparece”, tenía un año. Luego de su partida, jamás había vuelto a visitar Argentina. Nada lo movía a volver: ni su madre, fallecida hacía diez años; ni su hermano, con el único que mantuvo contacto telefónico; ni su hijo al que solo fue viendo crecer gracias a las fotos que Iván le enviaba por mail.
Читать дальше