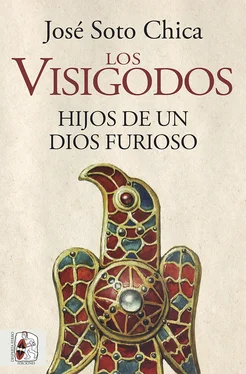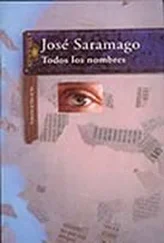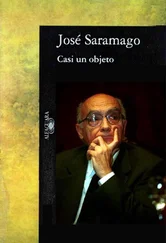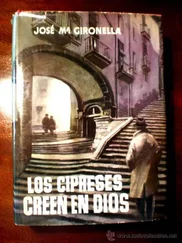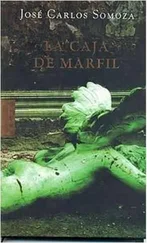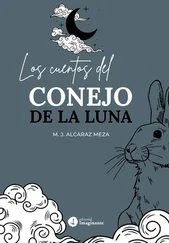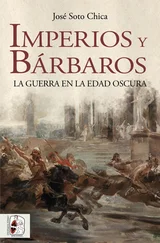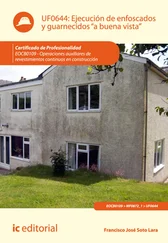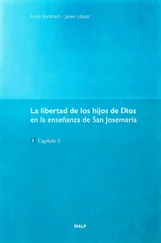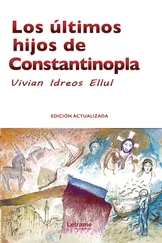Pero como se me podría aducir que soy español y peco de nacionalismo, dejaré que sea un francés –también podría citar a un alemán o a un inglés– quien lo exprese de forma rotunda y clara: De fait, le regnum gothorum se confond désormais avec le regnum Hispaniae […] De cette fusion entre le regnum barbare et la grande province hispanique est née, la première en Europe, la nation d’Espagne, l’hispania . 26
Aquella Spania, la del obispo hispanorromano Isidoro de Sevilla y la del godo rey Suintila, fue la primera España, la première en Europe y la España primigenia y común de la que surgirían las Españas musulmana y cristiana con sus múltiples ramas que, a la postre, volverían a sumarse en el siglo XVI.
Pero todo comenzó con los godos. Con su «Reino de Hispania» como escribía a finales del siglo VI el franco Gregorio de Tours. Aquí se contará la historia de ese reino y de los bárbaros que, surgiendo de las nieblas de las leyendas escandinavas como «hijos de un dios furioso» y tras merodear por toda Europa, terminaron por erigir un poderoso estado en el confín occidental del orbe romano: Spania. Es la suya una larga historia de sangre y batalla, de mudanza y quebranto, pero también de creación política y esplendor cultural. Es nuestra historia y merece ser contada.
1San Isidoro, Historias , De laude Spaniae , 1-10, en Rodríguez Alonso, C., 1975.
2San Isidoro, Historias , I, 63. Para la correcta datación del texto, véase Martín, J.C.: «La Crónica universal de Isidoro de Sevilla: circunstancias históricas e ideológicas de su composición y traducción de la misma», 199-239. Isidoro emprendió sus dos obras históricas, las Historias y la Crónica , en época y a demanda del rey Sisebuto y las terminó ambas en el quinto año del reinado de Suintila, entre el 625 y el 626.
3Juan de Bíclaro, en Campos, J., 1960. Para la identificación del término «Spania» con el territorio peninsular del reino visigodo, véase, entre muchos ejemplos, Juan de Bíclaro año VII del emperador Justino y V de Leovigildo, 2; año II del emperador Tiberio y X de Leovigildo, 4. Para el uso de la designación «Reino de España» para denominar al reino visigodo: Juan de Bíclaro, año III del emperador Tiberio y XI de Leovigildo, 3. Y para «Reino de Galicia» como denominación del reino de los suevos, véase Juan de Bíclaro, año IV del emperador Justino y II de Leovigildo, 4 y año I del emperador Mauricio y XV de Leovigildo, 1. En general, el Regnum gothorum se consideraba compuesto por tres partes: el Reino de Hispania, el Reino de Gallaecia y la Galia. Pero en el IV Concilio de Toledo (633), se habla ya de «un solo reino» y se asiste claramente a la identificación del Reino de Gallaecia y el de Hispania en una sola identidad equiparable al Regnum gothorum .
4Gregorio de Tours, Historias , VI, 40 y IX, 32, en Herrera Roldán, P., 2013.
5Para el juramento que el rey prestaba a los pueblos de Hispania véanse Actas del XII Concilio de Toledo del 681, pp.381-389, en: Vives, J., 1963; Julián de Toledo, Historia Wambae regis , 4, en Velasco, T., 1981, tomo I, apéndice VI, 413-433 y Menéndez Pidal, R., 1991, t. III, vol. I, XLVII-XLVIII.
6Liber Iudiciorum, IX.2 y IX.1, en Ramis Barceló, R., Ramis Guerra, P., 2015; Bronisch, A.P.: «El concepto de España en la historiografía visigoda y asturiana», 9-42. El autor desconoce, al parecer, que fue Juan de Bíclaro el primero en usar Spania como sinónimo de Regnum gothorum . Pero dejando ese detalle de lado, su trabajo es magnífico. Para el De laude Spaniae de san Isidoro de Sevilla y su influencia, véase Martínez Pina, J.: «San Isidoro de Sevilla. El origen de la tradición del De laus Hispaniae », 90-93.
7 Crónica mozárabe del 754, 80, en López Pereira, J.E., 1980.
8Frochoso Sánchez, R.: «Las acuñaciones andalusíes en la primera mitad del s. VIII», 175-187; Ariza Armada, A.: «Los dinares bilingües de al-Ándalus y el Magreb», 137-152; García San Juan, A., 2013, 159-167; Manzano Moreno, E. , 57.
9 Crónica mozárabe del 754, 79, 80 y 91.
10Menéndez Pidal, R., 1992, t.VI, 434-436, 445-465 y 482-499.
11 Chronologia Regnum Gothorum , en Migne, J.P., 1850, vol. 83, col.1118.
12Sanz Fuentes, M.J., 2005, 85.
13Orosio, VII, 22.8, en Sánchez Salor, E., 1982.
14Jerez Cabrero, E.: «El Chronicon mundo de Lucas de Tuy (h.1238). Técnicas compositivas y motivaciones ideológicas», 2006 [tesis doctoral].
15Poema de Fernán González, 144-157, en Salvador Martínez, H. (ed.), 1991.
16Alfonso X el Sabio, Crónica general de España , p. 311 B, en Menéndez Pidal, R., 1955.
17Citado por D. Ramón Menéndez Pidal en su introducción de Menéndez Pidal, R., 1991, t.III, vol.I, XXXIX.
18Pedro de Medina, Proemio segunda parte del Libro de Grandezas u cosas Memorables de España , en González Palencia, A. (ed. y pról.), 1944, vol.I, cap. 28.
19Luis Vaz de Camões, Os Lusíadas III, 18-22, en Pinto Pais, A., 2000.
20Buendía, F., 1979, vol.I, 548-B.
21Sánchez Prieto, A.B., 2004, 273-301.
22«Pérez Marinas, I.: « Regnum gothorum y Regnum Hispaniae en las crónicas hispano-cristianas de los siglos VIII y IX: continuación, fin o traslado en el relato de la conquista árabe», 175-200.
23Lacarra, J.M., 1975, 226 y Sarasa Sánchez, E., 2000, 1004-1035.
24Introducción de D. Ramón Menéndez Pidal en Menéndez Pidal, R., 1991, t.III, vol.I, XIX.
25 Ibid. , t.III, vol.I, L-LI.
26Teillet, S., 1984, 473-475 y 594-501. Para consultar la cita del texto, véanse 497-498. Su traducción sería: «De hecho, el regnum gothorum se confunde en adelante con el regnum Hispaniae […] De esta fusión entre el regnum barbare y la gran provincia hispánica nace, la primera en Europa, la nación de España, la Hispania».
1
«Los que ponen a prueba el valor de los romanos»
El origen de los godos y sus primeras guerras con Roma (100 a. C.-337 d. C.)
Estos son los que Alejandro afirmó que había que rehuir,
los que temió Pirro y horrorizaron a César.
Tuvieron durante muchos siglos un reino y reyes que,
como no fueron anotados en las crónicas, permanecen ignorados.
Fueron incluidos en las historias desde el momento
en que los romanos pusieron a prueba su valor contra ellos.
San Isidoro, Historias , I, 2.
El texto con el que se abre este capítulo fue escrito por Isidoro, obispo de Híspalis (Sevilla) en el año 626. Dejando de lado la hipérbole, señala una cuestión fundamental sobre los godos: «[…] tuvieron durante muchos siglos un reino y reyes que, como no fueron anotados en las crónicas, permanecen ignorados […]». En efecto, los godos carecían de historia hasta confrontarse con los romanos en el siglo III de nuestra era: «[…] Fueron incluidos en las historias desde el momento en que los romanos pusieron a prueba su valor contra ellos». Fue en ese momento, en el segundo tercio del siglo III, cuando los godos aparecen como merodeadores en el limes danubiano. A partir de ahí sembrarían el terror, primero, y se convertirían, después, en una pieza clave y a tener muy en cuenta en el complicado juego que Roma tuvo que jugar durante la segunda parte del siglo III y la mayor parte del siglo IV para sostener sus fronteras.
Saqueadores, piratas, mercenarios… Esos fueron sus primeros «oficios» en el mundo romano y los godos los desempeñaron muy bien antes y después de fundar en las estepas pónticas y en las montañas carpáticas reinos y señoríos que luego barrerían los hunos. Pero antes, aunque Isidoro de Sevilla ignorara los detalles, antes de que «pusieran a prueba el valor de los romanos» los godos, bajo el manto neblinoso de las leyendas, emprendieron una saga de emigración, conquista y mestizaje que los llevó desde el sur de Escandinavia a las llanuras y montañas de lo que hoy son Ucrania, Moldavia y Rumanía. Fue un lento proceso que, en su primera fase, duró trescientos años y que la arqueología, la filología y un mejor análisis de las fuentes literarias grecorromanas y de las leyendas y noticias godas que sobrevivieron en la tradición oral y que fueron recogidas en los textos de autores como Casiodoro, Jordanes o Isidoro, han ido colocando, con todos los matices y discusiones eruditas que se quiera, a la luz de la historia.
Читать дальше