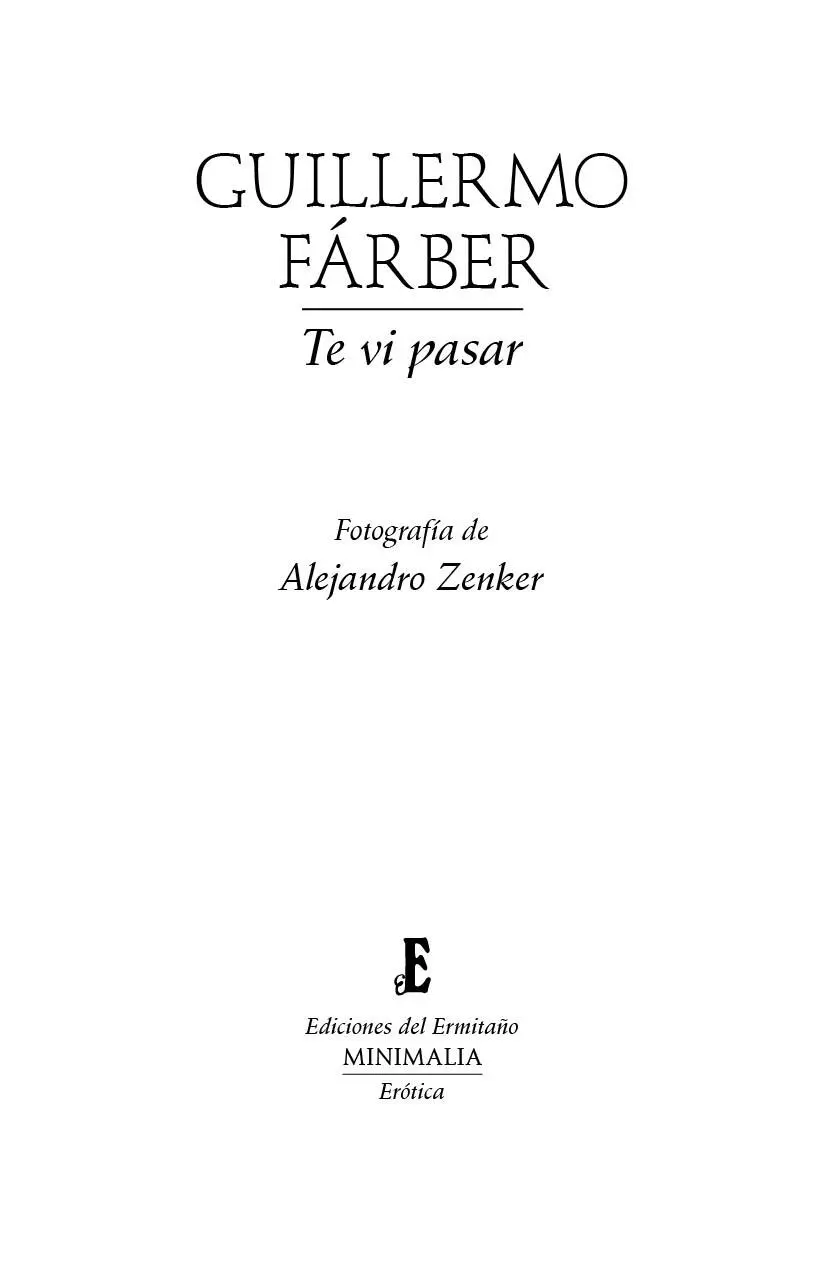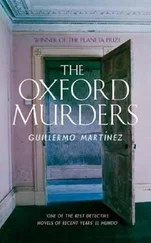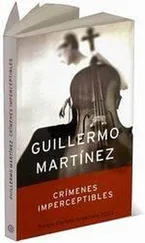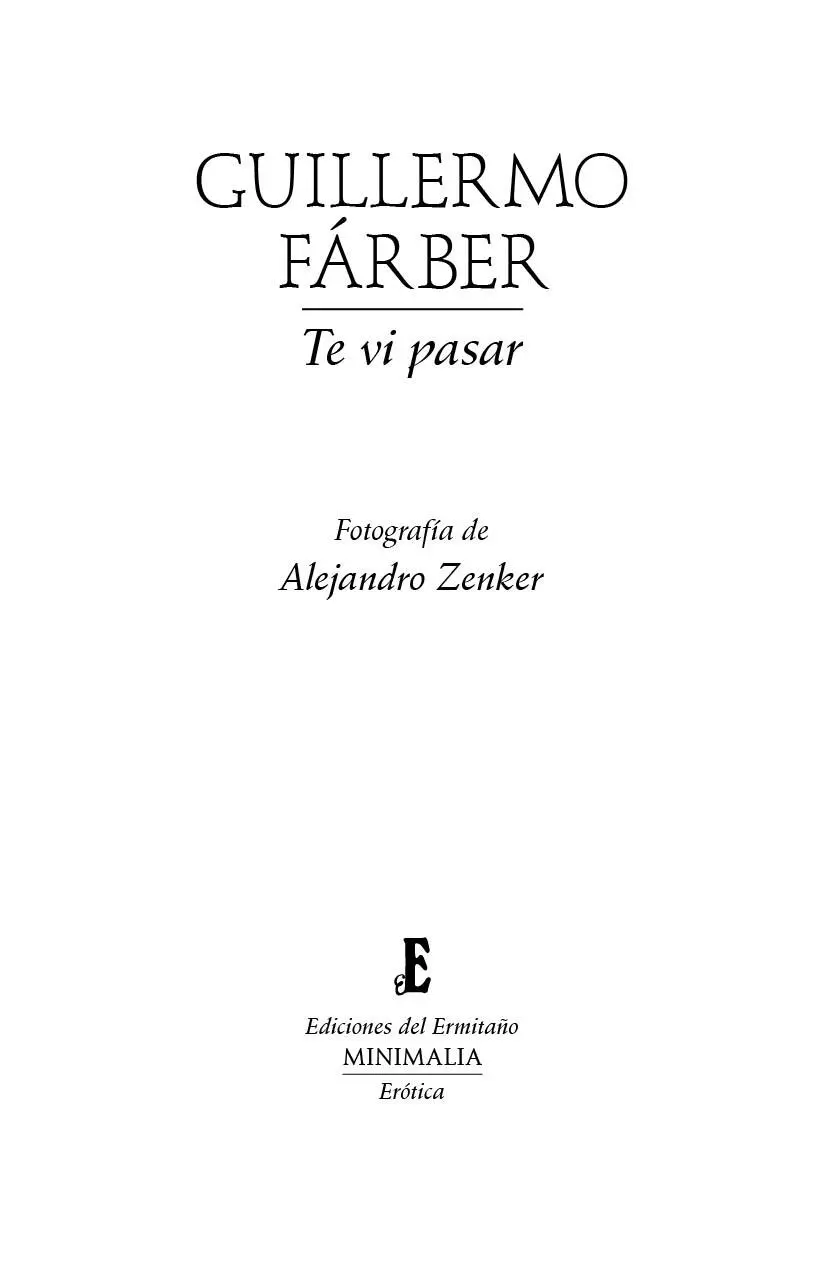
Primera edición, octubre de 2007
Director de colección: Alejandro Zenker
Coordinación técnica: Laura Rojo
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Diseño de portada: Luis Rodríguez
Tipografía y formación: Rosa Virginia Cruz
Fotografía de interiores y portada: Alejandro Zenker
Modelo: Laetitia Thollot
Este libro se desprende del proyecto fotográfico titulado “La escritura y el deseo” en el que Alejandro Zenker convocó a novelistas, poetas, cuentistas y creadores para fotografiarlos frente, detrás y alrededor de una mujer desnuda, como encarnación de sus deseos, como provocación, como estímulo.
© 2003, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 núm. 21, San Pedro de los Pinos
Teléfono y fax (conmutador): 5515-1657
solar@solareditores.com
www.solareditores.com
www.edicionesdelermitano.com
ISBN 978-607-8312-61-0
Hecho en México
A Rosamaría
Un hombre vive con placer en su
hogar. Ve a una mujer que le
agrada. Juega placenteramente
cinco o seis días. Helo aquí
miserable si regresa a su ocupación
primera. Nada más común que eso.
Pascal
Los amantes, cogidos por el rabo
—como los perros en su afán—
se buscan sin encontrarse nunca.
Raymundo Ramos
Me tuve que tragar mi sentimiento.
No supe de tu aliento.
Nomás te vi pasar.
Agustín Lara
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
1
—Ven —dijo ella secamente, y colgó.
Sólo eso dijo. Ni buenas tardes, ni su nombre, ni por favor. Pero Martín reconoció la voz y olfateó, como perro de presa, la urgencia. Y en un relámpago premonitorio ancestralmente anhelado, todos sus instintos, sus nervios, sus reflejos más elementales, se enardecieron con la alerta.
Era Fernanda.
La inaccesible Fernanda del final de su adolescencia. Fernanda la etérea, la sutil, la lejana, que había quedado registrada en la historia de Martín como una asignatura pendiente muy lejos de sus posibilidades. De las muchas, de las demasiadas cosas que Martín sabía para siempre fuera de su alcance, Fernanda se contaba entre las pocas a cuya renuncia aún se rebelaba: el zen perdía eficacia en su trayecto entre el cerebro y el corazón, entre sus neuronas y sus hormonas.
Se la había reencontrado por casualidad, un par de años atrás, en el parque en el que él trotaba entonces. Era un atardecer nublado, melancólico, con una concentración de esmog que según los siempre serenos reportes oficiales “bordeaba el límite de lo tolerable”. Cualquier día, iba pensando Martín al trote, comenzaría la gente a caer muerta en las calles mientras el gobierno tranquilizaba a la población con el anuncio de que “la atmósfera presenta ligeras alteraciones que eventualmente pueden llegar a provocar algunas molestias leves y pasajeras en personas susceptibles”. Aunque lo que fastidiaba a Martín no era que la gente se desplomara muerta en el arroyo. De hecho consideraba tal posibilidad una sana medida profiláctica que convendría realizar periódicamente en toda gran urbe. Lo intolerable era que ese incidente seguramente tomaría por sorpresa a las burocracias de la limpieza, incapaces de despejar con eficacia las aceras de cadáveres, con las incomodidades del caso para los sobrevivientes (entre los cuales, dicho sea en su favor, no le preocupaba demasiado estar o no estar).

En su programa de entrenamiento Martín tenía previsto para ese día un footing ligero de diez kilómetros en cincuenta minutos. Programó su jogger-watch, se calzó los Nike nuevos taiwaneses, que estaban aún un poco duros, y cumplió religiosamente el ritual de calentamiento con calistenia suave, flexiones, sentadillas, inspiraciones. Era curioso. Jamás en su vida le había concedido a nada ni a nadie el quisquilloso cuidado que ponía en la carrera. Ni un escrito, ni una mujer, ni una cantina, ni una canción, le habían merecido nunca semejante interés obsesivo. Era curioso.
Al doblar la primera esquina del parque se topó como siempre con la mole de bronce dedicada a los próceres de la Revolución. Esbozó una mueca sarcástica: ni siquiera los más grandes héroes se merecían tanta ignominia, y lo pensaba no sólo por los blancuzcos y reiterados churretes de paloma. Y fue al bajar la vista de ese bronce deplorable cuando percibió a lo lejos, en la esquina opuesta del parque, una figura esplendorosa. Martín normalmente corría con la mirada fija en el piso, como en carrera de obstáculos, para estimular la concentración sorteando las inevitables excrecencias caninas, plantadas en la vía pública menos como demarcaciones territoriales que como insolencias solapadas de dueños desaprensivos. Pero algo lo impulsó en ese instante a levantar la vista, y entonces la descubrió.
Era como un bello espectro que avanzaba pausadamente, flotando, hacia él.
Al principio, la distancia y la miopía le impidieron distinguir detalles y mucho menos facciones. No sospechó siquiera que semejante criatura pudiera ser parte de su pasado —ese pasado de lo que no pudo ser, siempre más real que el pasado ocurrido.
El primer golpe de vista a la tenue aparición tan sólo le advirtió, con la languidez de un reconocimiento que le llenó de vapores el corazón: “Dama a la vista”.
Eso era insólito. Por lo común, el mensaje combinado de sus ojos débiles, sus testosteronas amotinables y su cultivada ordinariez verbal era “Hembra a la vista”. O, en días particularmente profanos, “Pellejo a la vista”. Así, por primera vez desde su olvidable infancia de monaguillo emergente, Martín Cortés validó el refrán castizo de que lo cortés no quita lo valiente, sobre la plebeya versión de que lo cortés no quita lo caliente.
Con deliberado deleite aflojó el paso para demorar el cruce con la inesperada aparición: uuuuuno… dooooos… uuuuuno… dooooos… Cambiar el ritmo del trote era un honor que a nada ni a nadie concedía Martín. Durante el mismísimo gran terremoto, por ejemplo, entre edificios crujientes, aullidos humanos y perrunos, diluvios de cristales y latigazos de cables enfurecidos, primero terminó sobre asfalto movedizo su sprint final de diez minutos, como estaba marcado en el programa, luego ejecutó su rutina de enfriamiento y sólo después de eso se unió, sin demasiado entusiasmo, a las cuadrillas de rescate. Salvar gente, pensó entonces, qué futilidad; pero también, qué remedio.
Читать дальше