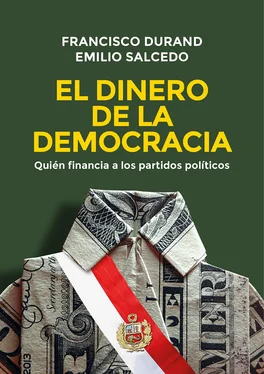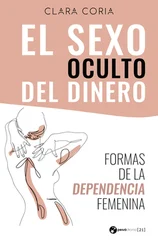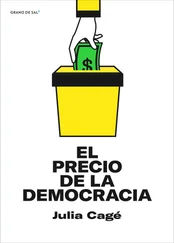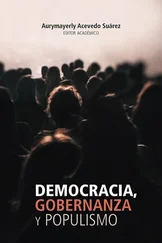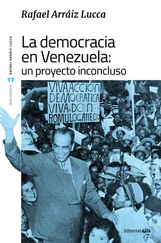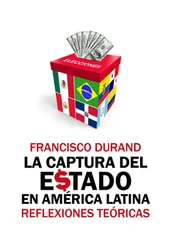El dinero grande y los pagos en especie que se utilizan en las campañas está marcado por una fuerte opacidad (OEA, 2011, p. 70; OCDE, 2017, p. 154). El estudio de la OEA, luego de realizar una exhaustiva revisión de fuentes en todos los países, reconoce que pocos donantes con grandes fondos realizan los mayores aportes:
[...] una vez descontada la proporción cubierta por las subvenciones estatales, el financiamiento de las campañas electorales en América Latina recae, casi sin excepción, en círculos extremadamente reducido de donantes, sean personas físicas o jurídicas, reclutadas entre los círculos empresariales del país (2011, p. 95).
Esto ocurre, cabe remarcar, en países que tienen financiación pública directa o indirecta, tanto como en aquellos que no la tienen o donde es poco significativa. No obstante, la dependencia de los partidos sobre el capital es marcadamente mayor en países sin financiación pública directa electoral.
Por varias razones, la concentración extrema de la riqueza, aunada a la tendencia a tener sistemas multipartidarios de bajo nivel representativo —por el predominio de políticos con una cultura de aprovechamiento para aumentar sus ingresos y de votantes ganados clientelistamente, así como por la adopción de una cultura de hiperconsumo— hace que esta dependencia del capital por parte de los partidos esté muy acentuada en el continente2.
Cuando nos referimos al «capital», o a «empresarios», hablamos, sobre todo, de los principales donantes: las corporaciones, sean nacionales o extranjeras, y el crimen organizado. También nos referimos a los millonarios, personas o familias, cuando se trata de donaciones personales, quienes no dejan de estar vinculados a las corporaciones como accionistas o propietarios-gerentes.
Es tan fuerte esta dependencia, tan críticos los aportes de quienes tienen bolsillos profundos para partidos y candidatos (sobre todo conservadores o prosistema), que incluso en países con mayor clase media, como Uruguay y Costa Rica, el diagnóstico no cambia mayormente:
[…] los partidos aceptan la idea de que el financiamiento privado debe buscarse exclusivamente entre los grandes empresarios y que, por tanto, es inútil estimular la participación de los pequeños donantes [como es el caso de EUA y Canadá] (Casas-Zamora, 2005, citado por OEA, 2011, p. 98).
Ahora bien, hay que ver esta dependencia en una línea de tiempo para entender qué tan crítico es el rol de las grandes donaciones corporativas o empresariales.
La necesidad urgente de dinero que sienten partidos y candidatos para hacer publicidad y sostener la campaña es mayor mientras más cerca estén de ganar las elecciones y en los momentos decisivos de la campaña, en las últimas semanas. Esta urgencia genera una oportunidad de influencia para quien tiene bolsillos profundos, sea legalmente o bajo la mesa, en dinero o en especie, porque muy pocos actores tienen la capacidad de hacer donaciones rápidamente, lo que es imposible para el militante o simpatizante de un partido.
Advirtamos que no solo se trata de dinero, de billetes. Por ejemplo, las corporaciones cuentan con un gasto anual en publicidad y pueden entregar parte de los espacios a los partidos y candidatos de su preferencia. Los pedidos a la militancia demoran y no generan grandes resultados. Los pedidos a los grandes donantes o financistas, si se tienen los contactos, y hay acuerdos, se dan a gran velocidad. En unas cuantas gestiones se recogen grandes sumas. Este es el momento clave de dependencia del capital, por parte de los partidos, que es quizás el más importante mecanismo de captura del Estado, pero que, al mismo tiempo, es uno entre varios instrumentos que se usan secuencial y combinadamente.
En los países con ballotage (segunda vuelta o renovación parcial del parlamento) se necesitan donaciones en dinero y especie, no en uno sino en dos momentos, siendo más fuerte y urgente en la segunda vuelta, el runoff election. En realidad, los políticos profesionales, o los que quieren serlo, buscan fondos desde muy temprano y de manera bastante regular, pues anticipan la ola de gastos futuros. Así, se acentúa esta dependencia de los grandes donantes, donde destacan ricos y corporaciones. Las grandes donaciones no declaradas son, al mismo tiempo, una oportunidad de corrupción. Los fondos se entregan en efectivo (maletines, bolsas), sin recibos, sin ser bancarizados. Es el comienzo de la coima, que luego puede continuar (Rivas, 2017, p. 157).
En la medida en que las elecciones se generalizan como sistema formal de rotación de los gobiernos y la economía globalizada es manejada principalmente por grandes corporaciones, esta oportunidad de influencia para satisfacer la insaciable sed financiera de las campañas se hace casi universal en países con sistemas republicanos liberales, que son la mayoría.
América Latina es considerada una región más democrática del Tercer Mundo debido a su temprana experiencia electoral —sus países se independizaron a partir de la década de 1820 y desde allí ha experimentado con la democracia y las elecciones por casi 200 años— y a sus niveles de inequidad (Foweraker, 2018, p. 2), donde las elecciones se suceden regularmente según los calendarios establecidos desde la década de 1980.
En el caso de países excomunistas de Europa —también fuertemente desiguales y con elecciones libres desde la caída del muro de Berlín, en 1989— al estar más concentrada la riqueza como resultado de la privatización abrupta de activos estatales, resultan más favorables las opciones electorales con abundante financiamiento y que van contra el interés público (Corneo, 2006; Petrova, 2008).
En general, en las democracias de mercado, sea en países en desarrollo o desarrollados, las contribuciones materiales corporativas a partidos tienden a crecer en el mundo, por lo que cabe preguntarse por qué y si es solo para cubrir costos crecientes. Fuchs y Lederer, en su estudio del business power global, afirman que la financiación electoral de las corporaciones (como el lobby) «se han expandido cualitativa y cuantitativamente» (2007, p. 5). Quiere decir que estos mecanismos funcionan bien y existen incentivos para que los actores corporativos vuelquen más recursos a las campañas.
Castells, sin embargo, se mueve en otra dirección, coincidiendo con otros analistas, cuando afirma que: «La financiación no solo se debe a las crecientes necesidades de unas campañas políticas que disponen de fondos limitados. En realidad, es un mecanismo de influencia de las empresas y de otros grupos de interés en la política a todos los niveles de gobierno» (2009, p. 290). Por lo tanto, el problema va más allá de las mayores necesidades de fondos para las elecciones, estamos frente a un sistema de influencias mayor, proyectado al Estado.
Instrumentos de captura del Estado
La financiación electoral bien puede ser más que un factor de la captura del Estado, en la medida en que el cabildeo o lobby y la puerta giratoria ocurren después de que se comienzan a establecer relaciones en las elecciones que condicionan su uso. Hay que considerar, entonces, la secuencia que se establece en el uso de distintos instrumentos en función a una estrategia de todo el proceso de influencias en momentos distintos del ciclo político y del ciclo de políticas públicas. Esta es una conclusión lógica para los jugadores de mayor peso y con más sentido del largo plazo. Es así debido al extraordinario tamaño de sus inversiones y sus expectativas de retorno.
Resultan importantes los argumentos sobre la gravitación del dinero y la política, en el caso de Estados Unidos. Stiglitz, por ejemplo, le concede más importancia a la financiación electoral como mecanismo de influencia. Afirma que existe una fuerte conexión entre el sistema regulatorio capturado «por aquellos que se suponen deben ser regulados» y añade que el riesgo «es particularmente severo en un sistema político […] altamente dependiente de contribuciones de campaña» (2009, p. 20). Castells, que toma en cuenta el caso de Europa Occidental, coincide y sostiene, además, que la financiación es el principio de la corrupción. Constata que es frecuente que las elites económicas y las organizaciones con bolsillos profundos donen fondos no declarados, los «fondos negros», para que los partidos lo gasten con total libertad e incluso los financien, a pesar de que pueda estar prohibido, o que reciban fondos públicos, lo cual crea una relación personal entre el empresario donante y el partido político aceptante (2009, p. 299).
Читать дальше