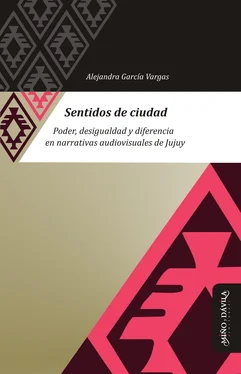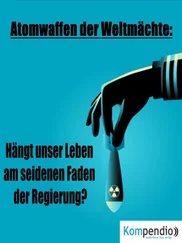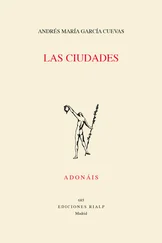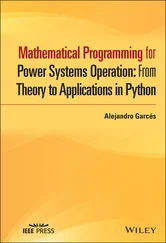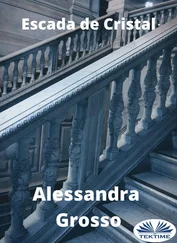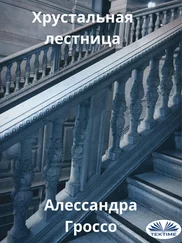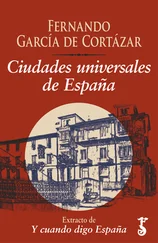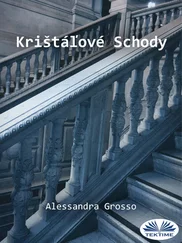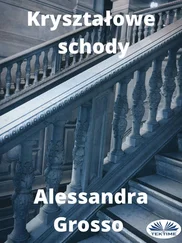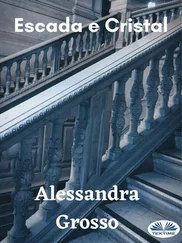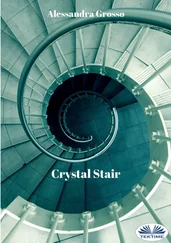Hoy juegan un rol esencial en esta distribución / imposición de saberes y opiniones los medios masivos de comunicación. Y, como empresas, esos medios se encuentran en pocas manos. Es decir, solo basta para que sus dueños, que tienen mucho poder, difundan determinadas ideas, para modificar el clima social en derredor de un gobierno o sector político/social. Asimismo, nada de esto es lineal, ante esta propuesta de los que mandan está la de los trabajadores de la comunicación popular y comunitaria, la cual intenta promover un diálogo democrático, crítico y plural. Desde ya que decir todo esto es mucho más sencillo que desentrañarlo, indagarlo, mediante una investigación. Para eso está el trabajo profundo de Alejandra García Vargas, aquí presentado como libro.
Este libro se sustenta en una sólida investigación de doctorado, en la que se utilizan diversos recursos metodológicos de forma rigurosa (como el análisis bibliográfico y audiovisual y las entrevistas), con una voluntad polémica que hoy se echa de menos. Destaco el trabajo teórico realizado, recordándonos que los Estudios Culturales pueden sernos útiles para el análisis audiovisual.
La autora elabora tipologías y clasificaciones que clarifican la exposición del análisis. Elementos que podrían iluminar los estudios audiovisuales realizados en otras partes de la Argentina y que trabajan con corpus similares (programas o films que repiten el mismo tono en los debates y perspectivas sobre historia regional, las elucubraciones contrafácticas y las diferentes configuraciones de la “identidad”).
Se trata de una investigación que abordó las interpretaciones y representaciones sobre la ciudad de San Salvador de Jujuy en un corpus audiovisual local. Una parte importante de esos contenidos fueron producidos bajo el amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (n° 26.522). Aunque pasible de críticas por izquierda, la LSCA pateó el tablero de la distribución de espacios radioeléctricos en la Argentina. Hizo poner nerviosos a los poderosos, y eso siempre es bueno. La ley abrió una serie de discusiones que estaban vedadas hasta hace poco tiempo, los alcances en la regulación de la propiedad de los medios masivos y la participación de aquellos alternativos en el espectro, como los más importantes. Una ventana de esperanza para aquellos comunicadores que nos formamos en el dilema de “acomodarnos” ideológicamente en un medio grande o vivir de changas (o, prácticamente lo mismo, dedicarnos a la docencia). Hoy hemos vuelto a la Edad Media. Aunque guardamos una luz de esperanza, recordamos que algunas cosas que actualmente vemos de lejos fueron posibles hace muy poco.
El trabajo de Alejandra se aloja en el terreno de los estudios de caso que brindan elementos para reflexionar sobre los procesos socioculturales y comunicacionales. Como ella misma lo advierte temprano, elude dos riesgos: 1) dar información sobre un caso que no aporta a una discusión más amplia, 2) utilizar al “caso” como mera ilustración de la teoría. Su investigación posee un sustento teórico fuerte (aunque, como muchos hemos tenido que hacer durante el proceso de volver libro una tesis, las referencias teóricas se han reducido para una divulgación con llegada a un público más amplio) que se inserta decididamente en un debate contemporáneo mediante los programas, series, films y productos audiovisuales que analiza, con la construcción social del espacio urbano como objetivo. Es uno de los puntos más importantes de su estudio la diferenciación entre las cartografías audiovisuales como sentido de ciudad con raíz y como ciudad de los trajines. Dos tipos de construcción que, aunque son de plano completamente diferentes, no están exentas de aristas polémicas.
No voy a reproducir aquí el lamento típico de quienes vivimos en el interior del país, sobre el ser soslayados, dado que es inconducente y ubica a gran parte de los argentinos en un papel de víctimas a la espera de una redención mágica (que parecería alimentar la resucitación de esporádicos y espontáneos proyectos de traslado de la Capital al interior). Por lo contrario, quiero recalcar que la rigurosidad de la investigación de Alejandra, presentada en este libro, la coloca en un lugar de referencia de los estudios de comunicación argentinos. Lo hizo en y desde Jujuy, lo cual sin dudas le imprimió un sello local. Sin caer en patéticos localismos defensivos (que sí detecta en audiovisuales de su corpus), ella inscribe su indagación en el amplio campo de la comunicación.
El trabajo de campo lo realizó entre 2011 y 2015, a eso se deben las aclaraciones de la “coda” sobre los súbitos cambios en las plataformas de acceso a los contenidos digitales durante el gobierno de Cambiemos. El reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y las modificaciones mortíferas de la LSCA, supusieron la modificación completa del contexto en que Alejandra hizo su investigación. O bien, como ella destaca, se trata de “una restauración de las situaciones y condiciones productivas anteriores a la LSCA”. Un regreso del gélido clima, muy distinto del cálido tiempo que fue hermoso.
Javier Campo
Tandil, marzo de 2020
“El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración… el objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje” (Saramago)
Conocer es un viaje que, como otros, aparece hoy teñido de colores múltiples que tejen un discurso –como base material– que captura, aquí y ahora, un saber/poder –siempre escurridizo– sobre un proceso. Un libro, de alguna manera, es un viaje-discurso en la voz de un viajante y, en este caso, nos convoca una y otra vez a pensar los nuevos comienzos en las travesías del conocer las ciudades contemporáneas en su complejidad y particularidad.
Un libro es la memoria de un viaje: el resultado particular de una elaboración artesanal que fracciona, selecciona y clasifica con la intención de mostrar la experiencia del conocer de la cual se nutre un recorrido, a la vez que monta la escena construida en su totalidad. Recordando a Walter Benjamin, “retomar en la historia lo que es el principio del montaje” es “erigir las grandes construcciones con los más pequeños elementos, confeccionados con perfil seco y cortante, para descubrir en el análisis del pequeño momento singular el cristal del total acontecer”. Quizás ésta sea una de las claves más creativas del trabajo ya que remite a una forma de construcción del objeto desde la indicialidad/circularidad como pista epistémica. Esta “manera de hacer” se manifiesta como la forma de organizar el escrito que va aportando, desde diferentes indicios, una perspectiva de totalidad que excede al propio objeto, abriendo el campo de indagación sobre los fenómenos de sentidos de ciudad en un mapa mayor de complejidades sociales y comunicacionales de nuestra contemporaneidad.
“La(s)” ciudad(es) y “los” medios-mediaciones, aparecen como el primer encuadre de interpretación para arribar a las actuales modalidades del hacer y del decir la ciudad: como lo señala la autora, “abordar las ciudades a partir de las narrativas televisivas producidas localmente posibilita una localización estratégica que multiplica las relaciones posibles entre el espacio social de la TV y la producción social del espacio”. Guy Debord ya señalaba algunas décadas atrás que “ciudad y comunicación” se funden en el urbanismo contemporáneo provocando un montaje en el que las imágenes no representan nada sino que son el resultado de la acumulación del capital. El presente libro nos convoca a pensar dicho vínculo, constituyendo un aporte fundamental para comprender las relaciones sociales y de poder que nos estructuran socio-subjetivamente, en el espacio físico, social y mediatizado de la vida urbana actual. Y ambivalentemente, nos da también “pistas” para pensar las injerencias del espacio social mediatizado en la reorganización material y perceptiva del territorio, es decir, en las experiencias y vivencias presentes de las imágenes y sentidos de ciudad.
Читать дальше