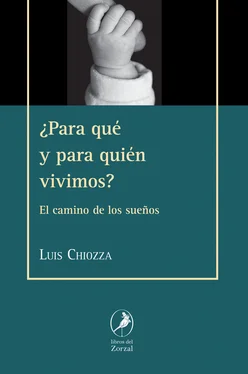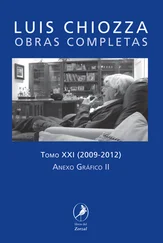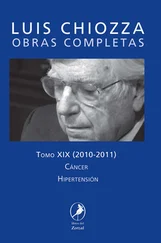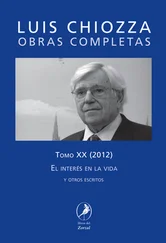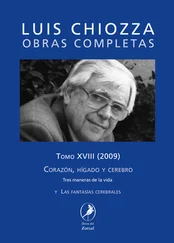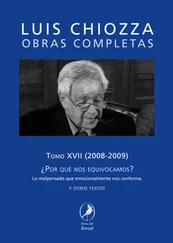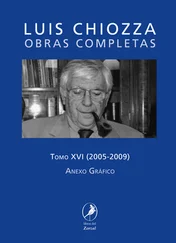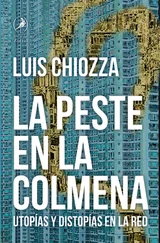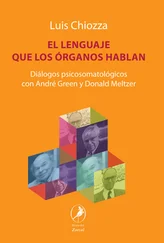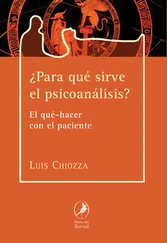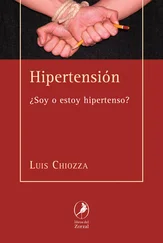Esa situación del recién nacido (neonato) −que se revive cada vez que sufrimos un síndrome gripal− corresponde en su conjunto a un sentimiento para el cual, cuando se presenta en el adulto, suele utilizarse la palabra “soledad”. Es un sentimiento que, en realidad, queda mejor representado por el término “desolación”, el cual, por su origen, se refiere nada menos que a estar privado del solar, que es el lugar físico, anímicamente significativo, en el cual la vida de cada ser humano hunde sus raíces. De más está decir que la intensidad de la predisposición a ese sentimiento en el adulto dependerá de las compensaciones que haya encontrado en los primeros días de su vida extrauterina.
Durante la lactancia, el bebé se reencuentra con su madre y tiende a pensar que ella es una parte de sí mismo que tiene que aprender a dominar, como lo hace con su propio cuerpo. Recordemos que esto sucede porque el bebé tiende a construir su propia imagen dejando fuera de ella todo lo que le produce malestar y apropiándose de aquello que le produce placer, y que en los primeros días de vida extrauterina, la madre –representada especialmente por el pezón que él succiona cuando mama– es una fuente inigualable de placer. Muy pronto el bebé descubre que la madre no le pertenece, ya que “va y viene” regida por una voluntad que él no domina. Agreguemos ahora que ese día, en el cual el lactante ha progresado en su conocimiento del mundo, quedará sin embargo registrado en una parte inconsciente de su alma como un momento malhadado en el que ha ocurrido una de las experiencias más penosas de la vida.
Frente a la necesidad ineludible de renunciar a esa parte importante de lo que consideraba propio, se siente mutilado en su imagen de sí mismo, como si hubiera perdido una parte de su ego. La desolación que había disminuido entonces se reinstala, y se constituye de ese modo la primera y más importante carencia de nuestra vida después del nacimiento. Otra vez, la mayor o menor intensidad de esas vivencias neonatales influirá en el grado de predisposición a la desolación en el adulto. Se trata de una carencia que podemos considerar fundante, dado que constituye los cimientos de construcciones que, como los celos, nos acompañarán toda la vida.
Una falta que nos hace sentir incompletos y nos deja, en el fondo del alma, una añoranza por un contacto de piel, una sonrisa y una mirada que “nuestro cuerpo” reconoce cuando nos enamoramos, pero cuyos orígenes no podemos recordar de manera consciente. Platón (en El banquete) simbolizó esa carencia fundamental en su mito de un ser humano primitivamente andrógino, completo en sí mismo, una mezcla de hombre y mujer, que el rayo de Zeus dividió en dos partes.
A diferencia de lo que sucede en el amor, que se teje con las hebras de la realidad, el enamoramiento surge unido a las ilusiones necesarias para evitar el duelo por esa primera falta y conducir con rapidez a un reencuentro con el sentimiento de plenitud que se ha perdido. El enamoramiento, dado que repite la historia del sentimiento de plenitud cuyo colapso dio lugar a la primera falta, conduce de un modo inevitable a la desilusión que surge del contacto con la realidad y tiende a reinstalar la decepción que, para ser superada, exige realizar el duelo que se intentó evitar.
El sentimiento de estar incompleto y de ser incapaz de conservar lo que es propio, que corresponde a la primera falta, constituye el origen de los sentimientos de envidia y de celos que todos llevamos adentro, a mayor o menor distancia de nuestras experiencias conscientes. La capacidad para tolerar y moderar los sentimientos penosos y “acostumbrarse” a una realidad inevitable se ejerce mediante el proceso que denominamos duelo. De ese proceso depende siempre, en alguna medida, la posibilidad de encontrar compensaciones que sean suficientes. La búsqueda de esas compensaciones transcurre dentro de una historia cuyos lineamientos generales compartimos todos los seres humanos, hasta el punto en que puede decirse que son típicos y universales.
La necesidad de compensar la primera falta suele conducir casi siempre a un recurso que es típico, aunque puede funcionar lejos de la consciencia: el intento de ocupar, en cada una de las circunstancias en que nos toca vivir, el centro de la escena y “llamar la atención” dominando los acontecimientos del entorno. Junto con el afán de ser protagonista surgen entonces los sentimientos de rivalidad. La imposibilidad de que nuestras hazañas reciban una atención permanente constituye una segunda falta que refuerza los sentimientos de envidia y de celos que, a despecho de nuestras mejores intenciones, refugiados en algunos de los pliegues de nuestra alma inconsciente, sobreviven alimentándose de cuanto pretexto encuentren.
Cuando el protagonismo fracasa, todavía persiste el recurso de lograr ser distinguidos, elegidos, preferidos o valorados por alguien que posea una gran significación en nuestra vida, o que simplemente la consigue por el hecho de que nos distingue y nos prefiere. Tal vez llamemos reconocimiento a esa valoración, que nos evoca el sentimiento de plenitud que sucumbió generando con su colapso la primera falta, porque adquiere el sentido de un reencuentro con algo de la plenitud de aquel entonces.
Con mucha mayor fuerza de lo que nuestra perspicacia suele sospechar, las personas por quienes buscamos ser reconocidos −que en principio fueron (o continúan siendo) nuestros padres y que podemos transferir sobre maestros, amigos, cónyuges, hijos o la gente que apreciamos− están presentes en todo lo que hacemos hasta el punto en que casi podríamos decir que dan sentido a nuestros actos y que para ellas vivimos. Porque a sabiendas, o muchas veces sin saberlo, elegimos para ellas nuestra ropa, nuestros muebles y también, como muy bien lo saben las agencias de publicidad, el automóvil que compramos o las fotografías que sacamos.
En la medida en que esa búsqueda oculta una carencia distinta, anterior y “mal duelada”, el reconocimiento obtenido nunca será suficiente, y la supuesta falta de reconocimiento, que no podrá ser colmada, funcionará −como tercera falta− reactivando el resentimiento de las faltas anteriores. La evolución que nos conduce desde los remanentes de la primera falta, que no hemos podido resignar, a la segunda y a la tercera (y que da lugar a la transferencia recíproca de importancia que entre ellas ocurre) es un proceso que durará toda la vida, pero que ya se alcanza en la infancia, porque el afán de protagonismo y de reconocimiento se percibe fácilmente en los niños. A diferencia de lo que ocurre con la primera falta, que hunde sus raíces en lo que no se recuerda, solemos llevar muy cerca de la consciencia esos remanentes de la segunda y la tercera que no hemos podido finalizar de duelar.
Cuando elaborando los duelos necesarios adquirimos la capacidad de tolerar que nos falte algo que nos “hace falta”, y aprendemos a sustituirlo, descubrimos que, si realizamos algo valioso más allá del afán de protagonismo y reconocimiento, ingresamos en el bienestar que nos produce que nuestra vida recupere su sentido. Pero también descubrimos que lo que hacemos no siempre puede ser fácilmente compartido por las personas que más nos significan y que forman parte del entorno al cual pertenecemos. Recordemos, por ejemplo, lo que ha escrito Goethe: “Lo mejor que de la vida has aprendido no se lo puedes enseñar a los jóvenes”. El dolor que esto, que suele ser inesperado, inevitablemente produce, constituye nuestra cuarta falta y exige un duelo que también puede dejarnos remanentes. Cuando esos remanentes son importantes suele suceder que los que nos han quedado de las faltas anteriores recobren parte de su antigua fuerza.
Si volvemos ahora, luego de nuestro periplo por “las cuatro faltas”, a la pregunta que titula este último apartado, llegamos a la conclusión de que cuando algo nos “hace falta”, lo que nos falta –aun en el caso de haber llegado a ser viejos− no es “más” vida, es, precisamente, saber qué hacer con ella.
Читать дальше