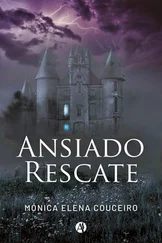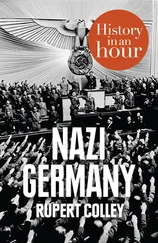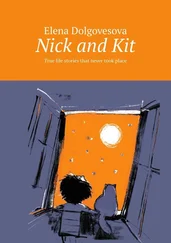El día que nos presentaron me resultó hasta simpático: hablaba rápido, era divertido, mordaz y algo agresivo; sus aspavientos, gestos y tono de voz articulado, alto e irónico, hacían de él una persona muy particular. Bien bronceado, con un traje sastre impecable, se movía con la seguridad de quien se siente por encima del bien y del mal. A pesar de su mala leche, sonreía constantemente; miraba sin cohibirse con sus ojos verdes algo pálidos y, debido a un tic nervioso, apretaba sus finos labios de un modo espasmódico. La oficina era su palacio, los clientes sus amigos y el despacho su refugio; allí se encerraba de vez en cuando y hablaba solo, en francés, inglés y hasta en italiano, porque dominaba cuatro idiomas a la perfección. Estudió tres carreras, sin duda un cerebro y un trabajador incansable. En su mente todo era posible y si no lo era había que inventarlo. Mis compañeros enmudecían a su paso. Era un hombre temido, sí, pero a la vez admirado.
Nuestra relación fue siempre buena, más que eso fructífera. No había nuevo cliente que se nos resistiera: por muy complejo que este fuera, entre su labia y mi capacidad convertíamos lo simple en extraordinario. De él lo aprendí todo. «¡Si quieres ser grande, piensa a lo grande! —aseveraba—, ¿o crees que un Porsche puede pensar como un Seat? La publicidad lo es todo amigo mío —me confirmaba ya más sosegado—. Pero ojo, si no estás en la mente del consumidor no existes». Argumentaba como nadie, se expresaba de maravilla, se movía por las salas de reuniones cual leopardo en la selva. Su palabra era ley, enormes sus fuerzas e inconmensurables su sabiduría y sueldo.
Pasaba muchos fines de semana navegando, tenía una esposa bellísima y más amantes que don Juan Tenorio; petulante, prepotente, superhombre. Hubo un tiempo en el que yo habría dado mi vida por mantenerme a su lado, ser su ojo derecho: si seguía su ritmo, yo también sería algún día «grande»; y con ese espíritu de superación mantuve con él y con la agencia una relación de amor-odio constante. Trabajaba demasiado, pero él siempre era capaz de compensarme: ascenso tras ascenso hasta convertirme en el consejero delegado más joven de la profesión.
«¿Más dinero, Gabriel? ¿Qué necesitas para ser feliz? —me preguntaba a menudo—. ¡Vente a Saint-Tropez con nosotros este verano! ¡No puede ser que aún no conozcas la Riviera francesa! Tú y tu mujer disfrutaréis de lo lindo. No seas tonto. Algún día dirigirás este negocio, yo ya me voy haciendo mayor…». Vetusto, pensaba yo…; pero el tío no se retiraba ni a tiros. A punto de cumplir sesenta y cinco años y trabajando a destajo, ni un traspié, ni un solo fallo, hasta que un día las cosas se torcieron.
Había pasado una eternidad. ¿Cómo estaría? ¿Mantendría su buen aspecto? ¿Sería feliz o le habrían consumido los años? Desde que abandoné la Tierra no hice otra cosa que intentar olvidarle: ahora que iba a reencontrármelo estaba excitado, nervioso, poseído por una curiosidad morbosa y malvada. «Por fin, ya te toca. Aquí estoy; verás qué sorpresa te va a dar la Gran Dama…» y reí para mis adentros. Absorto por completo en mis pensamientos, cuando quise darme cuenta me hallaba en su habitación.
Su cama de matrimonio estaba cubierta por un edredón floreado pasado de moda y las mesillas de noche con dos lámparas de biblioteca verde oscuro a juego, muy austeras y británicas, bien podían haber sido compradas en el mercadillo londinense de Portobello; apenas alumbraban, por cierto. Un gran bote de viagra y múltiples fotografías familiares dispuestas en una estantería justo a la derecha del cabecero de la cama. Pero de Benedetto nada. Jamás en vida me había desorientado y una vez muerto menos todavía: «Será una broma; ya decía yo que esto me daba mala espina». Entonces, escuché unas risas en la habitación contigua:
—Te amo —decía ella.
—Sí, claro, por supuesto que le amas —ironicé yo al entrar y contemplar su despampanante aspecto.
—Yo a ti te a-do-ro —replicaba él para limpiar su conciencia y sin ningún entusiasmo.
Parecía bebido por la dificultad con la que hablaba y la torpeza con la que se movía. Sentado al borde de la cama, iba desvistiendo desmañadamente a la joven despampanante: primero, el sujetador; después, el resto de la mínima y delicada ropa interior: braguitas, medias, liguero y un pequeño etcétera que iba colocando como podía a los pies del lecho. Pasados unos minutos, corrió hacia su habitación para tragar de manera imperiosa dos formidables pastillas azules; esperó largo rato a que hicieran efecto y, al ver que su Lázaro no se levantaba, reculó hasta el salón y, con un sorbo de güisqui, engulló una tercera. ¡Qué barbaridad! Le observé cohibido; pero ¿por qué tenía yo que presenciar semejantes cosas?
Ahora sí, ardiente de deseo se aproximó hasta la chica y sin prolegómenos ni preámbulos la penetró bruscamente; nada de caricias ni de calentamiento previo, así, a saco, como si se tratase de una mujer de trapo. Ella debía de estar sufriendo, pero fingía un infinito placer.
Benedetto estuvo más de media hora galopando y cuando triunfó se bajó de golpe de su yegua. Tras besarla, cayó a su lado, durmiéndose enseguida con la profundidad de un océano. Entre babas del hombre, náuseas de un estómago alcoholizado y manchado por la semilla de aquel despojo humano, la mujer lo miraba de soslayo, tratando de esbozar una sonrisa que justificase la afrenta y regocijase su estado: insatisfecha, sucia y triste de total desamparo. Después de ponerse una por una sus prendas, que descansaban esparcidas por el suelo, trató de despertar a Benedetto. Su luz apagada confirmó para lo que yo había venido: parecía dormido, pero agonizaba.
—¡Bene, Bene, despierta! —le rogaba ella sin que por parte de su partenaire hubiese ninguna respuesta—. ¡Vamos, es tarde, tengo que llamar a un taxi! ¡Por favor, incorpórate, me estás asustando!
Pero Bene no despertaba: continuaba ahí, tumbado con la espalda mojada y el culo apretado; una respiración entrecortada, demasiado lenta y un color cetrino que evidenciaba su muerte inminente. La angustia se fue apoderando de la joven. A punto estaba ya de marcharse y dejar tirado al viejo (¡qué carajo!) cuando su corazón aún demasiado sensible le obligó a descolgar el teléfono para pedir auxilio. Su voz sonó entrecortada mientras daba la dirección de la casa a la mujer que impertérrita la atendía al otro lado de la línea: le pidieron que no se marchase y les diese sus datos. Sin recelar ni un instante, le cantó uno por uno los números y la letra de su carné de identidad. Al colgar el teléfono se dio cuenta de que estaba perdida: se había descubierto ella sola, tendría que esperar a la policía.
De repente, Benedetto se puso morado. Pronto iba a dejar de respirar, así de sencillo, sin más… y yo escuchando lo que estaba pasando por su mente en los últimos momentos.
La Gran Dama aterrizó a su lado mirándole insolente, retadora: la más cruel e inteligente de las mujeres adoptaba para él un aspecto desafiante. Vestía de negro otra vez, pero con una falda muy corta y unas trenzas largas de cabello blanco hasta el suelo. Sus uñas arañaron la cabeza de Benedetto y este emitió un grito salvaje.
—Bésame, tonto.
Y él, incapaz de decirle que no a una mujer, le plantó un beso en la boca y no de amor precisamente: la Muerte inhaló su alma y lo dejó seco. Apartó su cuerpo de un puntapié y le aseguró que había tenido mucha suerte.
Al otro lado de la cama, Benedetto trataba de digerir cómo un martes de agosto, cuando su mujer e hijos estaban veraneando en la Costa Azul, a él le había visitado la Muerte sin previo aviso.
—¿De verdad estoy muerto? ¿Se van a ir al garete tantos años de trabajo y clientes logrados? —Y resbaló su silueta fantasmal por el suelo para acurrucarse en una esquina de la estancia, convencido acaso de que era un lugar seguro, que nadie le arrancaría de esa esquina a la que se había trasladado con el miedo como único compañero, un miedo que le paralizaba—. Si me quedo aquí no me pasará nada.
Читать дальше