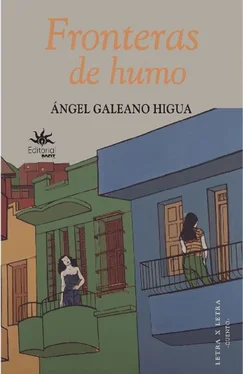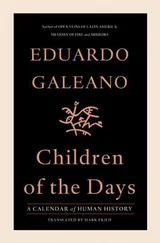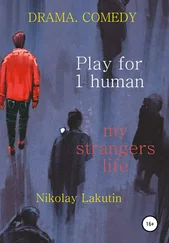¿Viruta? En aquel reino de la estupidez, donde el lenguaje imperante era el de las armas y los “héroes” chorreaban sangre de sus manos, ¿qué tipo de persona podría ser cuya labor tuviera que ver con viruta? Seguiste esculcando la libreta con menos vergüenza y mayor curiosidad.
“Nunca había visto a nadie testimoniar la historia así, como él lo hace. Me ha recordado a Peregrino Rivera, en la Guerra de Los Mil Días”. ¿Peregrino Rivera? Debías aceptar tu ignorancia, jamás habías oído ese nombre. Te pareció increíble que una desavenencia pudiese durar tantos días. Camila era más culta que tú y sus apuntes te tenían despistado. De pronto se te vino encima un silencio inesperado, escandaloso. Pensaste que era una tregua y que debías aprovechar para salir de allí, por la misma ventana por donde había desaparecido Camila. Cerraste el morral, pero guardaste la libreta en tu bolsillo. Agachado, corriste hacia la ventana. ¿Recuerdas? Te asomaste con mucha cautela, como si afuera te esperase un piquete de francotiradores. Pero no veías más que ruinas y humo. El mundo olía a chamusquina. Pensaste que ese silencio que te escandalizaba se debía a que los “héroes” habían suspendido por unos instantes su oficio de destrucción, ante otro ruido más tenebroso que se descolgaba de los cielos: una flotilla de helicópteros artillados. Acurrucado detrás de los restos de la ventana, pudiste ver cuando pasaron rasgando el día. En tierra, los señores de la guerra callaban sus gargantas de plomo y se ocultaban como conejos asustados, mientras las aeronaves sobrevolaban el área. Como tenebrosos colibríes de hierro, dos de aquellos helicópteros permanecieron suspendidos en el aire mientras descargaban su lluvia letal. Después siguieron a los que, más allá de las columnas de humo, eran ya diminutos manchones.
Aquel escenario de escombros por el cual, en últimas, luchaban unos y otros, se llenó de más ruido y más humo. Vino después un largo pitido. Como si de repente se hubiesen despertado todas las chicharras del mundo. Como un niño asustado, abandonado en el interior de aquel cuartucho destartalado, aguardaste un rato, sintiendo cómo en la jaula de tu pecho revoloteaban mil desesperaciones. Tu saliva escaseó. Ser reportero en Colombia tenía mucho de suicida. Más que valor, les decía el director del periódico, también se necesitaba mucha suerte.
Un deseo infinito de sosiego te hizo sollozar, pero una oleada de gas lacrimógeno envileció tus lágrimas. Tenías que salir de allí de inmediato. Ponerte a salvo, porque sabías que después de los bombardeos vendría el rastrillo, que era como una enorme cuchilla de afeitar que limpiaría lo que había quedado vivo entre las ruinas. Y allí no sería una, sino tres cuchillas, porque cada bando se creía con derecho al degüelle. Llegarían por diferentes direcciones. Pensaste en Camila, en su morral que llevabas a tus espaldas, en su botella de agua, de la cual bebiste un sorbo largo, y te dispusiste a abandonar ese lugar.
Ahora saldré por esa ventana, me dije. No sólo para abandonar la ratonera en que había sido convertida esa casa, ese barrio, sino también para buscar a Camila, de quien esperaba siguiera con vida, aunque en ese lugar podíamos caer tiroteados en cualquier instante. Y salté al otro lado, añorando tener el poder de hacerme invisible.
Salí de aquella parte del infierno, para ingresar en otra peor. Saber de Camila se me hizo la ilusión más necesaria, la meta más urgente, no sólo porque me habían encomendado la tarea de seguirla y escribir sobre lo que ella hiciera, sino porque en aquel campo desnaturalizado Camila era la única persona conocida y la única con quien podía sentirme humano, sin horrorizarme. A veces creemos que la humanidad ha tocado fondo, que ya nada puede ser más brutal, pero viene otro suceso a abofetearnos con mayor sevicia, de tal suerte que no sabemos cómo caminar entre los muertos sin sentirnos difuntos también.
Allí no había nada de qué enorgullecerse. Para ser reportero en nuestro país se necesita saber de procesos de involución y de locura, de perversión y negocios sucios. La lealtad, el valor, los ideales, son piezas raras sepultadas entre los escombros de la violencia estéril. Aquí, más que la idea de patria, estaba en peligro el ser humano.
¿Qué dirección tomar? Cualquier norte podría conducirme a la muerte. O cualquier sur. Quizás Camila ya había tomado fotografías de aquella vergüenza. ¡Camila! ¿Dónde estás?, me pregunté con angustia. Se me encomendó seguirla, pero había perdido su rastro. ¿Qué reporte enviaría al periódico? ¿Que desapareció entre el humo de aquel conflicto fratricida? Los apuntes que tomé de su labor darían para un buen reportaje, pero para escribirlo necesitaba un mínimo de seguridad, un rincón donde pudiera enlazar las palabras. Esto pensaba mientras me deslizaba por un callejón más parecido a una garganta que me succionaba, y donde, calculaba, no cabríamos dos personas.
Caminé como un sonámbulo, con un pito que me perseguía pegado a los oídos. De pronto vi que un hombre venía por el callejón y que sobre su hombro asomaba la silueta de un arma. Quise devolverme, pero calculé que me descubriría, así que retrocedí con la espalda pegada a la pared hasta que de pronto di con una puerta entreabierta por la que me deslicé. Tenía una falleba poco confiable. Me quedé quieto, aguantando la respiración. Los pasos se acercaban, lentos, sigilosos, pero me mantuve pegado a aquella puerta de madera desteñida y endeble. Los pasos estaban ahí, muy cerca, y se me antojaron alevosos y de alguna manera, ingenuos. Si fuera un combatiente armado me habría quedado fácil emboscarlo, pero era un reportero. Cuando el director del periódico me propuso esta misión no pensé que viviría semejante infierno. Aquí la pluma, la palabra, el arte de escribir, eran un riesgo peor que ser enemigo de cualquiera de los bandos. ¿Cómo narrar ese instante? ¿Qué título ponerle al reportaje en aquel callejón? Y Camila, ¿dónde estaría? La imaginé afuera, en mitad del callejón, sosteniendo un duelo con el hombre armado, él apuntando con su fusil y ella con la cámara. El más veloz sobreviviría y por supuesto sería Camila, quien dispararía primero, no una, sino varias veces. Al recibir el primer lamparazo el hombre quedaría aturdido esforzándose por mantenerse en pie, pero Camila hundiría el obturador de nuevo, sin darle respiro, hasta que él empezara a doblar las rodillas y no pudiera sostener el arma en la mira. Rápida y ágil, como un felino, Camila lo remataría con otra acción del obturador, lo alcanzaría y lo congelaría para siempre en su gesto de niño viejo, en blanco y negro, en sepia, a todo color, con flash y sin flash, con la digital y luego con la análoga, con imagen fija y en movimiento. Las dos cámaras en plena acción, una en cada mano, como los valientes de antaño. El hombre caería vencido, pero no muerto, porque lo que hacía Camila era eternizar la vida a pesar de estar cubriendo la muerte.
Ya no se oía el pito. No supe a qué horas pasó el hombre. Ya no escuché sus pasos al otro lado de la puerta. No supe si se devolvió. Cuando volví en mí, otro era el silencio y otro era el trote de mi respiración. De repente, me descubrí en una habitación donde se hallaba una anciana acostada en un lecho humilde. Quieta, dormida, o quizás muerta. La pude ver gracias a la luz que entraba por una claraboya en el techo. Y esa paz hizo que me quedara unos instantes sentado en el suelo, hundida la cabeza entre los brazos.
Una mirada taladraba tu nuca, tu cuerpo hecho un ovillo. En aquella desolación podías detectar esa brizna de vida y te quedaste quieto, asombrado de aquella novedad, experimentando la vibración. Cuando tuviste la certeza de que quien te miraba estaba tan indefenso como tú, levantaste la cabeza. La anciana, encogida en el lecho como un feto, te observaba sin parpadear. Se miraron desde sus propios miedos. Quietos ambos. Ella, con la cabeza encanecida apoyada sobre la mano izquierda que reposaba en la almohada. Tú, sentado en el suelo y encorvado, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Su voz sonó neutra, pausada, sin esperanzas: Ya se llevaron todo, te dijo, asumiendo que tú también eras un saqueador. Vinieron primero unos y se llevaron al mayorcito y todo lo que pudieron coger. Luego vinieron otros y me quitaron a la niña y lo que quedaba. Entre todos arrastraron hasta con el nido de la perra. Malditos chulos, y ahora usted, ¿qué quiere?, ya no me queda nada.
Читать дальше