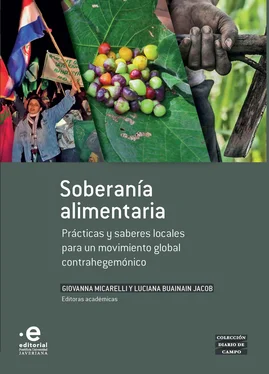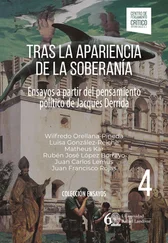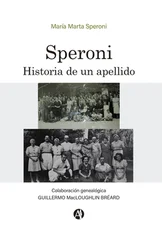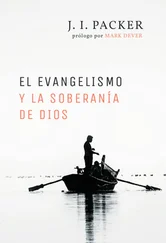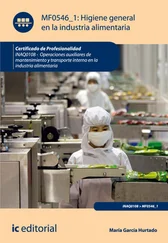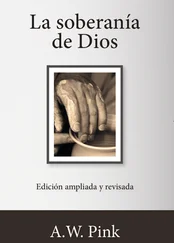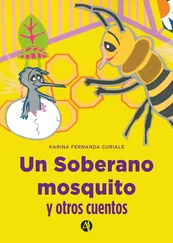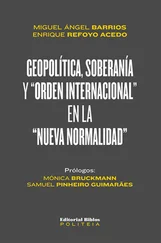Mientras tanto, en todo el mundo, la globalización del sistema agroalimentario está siendo enfrentada por procesos de resistencia. Estas luchas son protagonizadas por iniciativas populares, organizaciones locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras urbanas, consumidores y consumidoras, articulados en redes de solidaridad y de lucha en diferentes escalas. Estas iniciativas, además de hacer resistencia, producen dinámicas de innovación social para la construcción de alternativas alimentarias y culturales contrahegemónicas.
La soberanía alimentaria es una expresión de estas alternativas. La noción de soberanía alimentaria fue divulgada por primera vez en 1996 por La Vía Campesina (LVC) durante la Conferencia Mundial de la Alimentación, en Roma, pero solo en 2012, como resultado de las crecientes demandas de los movimientos sociales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) accedió a hablar de soberanía alimentaria como paradigma alternativo a la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria, como concepto, proceso y movimiento social, busca responder a las limitaciones del modelo de seguridad alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación para todos, y afirma que para lograr la realización plena de este derecho no es suficiente centrarse en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sin tocar la cuestión de cómo se producen los alimentos y por quién. En 2014, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, ayudó a realzar el paradigma de la soberanía alimentaria cuando declaró que: “entendida como un requisito para la democracia en los sistemas alimentarios —lo que implicaría la posibilidad para las comunidades de elegir de qué sistemas alimentarios depender y cómo remodelar esos sistemas— la soberanía alimentaria es una condición para la plena realización del derecho a la alimentación” (2014, p. 20; énfasis nuestro).
La soberanía alimentaria, en la perspectiva asumida por una gran variedad de movimientos e iniciativas, tanto locales como globales, implica la garantía de los derechos de uso y gestión de la tierra, el territorio, las semillas y la biodiversidad; la valorización de los saberes y prácticas locales; el énfasis en los circuitos locales de producción y consumo; el cuidado de la naturaleza y la sustentabilidad de los agrosistemas; la capacidad de los pueblos para definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas; la alianza entre agricultores y agricultoras, consumidores y consumidoras; la descolonización de prácticas y saberes; y la solidaridad cosmopolita entre grupos sociales que luchan por la dignidad y la justicia en el campo. Estas iniciativas marcadamente diversas tienen el potencial de responder a las crisis ambientales, sociales y económicas actuales. Sus beneficios incluyen la conexión de consumidores urbanos y agricultores; el fortalecimiento de los sistemas alimentarios comunitarios; la promoción de una ciudadanía activa en el derecho a elegir y configurar sistemas alimentarios más democráticos; la reducción de la dependencia, al favorecer la resiliencia y un sentido de pertenencia por encima de la eficiencia demandada por el mercado; y la capacidad de responder a la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y el cambio climático a través de enfoques agroecológicos que trabajan con la naturaleza (Patel, 2009). Surgida a partir de luchas populares, la propuesta de soberanía alimentaria viene paulatinamente siendo abordada también en los medios científicos.
Esta obra abarca contribuciones que dialogan de forma plural e interdisciplinar con la temática de la soberanía alimentaria en las dimensiones identificadas, o en otras por identificar. La soberanía alimentaria, de la forma como es expresada por los autores de este volumen, por un lado confronta la relación colonial de explotación y dominación persistente hasta los días de hoy en las formas de producir y de vivir. Por otro lado, forja la construcción de conocimientos plurales a partir de contextos concretos de lucha social, es decir, da voz a saberes y prácticas de grupos sociales que fueron invisibilizados por la “línea abismal” (Santos, 2010). Para Boaventura de Sousa Santos, el pensamiento abismal consiste en el establecimiento de líneas invisibles
que dividen la realidad social en dos universos distintos: el universo “de este lado de la línea” y el universo “del otro lado de la línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece en cuanto realidad, se vuelve inexistente, y es producido como inexistente. La inexistencia significa no existir en ninguna forma de ser relevante o comprensible. (Santos, 2010, p. 8)
Los diferentes capítulos que componen este volumen presentan la mirada de autoras y autores cuya trayectoria desdibuja la separación entre análisis académico y compromiso político. Los textos aquí reunidos, además de tener la soberanía alimentaria como hilo conductor temático, poseen en común un posicionamiento epistemológico asentado en elementos de lo que Boaventura de Sousa Santos vino a llamar ecología de saberes, según el autor, la confrontación del monocultivo del saber y del rigor científico a través de la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan de manera creíble en las prácticas sociales (Santos, 2006).
En el capítulo “Diálogo de saberes en La Vía Campesina: soberanía alimentaria y agroecología”, María Elena Martínez-Torres y Peter Michael Rosset hacen un recuento de la construcción colectiva del concepto de soberanía alimentaria: propuesta, plataforma y bandera de lucha del movimiento social transnacional LVC y de otros movimientos aliados. Los autores desarrollan un abordaje histórico desde la fundación de LVC a principios de la década de los noventa, poniendo en contexto los primeros años del movimiento al inicio del periodo neoliberal y sus implicaciones para el campo. Trazando la relación entre una realidad cambiante y los diálogos internos y externos a LVC, los autores examinan la ampliación del concepto de soberanía alimentaria en la primera década del siglo XXI a través de un diálogo de saberes con movimientos aliados conformados por pueblos indígenas, mujeres, ambientalistas, pastores nómadas, pescadores artesanales, consumidores y sindicatos. Este diálogo entre las “ausencias” (Santos, 2006), marginadas por la cultura dominante, suscitó la emergencia de la soberanía alimentaria como marco interpretativo movilizador de la acción colectiva y su posibilidad de incidir en la disputa epistémica sobre el sistema agroalimentario en la sociedad en general. Un resultado de ese diálogo sostenido es un llamado a reconcebir la reforma agraria desde una perspectiva territorial, de tal forma que la distribución de la tierra a los campesinos no termine truncando los derechos de las demás personas que comparten un mismo espacio rural.
El capítulo “Resistencias campesinas, agroecología y soberanía alimentaria: narrativas y prácticas de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique”, de Boaventura Monjane, desarrolla la idea según la cual la soberanía alimentaria y la agroecología son propuestas populares que desafían al sistema agroalimentario hegemónico. Monjane parte de la experiencia del protagonismo de campesinos y campesinas de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique (UNAC) para abordar la resistencia a los patrones dominantes de la agricultura industrial capitalista representada por el agronegocio en aquel país. El autor resalta el trabajo político-organizativo y productivo, el uso de semillas nativas y la priorización de los mercados locales como formas cotidianas de lucha por la justicia cognitiva y la defensa de sistemas alimentarios controlados por los propios campesinos y campesinas, con vistas a la construcción de la soberanía alimentaria. Monjane argumenta que la unión entre diversos saberes y experiencias, característicos de un movimiento nacional multicultural e intergeneracional como lo es la UNAC, y el reconocimiento de la diversidad de conocimientos son capaces de tejer resistencia y protagonismo para superar, a través de la agroecología, el pensamiento abismal de los sistemas productivos y alimenticios dominantes.
Читать дальше