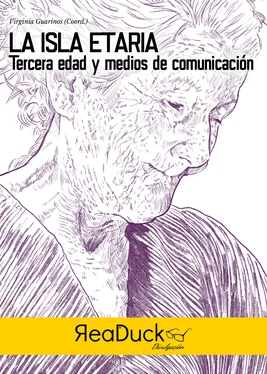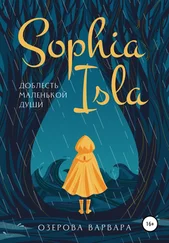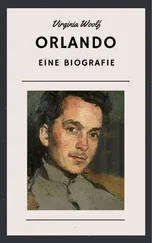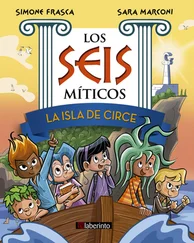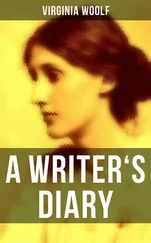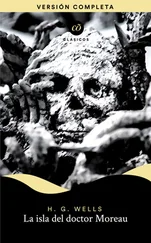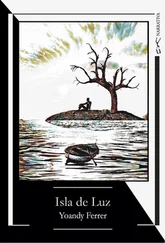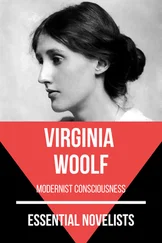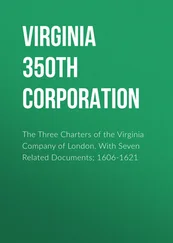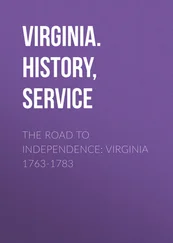Este hecho ya supone dar la espalda, desde el punto de vista simbólico, a este sector, lo que se ve agravado de forma explícita por la escasez de programas dedicados a ellos y ellas y por la escasez de referencias al grupo de población como tema en los informativos o programas de otros géneros y formatos. En claro contraste con otros medios y productos audiovisuales, se puede decir que la radio adolece de edadismo, un edadismo positivo, pero edadismo al fin y al cabo. En la publicidad, en las series de ficción, en los programas de entretenimiento televisivo, la presencia como personajes o como protagonistas reales, e incluso público en plató de mujeres y hombres mayores, es una realidad. Aun tratándose de una representación interesada, al menos los espectadores se encuentran con correlatos en los productos audiovisuales con los que identificarse. En la radio no sucede este hecho.
En estas circunstancias se produce además otro elemento que concierne a la representación de los sujetos protagonistas: un vuelco diametral entre la imagen que desde hace dos décadas se lleva difundiendo de los mayores y la nueva imagen, que no es más que el retorno a la ancianidad del pasado. La “edad dorada” desaparece de la radio en los últimos tiempos. El sector de jubilados y envejecientes ha sido en las dos últimas décadas el objetivo de venta de todo tipo de productos vinculados al esplendor y la calidad de vida de un envejecimiento activo y económicamente potente, con mucho tiempo libre y poder adquisitivo para desarrollarse en el ocio y el cuidado personal. La edad dorada deseable, ociosa y solvente da paso a otra imagen atada a una realidad social que domina los medios (en época de pandemia, la sucedida a nivel mundial mientras se escribe este libro, desde marzo de 2020) vinculada a la dependencia, la enfermedad y la muerte.
Es cierto que hemos asistido en los últimos veinte años a la resignificación de todas las edades. Los niños se han convertido en sujetos con derechos, los jóvenes en sujetos de incertidumbre, los adultos en autoridades simbólicas y los envejecientes en potenciales consumidores de ocio, siempre presentes en series de televisión familiares o en el cine como personajes secundarios, y ya también con productos audiovisuales específicos destinados para ellos, como igualmente posibilidades de acceso, aprendizaje y disfrute de redes sociales y productos tecnológicos lúdicos. Del concepto de “tercera edad” se pasó al de “edad dorada”, una edad sana, activa, plena, que queda representada fundamentalmente en la publicidad y las series de televisión, construyendo un estereotipo de “viejóvenes”, tan distante de la realidad social como promocionado, potenciado, por los propios medios de comunicación y la publicidad. Es una vejez que, sin embargo, como afirma Rey-Beltrán, “se subvalora en muchas formas, entre otras cosas, por parte de los medios de comunicación, cuya influencia, como ya se ha señalado, permanece en debate”1. En palabras de Martín-Barbero:
Esta sociedad está produciendo una inversión de sentido (radical como jamás se había producido en ninguna otra sociedad del mundo), la cual hace que los modelos de vida hayan pasado de ser los ancianos a ser los jóvenes, de tal manera que los medios se están encargando de colocar actualmente a los jóvenes como modelos de cuerpo, de vida, de comportamiento, invirtiendo el sentido que esa relación había tenido en la sociedad durante milenios, en que los jóvenes no existían, porque eran la etapa intermedia entre el niño y el adulto. Y esto sucede más allá de la buena o mala voluntad de la gente que tiene que ver con los medios, puesto que, como veremos, tampoco es una acción de estos, sino de cómo los medios catalizan un profundo desplazamiento del modelo de vida, y sobre todo, del modo de saber que fueron los ancianos2.
La Teoría de la Vitalidad Etnolingüística, ya desde los años 70 del siglo XX, profundiza en la importancia del papel de los medios como elemento de fortaleza social y de influencia de los grupos en la sociedad3. La vitalidad es una medida de la fuerza de un grupo particular en la sociedad; es decir
del nivel de representación demográfica, apoyo institucional y estatus de los cuales disfruta (…) Un elemento fundamental de apoyo institucional es la representación de un grupo en los medios. Los medios son instituciones sociales claves y su apoyo es un indicador claro de un soporte más general para el posicionamiento de un grupo en la sociedad4.
En otras palabras, el contenido de los medios sobre un grupo social es un indicador de la fuerza y de la influencia de dicho grupo. Cuanta menor presencia del grupo en los medios, menor poder como grupo en su consideración por el resto de grupos sociales.
Dentro de esta parcela de estudios etarios, la perspectiva del edadismo se centra en la representación y consumo, como personajes y como receptores (a modo de espectadores, consumidores o usuarios), en este caso, de la tercera edad de modo discriminatorio o vejatorio. La definición de edadismo o etarismo se resume como “mantenimiento de estereotipos o actitudes prejuiciosas hacia una persona únicamente por el hecho de ser mayor”5. Si bien existe un edadismo positivo (no dañino) para algunos teóricos6, es poco común, siendo el edadismo negativo7 el más desarrollado y resurgido en el presente siglo8 como una de las tres grandes violencias, junto con la discriminación por género y por raza, paradójicamente, puesto que al mismo tiempo el de los jubilados es un sector deseado para el consumo, al menos en lo que a los medios se refiere, en un doble movimiento anti-age y pro-age9. A la vez que se resignifica el estereotipo del “viejoven”, se radicaliza y se omite por negación el estereotipo de vejez tradicionalmente entendido, silenciándolo porque “la ancianidad queda reflejada en el imaginario cultural como una situación indeseable frente a la que no queda sino la necesidad de combatirla, de alejarla por todos los medios, de enmascararla y disimularla”10. Tanto es así que, como afirma Zurian (además de Medina y Núñez)11
El término viejo(a) se ha convertido en un concepto negativo y la sociedad ha necesitado construir eufemismos para eliminar del imaginario los conceptos incómodos. En el caso de las mujeres, la terminología utilizada para describirlas es más negativa todavía, consolidando las imágenes desmoralizantes sobre el envejecimiento femenino12.
La asociación con la decrepitud, la enfermedad, la dependencia, la inutilidad, la pasividad, la fealdad, la debilidad provocan un rechazo social que se refleja en los medios de comunicación, a veces explícitamente, otras por omisión, mantenida junto con el perfil positivo de la vejez vigorosa, con la consecuente angustia que puede provocar en el propio espectador de estas edades13.
Este edadismo se plantea desde la misma selección del oyente como miembro activo en los estudios de medios. La representación de mayores de 65 años era de entre un 2.8 y 1.3, sobre 5.0 (siendo este el máximo, correspondiente a oyentes de entre 40 y 49 años), por debajo incluso de la franja de edad comprendida entre los 14 y 19 años, que cuenta con una representación del 3.614. Aun así, el Estudio General de Medios, primera oleada de 2020, demuestra que de las siete franjas de edad establecidas para análisis, la población de más de 65 años supone el 24,9 %15, es decir, que una cuarta parte de la audiencia española carece de temas específicos destinados a ella y son tema de representación únicamente cuando suponen un foco de interés informativo.
2.La tercera edad como oyente deseado
Así las cosas, el rastreo de programas o secciones de programas ofertados para la tercera edad entre las cuatro emisoras generalistas más escuchadas del territorio nacional (por este orden, Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE, según el último EGM) arroja un resultado mínimo.
Читать дальше