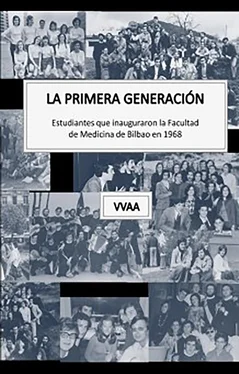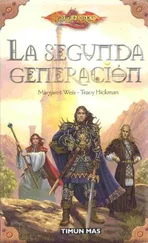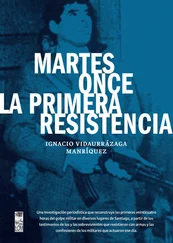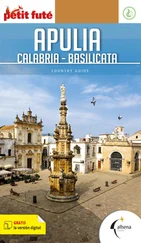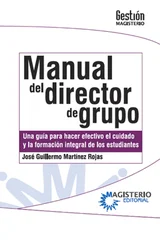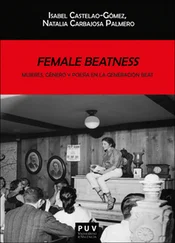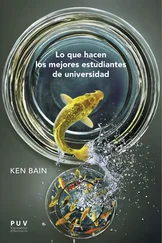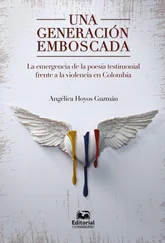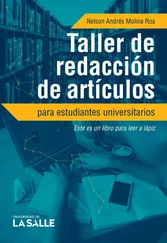Amanecimos a eso de las diez, y una hora más tarde, junto con algunos compañeros de 2.º de carrera que se nos unieron, iniciamos la ascensión a la cruz. Estaba nevada, y al llegar a ella nos retratamos, como resulta preceptivo. Gracias a ello puedo recordar a gran parte de los asistentes: además de Luisfer y Juanan, Koldo Apodaca, Verónica Nebreda, Begoña Agara, Celia Elu, Florentino Gómez, Isabel Izarzugaza, Garbiñe (no recuerdo su apellido, pero creo que era de la cuadrilla de Roberto Lertxundi), Tina (pareja de Juanan) y yo. El fotógrafo tal vez fue Juan Busturia. La vista desde la cumbre era magnífica.
Bajamos patinando tumbados en los anoraks mientras otros nos arrojaban bolas de nieve. Luego, al llegar a la campa de Arimegorta nos tumbamos exhaustos en el césped.
A eso de las ocho y media de la noche estábamos de regreso en Bilbao, y algunos fuimos a misa de nueve, pues era domingo y entonces todavía éramos cristianos practicantes.
Después hicimos un par de excursiones en las que faltaron algunos de los pioneros del 24 de octubre; pero la defección fue compensada por la incorporación de alumnos de la segunda y tercera promoción. La actividad aumentó, y se hicieron excursiones regularmente casi todos los domingos (excepto en los periodos de exámenes), e incluso grandes expediciones al Pirineo o Picos de Europa al comienzo del verano, creándose así el Grupo de Montaña de la Facultad de Medicina, que llegó a ser dotado con presupuesto por la Universidad, lo que nos permitió adquirir material deportivo, como tiendas de campaña, piolets, cuerdas de escalada, etc.
2
Era una tarde gris de invierno de finales de 1975, o tal vez de principios de 1976. Roberto Candina y yo, como residentes de primero de Cardiología, rotábamos por el servicio de Medicina Interna de la Ciudad Sanitaria Enrique Sotomayor, más conocida popularmente como Hospital de Cruces. Nuestros adjuntos tutores eran el beatífico Pedro Zárate y el circunspecto y metódico Jesús Merino, respectivamente. Como todos los días, primeramente, revisábamos con el médico adjunto las nuevas analíticas, que después teníamos que encolar cuidadosamente en las historias respectivas, luego repasábamos los evolutivos con las anotaciones hechas por el médico de guardia, para a continuación pasar visita junto con la enfermera, la cual, vestida con uniforme azul claro y mandil blanco con cofia del mismo color, anotaba en un libro la medicación prescrita, los estudios pertinentes y la dieta.
Aquel día, después de comer en el comedor de residentes del hospital, me quedé para hacer la historia a un ingreso. Oí gritos procedentes del solarium, que era la sala de trabajo y reuniones del Servicio. Me acerqué y vi a la gente asomada a las ventanas. En la calle paralela al hospital materno-infantil, que desemboca en la plaza de Cruces, había una barricada, y enfrente de ella tres o cuatro autobuses multi-puertas de la policía, con una hilera de grises, porra en mano, desplegados delante.
A una señal, no recuerdo si el sonido de un silbato o el bramido de un oficial, los grises avanzaron desafiantes, imponentes, claramente conscientes del temor que inspiraban. Recibieron una andanada de diferentes objetos lanzada por los manifestantes que se parapetaban tras la barricada. Aturdidos, se detuvieron en seco. Tras unos segundos de desconcierto, reanudaron el avance con menos desafío y más cautela. Al ver que, agotada la munición, los manifestantes huían, corrieron tras ellos. Recuerdo que dos policías lo hicieron con gran entusiasmo y velocidad, como si persiguieran una medalla o un jamón serrano; la mayoría corrió al trote, y uno, posiblemente mayor y buen padre de familia, se lo tomó con mucha calma y filosofía.
Al cabo de unos segundos la plaza de Cruces quedó silenciosa y vacía, con el suelo plagado de piedras, basura y algún que otro zapato huérfano.
Eran los días difíciles de la Transición, tiempos en los que dirigir una torva mirada a un policía podía suponer la apertura de consejo de guerra por subversión y desacato a la autoridad.
3
Me acuerdo bastante bien del día que dilaté mi primer tronco.
Lo cuento:
En septiembre de 1980, mi jefe, Agustín Oñate, me envió al hospital de Valdecilla, centro puntero en Cardiología junto con el Gregorio Marañón de Madrid, para actualizarme en las últimas técnicas de cateterismo cardíaco. Allí tuve la suerte de asistir como espectador a la primera angioplastia coronaria que se realizaba en España, por José Luis Martínez Ubago.
La angioplastia coronaria era entonces una nueva técnica alternativa al tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad coronaria, la causante del infarto de miocardio y la angina de pecho. Consistía en introducir un pequeño balón alargado (unos veinte mm. de largo por tres mm. de diámetro de media, una vez hinchado) en la arteria coronaria obstruida por una placa de ateroma, con objeto de romper y aplastar esta contra las paredes de la arteria. Es el equivalente al desatasco de una cañería que hacen los fontaneros. En Bizkaia esta técnica la emplearon por primera vez los compañeros Chema Aguirre y J. M. Faus, de la Fundación Vizcaya pro Cardiacos, entidad que lideraba Miguel M. Iriarte Ezkurdia, el que fuera nuestro profesor de Cardiología. En el Hospital de Cruces la comenzamos a utilizar más tarde, pero a un ritmo mayor que el de nuestros compañeros de la Fundación, los cuales pronto se trasladaron al Hospital de Basurto.
Tengo que reconocer que a mí esta técnica, en su inicio, no me gustaba nada. Después de oír y leer a expertos fisiólogos describir con tanta minuciosidad y cariño la distinta composición de la placa de ateroma, con sus fibras, miocitos, acúmulos de lipoproteínas, macrófagos, membrana elástica interna y depósitos de calcio, el que un inconsciente entrara en ella hinchando globos para romperla de cualquier manera y quedara sabe Dios cómo, me parecía algo tosco y poco elegante. Pues, efectivamente, con los primeros casos nos llevamos algunas alegrías, pero también no pocos sustos y penalidades. Los primeros resultados que comunicamos decían que la tasa de éxito inicial era del setenta por ciento; tengo que confesar que en realidad redondeábamos la cifra, pues yo, que era el encargado de la estadística, sabía que el real era del sesenta y siete por ciento (posteriormente comprobé que en otros hospitales del país actuaban de manera similar). Si además tenemos en cuenta que, de los que quedaban bien, un treinta o cuarenta por ciento de los pacientes recaían a los pocos meses (la temida reestenosis), se comprende mi poco entusiasmo. Mis compañeros Agustín Oñate y Juan Alcíbar, más optimistas, me animaban diciéndome que la técnica era prometedora y que se necesitaba no sólo paciencia, sino también mejorar el material y el aprendizaje. Por suerte, el tiempo les dio la razón.
En mi opinión, la principal mejora fue la aparición del stent. Se trata de un pequeño cilindro metálico, flexible, montado sobre un pequeño balón alargado que al hincharse provoca la expansión y dilatación del cilindro. Este proceso consigue aplastar contra la pared arterial el material fracturado de la placa, lo que mejora la luz arterial y consigue su mejor cicatrización; se puede comparar con el trabajo de apuntalamiento con maderas que hacen los mineros para asegurar las paredes.
El stent nos permitió acometer progresivamente lesiones arteriales cada vez más complejas, con mejores resultados a corto y largo plazo. Una de las lesiones más severas y peligrosas, terreno entonces exclusivo de la cirugía, era la llamada enfermedad de tronco: es la presencia de una placa obstructiva en el segmento inicial de la coronaria izquierda, arteria que grosso modo da riego a todo el lado izquierdo del corazón. Su oclusión aguda es de consecuencias fatales.
Читать дальше