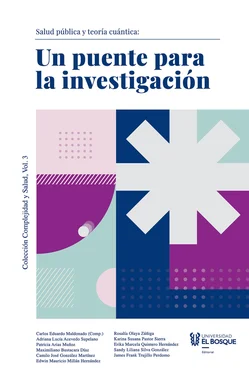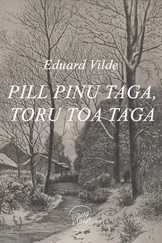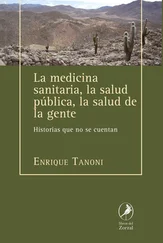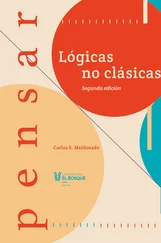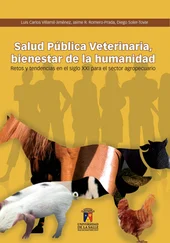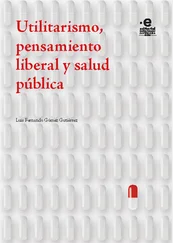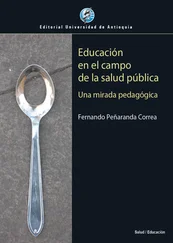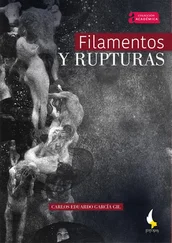Sin embargo, existe una tragedia. Tres grupos de ciencias –¡grupos!– claramente sensibles e importantes para la vida en el mundo son a la fecha manifiestamente precuánticas. Se trata de las ciencias de la salud –dentro de la cual se incluye la medicina–, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Emerge, en consecuencia, un imperativo al mismo tiempo epistemológico y ético: debe ser posible que estos tres grupos de ciencias se actualicen. Esto es, por decir lo menos, que aprendan. De un lado, de la teoría de la evolución, y de otra parte también de la teoría cuántica. Al fin y al cabo, lo que les compete a aquellos grupos de ciencias son aspectos tan determinantes como la salud, el convivio, la vida en sociedad y el cuidado, siempre, del individuo, además de sus relaciones con el medioambiente, esto es, con la naturaleza.
Este libro es el resultado de un seminario de investigación en el marco del Doctorado en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque. Bien entendida, la metodología no consiste, en absoluto, en técnicas de investigación. Esto es herramental; aquello otro es fundamental, pues implica el cruce entre las ciencias y la filosofía. La metodología de la investigación es el esfuerzo por entender cómo pensaron, trabajaron, investigaron e incluso vivieron científicos importantes en la historia de la humanidad, como Galileo o Newton, Vesalius o Leeuwenhoek, Pasteur o Koch, Einstein o Bohr, y así sucesivamente.
Dicho escueta y sucintamente, la metodología de la investigación es un laboratorio para aprender a pensar, siempre, de nuevo. Esto es, para arriesgar, apostar, exponerse, equivocarse, corregirse, y crecer siempre, en marcado contraste con esa idea insulsa y normalizadora que la ve como un asunto de técnicas y herramientas de investigación, que es como confundir los cubiertos con la cena o el camino con los zapatos, por ejemplo.
Los autores de este libro, todos estudiantes del Doctorado, se encontraron por primera vez en su vida con la teoría cuántica. Las dificultades fueron enormes, pero las sorpresas fueron aún mayores. Para decirlo en pocas palabras: el resultado del trabajo y el asombro es este libro, que representa, por lo demás, lo que un doctorado debe hacer: tratar de situarse en las fronteras del conocimiento y darse, denodadamente, a la tarea de correr esas fronteras. Un doctorado es, dicho en general, un salto cualitativo total comparado con los niveles de formación y de educación anteriores.
Las ideas que se tejen en este libro son dos: de una parte, sobre la base de la apropiación básica de la teoría cuántica, el hecho de que ella implica una nueva forma de ver la realidad. Si cabe, podríamos parafrasear esto en los siguientes términos: la belleza está en quien la mira; o lo que es equivalente, la realidad es lo que el cerebro interpreta que es real, pues “allá afuera” no sucede nada. El cerebro recibe datos permanentemente de los sentidos, incluida la piel –la piel del mundo–, pero es el cerebro quien interpreta y define qué sucede “allá afuera” o no. Lo hace gracias a esa dúplice capacidad que tiene y que se condensa en el nombre de “epigenética”: la herencia y el aprendizaje.
De otra parte, al mismo tiempo, así sea a título de metáfora, es la idea de que la sociedad puede ser diferente, mejor, para lo cual se acuña el adjetivo adecuado: “cuántica”. Pues bien, es exactamente en este punto donde se impone una advertencia.
Existe, allá afuera, en el mercado –el mercado de bienes y servicios; en la publicidad y en el sentido común, pero también en una parte de la academia–, mucho ruido acerca de la física cuántica y de la teoría cuántica. Es más: lo que más abunda es ruido y, perdón, cochinadas, acerca de la cuántica. Hay quienes hablan –siempre erróneamente– del yo cuántico, de la organización cuántica, del derecho cuántico, por ejemplo. Es lo que sucede con las teorías exitosas de siempre, de punta. Aparecen los “superficialistas” (como una especialización) que tienen solo ideas vagas acerca de la física cuántica, y dicen lo que les viene en gana para aprovecharse de los incautos, los neófitos o los desconocedores.
Y generalmente, como es efectivamente el caso, se concentran en la más popular –y ya hoy muy cuestionada– interpretación de Copenhague. No tienen ni idea de que esa es solo una de las interpretaciones acerca de la mecánica cuántica. Ignoran la mecánica de ondas, y tienen una idea muy superficial del entrelazamiento. Es lo que sucede, en el campo de la salud, con esos usurpadores que hablan de sanación cuántica.
Este libro quiere explorar, cuidadosa, prudentemente, puentes entre la teoría cuántica y la medicina a partir de un hilo conductor: la salud; y específicamente, la salud pública. Para nada aparece aquí, en ningún lugar, nada de “sanación”. Como observará un lector cuidadoso, parte de la bibliografía apunta a mejores desarrollos y comprensiones que la interpretación de Copenhague. Esto es, las ideas popularizadas de Niels Bohr.
A lo largo de los capítulos –cada uno de ellos, autocontenidos cautelosamente– se ve un proceso de apropiación, pero al mismo tiempo de reflexión que tiene un horizonte claro: contribuir a los problemas de la salud. La salud, que es quizá el caso más sensible de la vida misma. Pues una cosa es cierta y está en la base, por tanto, no visible, de este libro: el problema no es ya para nada la enfermedad. Debe ser posible pensar la salud, algo que no se ha hecho propiamente en la historia de Occidente.
Nos encontramos en medio de una auténtica revolución científica. Las revoluciones científicas, una idea que hace popular Th. Kuhn, pero que en realidad se remonta a tres antecedentes menos conocidos, pero más fundamentales. Debemos la idea de revoluciones científicas, recientemente, a G. Canguilhem, A. Koyré y G. Bachelard. Pues bien, las revoluciones científicas –podríamos, de consuno, agregar la Cuarta Revolución Industrial en marcha–exigen absolutamente pensar. Y si es posible, transformar las estructuras con las que hemos vivido hasta la fecha. Pensar, una de las formas más nobles de existencia, pero también la más desconocida, pues lo que impera es el conocer.
Es evidente que el conocimiento es determinante en el desarrollo de los seres humanos. Ya varios autores –Maturana y Varela, Solé, Kauffman, y varios más– han puesto suficientemente de manifiesto que conocer y vivir son una sola y misma cosa. Lo más grande que puede hacer un sistema vivo en general es lo más peligroso al mismo tiempo: conocer, explorar nuevos territorios, adentrarse en espacios y experiencias desconocidas hasta el momento. Pues en esa exploración y apuesta se les puede ir la vida.
Pues bien, sobre la base del conocer, pensar es un asunto de una envergadura, riesgo y dignidad al mismo tiempo aún más fuertes. Formar investigadores, para decirlo de manera escueta, consiste ante todo en formar pichones de científicos; no simple y llanamente doctores. Y nadie puede llegar a ser científico si no osa pensar –pensar por sí mismo, pensar de manera crítica, pensar autónoma, en fin, radialmente–. Es, por lo menos, mi apuesta personal con mis estudiantes. Una apuesta sincera, desprevenida, abierta y sin tapujos o cartas escondidas. Pero siempre alegre y fruitiva. Como la vida, como la salud misma.
La salud no ha sido pensada; siempre solo, prioritariamente, y no sin buenas justificaciones, la enfermedad. Es tanto como decir que la vida misma no ha sido pensada; solo su ausencia, la soledad, el sufrimiento, la muerte. Toda la historia de la medicina está, dicho epistemológicamente, acompañada del primado de la percepción natural, y en muy buena medida, del sentido común. El sentido común que es esencialmente acrítico. Incluso el nacimiento y desarrollo de la medicina científica, con todo y sus ramas, anatomía, fisiología, etc., corresponde a esa historia.
Читать дальше