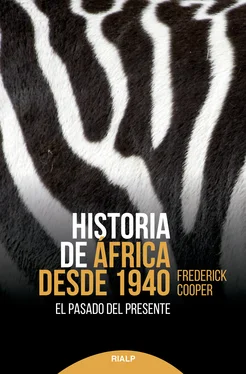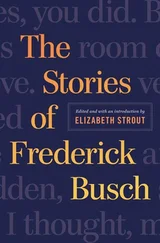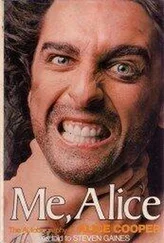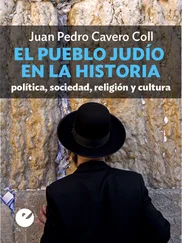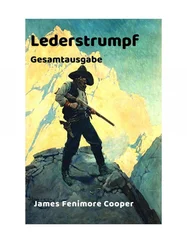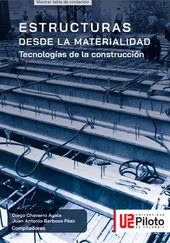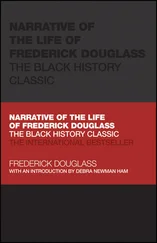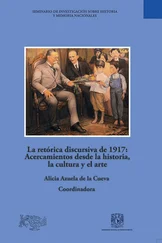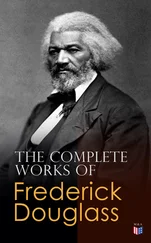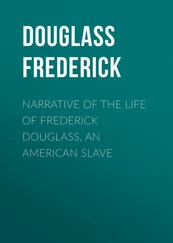Tres semanas antes, una parte del vasto sector de prensa convocado para observar la revolución electoral en Sudáfrica se había desplazado para informar sobre otro tipo de acontecimiento en otra parte de África. El 6 de abril había comenzado en Kigali, la capital de Ruanda, lo que la prensa describió como un «baño de sangre tribal». Empezó cuando el avión en el que viajaba el presidente del país, Juvénal Habyarimana, que regresaba de las conversaciones de paz en Arusha (Tanzania), fue abatido. El gobierno estaba dominado por un grupo de personas que se hacían llamar «hutu», lo cual fue interpretado por la mayoría de la prensa como una «tribu» que durante mucho tiempo había estado enzarzada en disputas y, a la postre, en una guerra civil, contra otra «tribu» conocida como «tutsi». De hecho, un número significativo de tutsis había huido de las periódicas masacres de las décadas anteriores, y un grupo de exiliados estaba invadiendo Ruanda desde la vecina Uganda, con la intención de luchar para que los tutsis ocuparan un lugar en el gobierno y la sociedad de Ruanda. Las negociaciones de paz en Tanzania eran un intento por resolver el conflicto. Pero durante la noche del accidente aéreo comenzaron los asesinatos en masa de tutsis, que en pocos días se convirtieron en una matanza sistemática llevada a cabo por el ejército —que estaba dominado por los hutus—, por las milicias locales y, en apariencia, por turbas enfurecidas.
La masacre se extendió por Ruanda, y pronto se hizo evidente que aquello era más que un estallido espontáneo de odio; era un intento planificado para destruir a toda la población tutsi al completo, desde bebés hasta ancianos. Cuando terminó unos meses más tarde, alrededor de 800.000 tutsis habían muerto —una muy amplia proporción de la población tutsi—, al igual que numerosos hutus que se habían opuesto a los líderes genocidas. Solo concluyó debido a que el ejército —dominado por los hutus, y profundamente involucrado en el genocidio— se había mostrado incapaz de rechazar a las fuerzas invasoras, las cuales habían llegado a capturar Kigali y estaban avanzando para tomar el control del resto del territorio. La victoria militar «tutsi» produjo entonces una oleada de refugiados «hutu» en el colindante Zaire. En otoño de 1994, muchos de los soldados, milicianos y matones responsables del genocidio se habían juntado en los campos de refugiados con niños, mujeres y hombres que huían. Aquellas milicias genocidas intimidaban a otros refugiados para que participaran en incursiones de castigo en Ruanda, y los contraataques del nuevo gobierno ruandés estaban causando estragos tanto entre los civiles como entre las milicias.
Hace ya un cuarto de siglo desde las primeras elecciones plenamente libres en Sudáfrica y desde el genocidio en Ruanda. Desde entonces, Sudáfrica ha celebrado regularmente elecciones; los presidentes se han sucedido unos a otros de una forma ordenada. El poderoso aparato de discriminación racial se ha desmantelado; las odiadas leyes que obligaban a los sudafricanos negros a llevar pasaporte dentro del propio país, y que les restringían el lugar de residencia, han desaparecido. Los sudafricanos negros están debidamente representados en las clases altas y medias. El número de africanos con acceso a agua corriente y luz eléctrica es mayor que antes, y muchos africanos que pasan apuros reciben algún tipo de ayuda monetaria por parte del gobierno. Sin embargo, Sudáfrica sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. A pesar de que los estratos superiores de la sociedad se hallan ahora relativamente integrados, los estratos inferiores se componen completamente de negros y se encuentran hondamente empobrecidos. Se estima que el desempleo ronda el 30%. Aunque existe contienda electoral, el dominio fáctico del partido que lideró la lucha por la liberación (el Congreso Nacional Africano) ha sido tan fuerte, que la competencia real por el poder se lleva a cabo dentro del proceso de candidaturas del partido para cargos legislativos y ejecutivos; y estos procesos no son precisamente transparentes. Los críticos con el régimen actual se temen que la esencia de la política sean las relaciones clientelares, y no la franca competencia electoral.
Ruanda, ha sido, desde 1994 un país pacífico y ha conseguido un considerable crecimiento económico. Tribunales internacionales, juzgados nacionales e instituciones locales —conocidas como gacaca— han intentado llevar ante la justicia a los responsables del genocidio, con resultados diversos. Hay que destacar que Ruanda ha funcionado de la manera más ordenada que ha podido, teniendo en cuenta el tremendo problema que supone construir una sociedad tras un genocidio: las familias de las víctimas y los esbirros a menudo viven puerta con puerta, y el hecho de que los tutsis fueran en su momento una minoría oprimida, exiliada o asesinada por un gobierno que pretendía representar a la mayoría, hace que sea difícil tanto para tutsis como para hutus sentir que un régimen realmente democrático está dispuesto a protegerlos. Paul Kagame ha gobernado Ruanda desde 1994. Debido al recuerdo del genocidio, el resto del mundo ha tendido a pasar por alto su apego al poder y la marginación —o algo peor— que su gobierno aplica a los potenciales opositores.
La propia Ruanda ha experimentado sorprendentemente poca violencia en términos de resarcimiento o de nuevos pogromos anti–tutsis, pero no puede decirse lo mismo del contexto regional más amplio. El gobierno de Ruanda ha intervenido repetidas veces en el vecino Zaire —al que más tarde se le ha cambiado el nombre como República Democrática del Congo o RDC—, alegando defenderse contra incursiones de las milicias hutus exiliadas. Sin embargo, sus aliados —militares o milicianos— se han involucrado en campañas violentas contra los refugiados hutus y otros colectivos, en el este del Congo, lo que algunos observadores consideran que raya en el puro genocidio. Hay quienes ven una motivación económica en el apoyo de Ruanda —y también de Uganda— a la actividad miliciana en el Congo: el acceso a su riqueza mineral, canalizada a través de Ruanda y Uganda hacia puertos en Kenia y Tanzania.
Durante la primavera de 1994, Sudáfrica y Ruanda parecían representar los dos posibles destinos de África: la liberación de un régimen racista hacia un orden democrático; y el descenso a la violencia «tribal». Las trayectorias de ambos países desde entonces revelan la ambigüedad y la incertidumbre de la situación en África. Ambos estados han permanecido bajo el control de las elites que llegaron al poder en 1994; ambos regímenes han sido estables políticamente; ninguno de los dos ha sido una democracia modélica. Sudáfrica ha mantenido mejor que Ruanda las estructuras formales de un régimen democrático: elecciones regulares, prensa crítica, diferentes partidos políticos. Aunque no se puede catalogar como un fracaso económico, sin embargo, Sudáfrica —que ya era una economía relativamente industrializada en la década de 1990— no se ha convertido en la gran potencia africana que se esperaba, ni ha sacado a su población de la pobreza. Ruanda se ha beneficiado de un generoso régimen de ayuda exterior y su economía, básicamente agrícola, ha crecido, aunque sigue siendo un país de agricultores dominado por una pequeña elite vinculada al gobierno.
EL PASADO DEL PRESENTE
¿Qué trayectorias han llevado a Sudáfrica y a Ruanda a sus respectivos destinos? Visto como una instantánea, en abril de 1994 parecía que ambos países representaban, respectivamente, la opción de democracia liberal y la opción de la violencia étnica. Pero, si se pone la mirada en periodos anteriores, lo que sucedió en Sudáfrica y Ruanda resulta más complejo. Que Sudáfrica haya llegado a ser gobernada por instituciones familiares en Occidente —un parlamento electo y un sistema judicial— no significa que esas instituciones funcionen del mismo modo que en Europa occidental o América del Norte, o que la gente no forme parte de otro tipo de adhesiones, vea sus vidas a través de un prisma propio, o imagine su sociedad según categorías distintas de las occidentales. Tampoco resulta de provecho pensar que la catástrofe de Ruanda fuese resultado de la antigua división de África en culturas nítidamente separadas —cada comunidad con su identidad distintiva y exclusiva, y con una larga historia de conflictos entre pueblos «diferentes»—, incapaces de funcionar dentro de instituciones de corte occidental que no se ajustan a la realidad de África.
Читать дальше