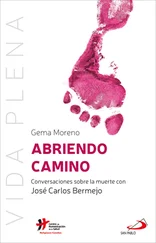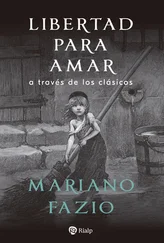El señor D’Angeli acompañó esta vez su cheque con una fuerte palmada en el hombro del abatido médico y unas palabras de apoyo: “Vamos, hombre, coraje, las cosas siempre pueden mejorar”. Casi de inmediato, vio a la señora de gorro tejido, que se sentaba dos asientos más adelante que él, levantarse y extraer una tiza de la cartera. Parada sobre el asiento, empezó a escribir un largo mensaje sobre la pared del vagón. El señor D’Angeli se puso los anteojos de leer de lejos. A la señora le habían saqueado la casa llevándole todos los electrodomésticos. El televisor color era lo de menos. La preocupaba el lavarropas. No pudo terminar de leer los motivos porque en ese momento varios pasajeros más se levantaron de sus asientos y empezaron a distribuir hojas, esquelas, volantes, provocando un desordenado movimiento dentro del vagón.
Sintió que le tocaban el hombro. Una mujer madura, envuelta en una profunda melancolía, le entregó en mano un sobre cerrado. D’Angeli sacó de su attaché un cortapapeles y lo abrió con cuidado. Desplegó una hoja de grano fino, perfumada y manuscrita con letra elegante pero un poco temblorosa. “Estimado desconocido”, decía, “le parecerá sorprendente que me dirija a usted de esta manera, pero la vida nos va llevando por caminos insospechados. Mi marido es empresario. En los últimos años perdió y ganó miles de dólares. Abrió y cerró fábricas. Inventó decenas de nuevos negocios. Nada me falta económicamente. Sin embargo, me falta todo. Él vive devorado por la especulación, los insomnios, el estrés. Se ha transformado en un extraño para mí. He probado todos los medios: la meditación trascendental, el psicoanálisis, el tarot, la gimnasia china... pero la soledad solo se cura con la presencia de otro ser. Necesito alguien que me escuche, que me mire, que me ame. Tal vez usted pueda ayudarme”.
El señor D’Angeli se levantó de su asiento y atravesó la multitud que ahora se desplazaba en todas direcciones hasta encontrar a la mujer melancólica, hundida en un asiento, en el otro extremo del vagón. Se sentó junto a ella y le tomó la mano con dulzura. Le sacó el tapado y la abrazó largamente. Después la sentó sobre sus rodillas y la meció como a un chico. Vio por la ventanilla que solo le faltaba una estación para bajarse. Redobló sus caricias. Le besó las manos, los ojos, el pelo, las mejillas. Después se separó de ella con suavidad, volvió a ponerle el tapado y se levantó con decisión para alcanzar a tiempo la puerta de salida. Cuando estaba casi llegando, tropezó con un hombre alto y desharrapado que lo tomó con fuerza de las solapas. Lo miró con ojos borrosos y empezó a balbucear en voz baja un pedido incomprensible. Después se inclinó sobre su oído y repitió jadeando su mensaje. El señor D’Angeli tuvo un instante de pánico. Sin embargo, se sobrepuso casi de inmediato. El trato con su conciencia había sido muy claro: solo los días pares y en el trayecto que iba desde la estación de partida hasta la estación de llegada. Con un pie casi sobre el andén podía considerar, técnicamente, que había llegado. De todas maneras, empujado por la presión de la gente, fue despedido hacia la plataforma. Las puertas del vagón se cerraron tras él y el hombre desharrapado se quedó gesticulando del otro lado del vidrio.
El señor D’Angeli se pasó la mano por el pelo desordenado, se ajustó la corbata y pensó que, gracias a Dios, el siguiente sería un día impar.
Para hacer una valija
DESPUÉS DE CONFECCIONAR UNA LISTA COMPLETA, CONSTATE QUE TODAS LAS PRENDAS ELEGIDAS ESTÉN LIMPIAS Y PLANCHADAS, SIN OLOR A NAFTALINA Y SIN DESCOSIDOS.
Usted decide, antes que nada, ir a buscar los trajes de él a la tintorería. Allí está la boleta, abrochada en las páginas verdes de su agenda, aquellas que usted destina al rubro de la limpieza y el mantenimiento, porque sabe, querida amiga, que la organización es el pilar de una familia armónica y feliz. Usted camina rápido hacia la tintorería. No debe olvidar la mancha rebelde sobre la solapa del traje azul. Un traje por el que siente debilidad, porque se parece al que él usó el día del casamiento. Su primer traje. Usted misma lo acompañó a comprarlo, lo recuerda muy bien. Los dos encerrados en aquel diminuto probador. Usted besándole el cuello con olor a Old Spice y deslizándose luego hacia abajo mientras el vendedor nervioso preguntaba que cómo le caía el pantalón al caballero y usted que tal vez un poco corto de tiro pero largas las manos y hábiles, a través de cierres y botones, manos precisas de cirujano buscando la desnudez imprescindible, unos centímetros aquí, una abertura allá, moviéndose con precaución para que la cortina del probador no se descorriera y el vendedor que sobre todo no le tirara en las sisas y los dos sofocando la risa porque él no sabía a ciencia cierta qué era una sisa, ni la manga pegada, pero ya había alcanzado su sexo y tan bien le calzaba y le caía, que entonces no, le dijo al vendedor, que no le trajera un talle más, que este le quedaba pintado, que lo llevaban puesto y que pagaban al contado para beneficiarse con el veinte por ciento de descuento que la casa ofrecía a los novios.
DISPONGA LA ROPA MÁS PESADA EN EL FONDO DE LA VALIJA. LA MÁS LIVIANA EN EL CENTRO Y LOS TRAJES EN LA PARTE SUPERIOR, CUIDANDO QUE LA ABOTONADURA DE LOS SACOS QUEDE MIRANDO HACIA ARRIBA.
Cuando llega el verano, usted jamás guarda la ropa de lana con manchas, cosa que indefectiblemente atraería a las polillas. Todo lo contrario. Usted lava los pulóveres de él con un jabón suave y agua fría. Les da forma sobre una toalla y los deja secar a la sombra. Después los plancha con un trapo húmedo y los guarda en una bolsita de nailon como tantas veces recomendamos. Por eso los encuentra limpios, listos para apilar en el fondo de la valija. Pero en el estante de ropa de lana también encuentra aquella vieja bufanda que usted le tejió en una oportunidad. Cuando todavía vivía sola, en aquel departamento frutal, piensa, porque siempre había allí olor a manzanas o a peras, aunque usted pocas veces las comprara. Era cuando el mundo todavía no tenía contornos tan precisos y usted podía estar tan distraída como para guardar un par de medias en la heladera. Un ambiente único con una gran cama ubicada sin preámbulos junto a la puerta de entrada. Una trampa para osos, como había dicho él la primera noche que durmió allí. Y varias noches después, confirmando su amor por los animales y las comparaciones, declaró que su heladera era como un elefante y la bautizó Tantor, en homenaje al conjunto descomunal de mugidos con que detenía su motor. Una madrugada —y usted no sabe hasta qué punto fue por azar— alcanzaron un orgasmo simultáneo con ella, coronado por un penoso gemido final que les hizo temer haberla perdido para siempre. Después a él le había dado frío, porque la heladera mugía pero funcionaba, mientras que la calefacción, en aquel departamento, era caprichosa. Las mujeres tejen, había dicho él, pulóveres y bufandas, carpetitas. Las mujeres tejen tejidos de todo tipo. Y usted, que vivía en desorden, se despertó aquella mañana y tejió, tejió como una autómata, enlazándose con cada punto a una interminable bufanda que le venía de muy lejos, de generaciones de abuelas, hermanas o tías, de antiguas mujeres urdiendo en cavernas y tiendas. Aquel animal primitivo, aletargado en usted, se despertó con furia y avanzó a tanta velocidad que usted se asustó y entonces destejió, como Penélope, pero después se arrepintió y avanzó algunas hileras más y se volvió a arrepentir y cerró los puntos en un lugar absurdo y quedó una bufanda corta, que solo usted reconocía como bufanda y que cada vez que veía le hacía dar un vuelco al corazón, porque la amenaza estaba allí, latiendo. Y se cumplió, punto por punto.
Читать дальше