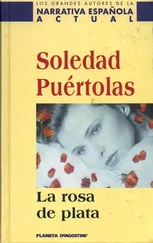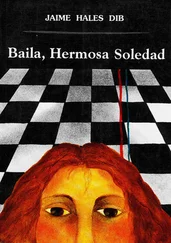Mª Carmen Ortuño Costela - Soledad
Здесь есть возможность читать онлайн «Mª Carmen Ortuño Costela - Soledad» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Soledad
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Soledad: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Soledad»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Soledad — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Soledad», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Lo único que ella recordaba de aquella tarde era que de repente dejó de llover debajo de aquel enorme paraguas negro que sostenía su ángel de la guarda, ataviado para la ocasión con una gabardina y unos mocasines de piel impolutos. Y siguió dejando de llover en la cafetería en la que entraron los dos y en la que pasaron media, una, una y media, dos horas sin que apenas las manecillas del reloj tuvieran que hacer esfuerzo por moverse. Y dejó de llover también en su casa, donde ella terminó de agarrarse a un clavo ardiendo como polilla que no puede evitar buscar su triste final en la luz. Pensándolo fríamente tiempo después llegaría a la conclusión de que jamás se enamoró, nunca, pero sí se encandiló y se encaprichó de una forma que le hacía estar ciega a lo que otros no paraban de ver claramente desde el principio. Ya no existía nadie más, nada más, solo él y los momentos que pasaba a su lado.
Al principio no le pareció raro que él solo quisiera quedar en ciertas partes de la ciudad y no otras, que solo pudieran verse a horas muy concretas. No vio nada sospechoso en el hecho de que le prohibiera tajantemente no recogerle de la oficina, «ya sabes, los compañeros son demasiado cotillas y odiaría tener que soportar sus burlas». Rara vez se veían entre semana, «lo siento, el trabajo me absorbe y llego tardísimo a casa, pero los fines de semana son enteritos para ti, mi amor». Las primeras diez veces vio extremadamente romántico que la citara en un hotel alejado bajo un nombre falso, pero, por supuesto, sin que faltaran nunca las copas de champán entrelazadas y las fresas con chocolate. El hotel número once le pareció un poco repetitivo, y cuando llegó el número doce algo empezó a decirle que aquello no iba bien. Comenzaron así las preguntas y comenzaron las acusaciones. Obsesiva, celosa, no se fiaba, él que siempre tenía tantos detalles y atenciones solo para ella, él que tanto trabajaba solo para agasajarla y ella lo único que tenía eran reproches. Y claro, ella se autoconvencía de que era cierto, era una ingrata, jamás llegaría a conocer a un hombre como él, que la quisiera tanto, que la cuidara tanto, era justo lo que ella siempre había deseado y, ahora que lo tenía, no era capaz de valorarlo. Pero un pitido en lo más hondo de su conciencia le seguía advirtiendo de que las alarmas estaban empezando a sonar por algo.
Y así pasaron los meses, de sábado en sábado, de hotel en hotel, más champán, más chocolate fundido, más despertares cubierta de besos y de regalos, pulseras, bolsos, zapatos carísimos, vestidos de fino encaje... Pasaron las dudas, volvieron, las enterró, las volvió a desenterrar desesperada sin saber qué hacer ni qué pensar. Dejaron los hoteles y comenzaron a quedar únicamente en su propia casa, la de ella, por supuesto, y todo pareció volver a la calma. Los días de lunes a viernes se le antojaban una suerte de penitencia que desembocaba irremediablemente en un fin de semana a su lado, todo tenía sentido porque al fin podrían verse de nuevo, estar juntos. Sin saber cómo, habían pasado dos años y ella se sentía como un pez en una pecera boqueando al beber los vientos por él. Había dejado de lado a sus amistades, a su familia casi ni la veía y había cambiado hasta su forma de ser. Ella misma se notaba mucho más irritable, todo le hacía enfurecer, saltaba a la mínima y las lágrimas no dejaban de pugnar por llover desde sus ojos. Pero todo valía la pena.
Y llegó de nuevo noviembre. Tres años, quién lo hubiera dicho. Volvía la vista atrás y todo lo que recordaba era una sucesión interminable de sábados de alegría infinita y domingos depresivos que se entremezclaban para formar una vorágine en la que no tenía ni idea de cómo había entrado y, mucho menos, de cómo pensaba salir. Y, de ese modo, decidió darle una sorpresa el mismo día en el que, tres años atrás, habían comenzado una relación tan especial para los dos. Decidió esperarlo a la salida de la oficina; sabía perfectamente dónde era, lo habían hablado muchas veces. Se engalanó con el mejor vestido que él le había comprado, a juego los zapatos con el bolso y una reserva en el primer hotel en el que estuvieron juntos, el champán y las fresas se daban por sentado. Esperó pacientemente, muerta de frío y calada de nuevo hasta los huesos, en el banco justo enfrente de la puerta. No reparó en una mujer de pelo rizado y mirada color café que tiraba de la mano de un chiquillo idéntico a ella, subiendo y bajando la calle una y otra vez como si esperara algo o a alguien. Ella lo vio primero, maletín en mano, sonrisa perfecta en los labios, gabardina y mocasines de piel, como aquel día. Se levantó inmediatamente del banco en el que estaba empezando a quedarse como una estatua de hielo y comenzó a caminar, sonriendo también, cuando, de repente, la sonrisa se congeló en sus labios. El chiquillo se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él gritando una única palabra que a ella se le clavó en el pecho, hondo, demasiado hondo, donde nunca pensó que algo le dolería tanto.
—¡Papá!, ¡papá!
Y, sin poder mover su cuerpo, ella vio cómo él lo levantaba en el aire, cómo besaba en los labios a la mujer y, cogiéndola de la cintura, comenzaban a caminar hacia donde ella estaba. Recordaba la escena como a cámara lenta: ella inmóvil, él dirigiéndose sonriente hacia aquel banco hasta que se le heló en los labios la sonrisa al verla a ella. Sin embargo, no dijo nada. Absolutamente nada. Él sabía lo que hacía y cómo lo hacía, y supo disimular hasta el final. Para él la relación con aquella mujer que había roto su juego había terminado, ponía en jaque demasiadas cosas como para echarlo todo a perder. La borraría de su mente y ya sacaría su paraguas en otra ocasión para buscar otra presa, otro encaprichamiento. Total, aquella ya le estaba empezando a aburrir un poco. Y así, en aquel preciso momento, se olvidó de ella.
Solo hubo un instante, uno solo, en el que ella pensó que él dibujaba con sus labios su nombre por última vez. Nunca supo si lo imaginó o si simplemente fue un acto reflejo ante la sorpresa de verla allí, pero la última imagen que tenía de él en aquella tarde fría de noviembre era susurrando: «Alicia...».
CAPÍTULO 8
La mañana ya se desperezaba entre bostezos de una brisa que desteñía el frío del invierno y se tintaba con débiles pinceladas de una primavera en ciernes. Los primeros rayos de sol todavía acariciaban el horizonte por el oriente cuando Sole y Leonor salieron de casa, aún con la mirada entumecida por sueños recientes y la piel lacerada por las marcas de la almohada. El camino a la escuela seguía la orilla de un río cuyas aguas serpenteaban entre dos riberas plagadas de maravillosas distracciones que llamaban a voz en grito a los niños cada mañana personificándose en saltamontes de sonrisa esquiva, libélulas con alas de seda o peces altivos que seguían su camino río abajo sin detenerse ante los gritos y las atenciones de los niños. Leonor era la que más sucumbía a las delicias de llegar tarde a una aburrida clase de casi dos decenas de niños adormilados de todas las edades, mientras a Sole le bullía la sangre por dentro ante la vergüenza de soportar de nuevo una reprimenda del maestro.
Don Gustavo era un bigote de escarcha pegado a un rostro demasiado afilado, con una mirada que se clavaba desde detrás de unas lentes de proporciones desmesuradas que evidenciaban su más que aguda miopía. Juan y Manuel contaban horrores exagerados de su temporada en la escuela, desde marcas de una regla de madera en las palmas hasta horas de cara a una pared de cal. Se jactaban de haber sido los más traviesos que llegaba a recordar don Gustavo y eso no era poca cosa, porque todo el mundo sabía que la memoria del maestro se remontaba hasta tiempos muy lejanos. Pedro había sido mucho más disciplinado, mientras que Paquita no había tenido siquiera oportunidad de asistir a alguna de aquellas clases, puesto que don Gustavo no la aceptó en su momento por su condición de fémina. Años más tarde comenzaría a admitir a algunas chiquillas entre sus alumnos y, para cuando Leonor y Sole tuvieron edad de comenzar a ir a la escuela, las niñas se contaban con los dedos de una mano. Sin embargo, quedaba más que patente que para don Gustavo los quehaceres de una niña eran muy diferentes de las aspiraciones intelectuales que trataba de inculcar a sus alumnos masculinos antes de que, irremediablemente, la mayoría acabara abandonando la escuela para ayudar a su familia en el trabajo del campo, tal y como había ocurrido con los hermanos de las gemelas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Soledad»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Soledad» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Soledad» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.