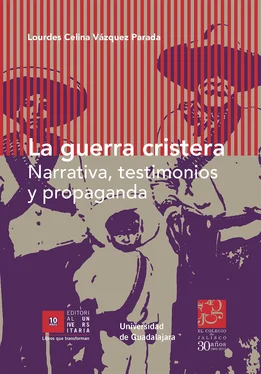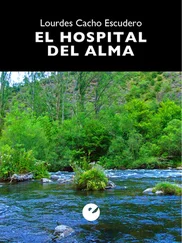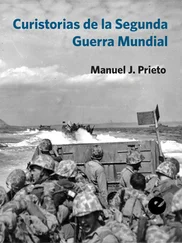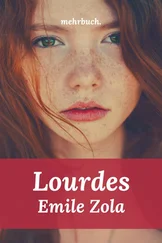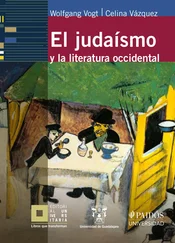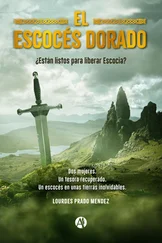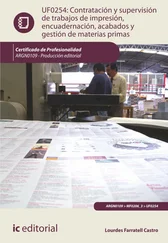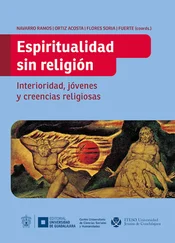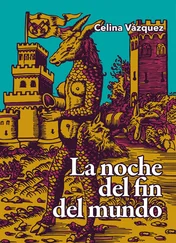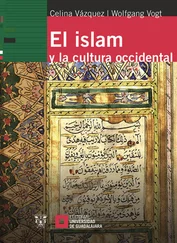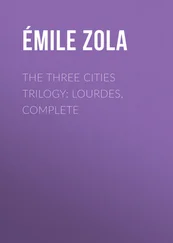Es, por tanto, la recepción del pasado en el presente colectivo, a través de mi propia comprensión, lo que está planteado en estas páginas. La visión de la conciencia histórica a partir de mi propio horizonte.
En la búsqueda de una teoría unificadora a partir de la cual pudieran ordenarse los diferentes textos y temas tratados en este libro, recurrí a la propuesta de la triple mímesis de Paul Ricoeur en Tiempo y narración . Desde esta perspectiva epistemológica, que pone como centro de su atención —y no como explicación última— al hombre, y donde, además, se integran las aportaciones de diferentes disciplinas y metodologías para aspirar a una interpretación creadora, intenté analizar la conciencia histórica de la Cristiada. Como podrá observarse, estas tres preocupaciones centrales de la hermenéutica se corresponden con los tres niveles de análisis propuestos por este autor:
Mímesis i, corresponde al primer objetivo planteado. En este nivel se describe (y no se deduce) la pre-comprensión del mundo de la acción, sus estructuras inteligibles, sus recursos simbólicos y su carácter temporal; se aborda la descripción fenomenológica del objeto, con el rescate de la subjetividad inmanente y la comprensión del sujeto-objeto en relación de inclusión y pertenencia. A este nivel corresponden la elaboración de entrevistas, la recuperación de los testimonios (su transcripción y selección), la elección de las obras narrativas y los textos que se integraron finalmente al corpus , así como todas las observaciones y elementos de la pre-comprensión que fui elaborando durante los años que duró esta investigación. Es aquí donde la fenomenología, la historia de las mentalidades y la historia y sociología de la cultura, me fueron sumamente esclarecedoras para definir y encontrar las representaciones simbólicas presentes en nuestras visiones del mundo y que son parte de la conciencia histórica.
En el nivel de la Mímesis ii, que se refiere propiamente al análisis de los textos, fue preciso utilizar diferentes metodologías de acuerdo con las características particulares de los textos. El apoyo de la estilística, la semántica o la lingüística referencial fueron fundamentales para el análisis de los textos a partir de sus leyes internas. En este nivel es donde deben ubicarse las observaciones de Umberto Eco y Gilberto Giménez en torno a la cientificidad y la interpretación objetiva de los textos literarios e históricos, que se abordan en el capítulo 1.
Por otra parte, Mímesis iii es el momento culminante de la tarea hermenéutica, el de la interpretación creadora; de la elaboración de una filosofía del sentido del sentido : “no es una interpretación alegorizante que pretenda culminar en una filosofía enmascarada bajo el disfraz imaginativo del mito, sino una filosofía a partir de los símbolos que busca promover; [...] instaurar el sentido por medio de una interpretación creadora: una deducción trascendental del símbolo”.7 Se trata de un esfuerzo de síntesis hacia el cual apunta el presente trabajo.
En los testimonios de los protagonistas de la guerra cristera encontramos aspectos que marcan fuertemente su perspectiva del pasado; entre ellos cabe hacer notar las dificultades de su integración a la vida social, una vez terminado el episodio armado: los que antes fueron héroes llegaron a sus pueblos derrotados y considerados ladrones y asesinos. Este sentimiento de rechazo está presente, además, en la narrativa, y queda expresado con toda su carga subjetiva en el testimonio de José Verduzco Bejarano, incluido en el capítulo 5, así como en la novela La sangre llegó hasta el río , de Luis Sandoval Godoy, la cual se analiza en el capítulo 3. El silencio impuesto, la vergüenza, el sentimiento de derrota, aunados a la fidelidad a la institución eclesial, son rasgos que destacan en la conciencia histórica de la Cristiada, y que se analizan en estas páginas.
Dos ejes vectores articulan los capítulos propuestos: el primero se refiere a los diferentes géneros literarios a través de los que se abordan las experiencias humanas (de la prosa no narrativa tenemos ensayos; y de la narrativa, novelas, cuentos, autobiografías, memorias y testimonios), y el segundo corresponde al análisis propiamente dicho de los documentos seleccionados, de acuerdo a la temática de cada capítulo.
A lo largo de estos años de investigación, la estructura de este libro se fue modificando conforme se avanzaba en la selección y el análisis de los documentos. De tal manera que, si al principio se pretendía abordar exclusivamente el campo de los testimonios, con el tiempo creí indispensable incluir algunos apartados más que nos permitieran ampliar y confrontar las visiones del mundo de los testigos y protagonistas (recogidas en los testimonios), con la visión de la narrativa (cuentos y novelas) y los documentos emitidos por la institución eclesial católica.
De esta manera, se estructuró finalmente en cuatro partes: i. La guerra cristera a través de sus discursos; ii. La narrativa cristera en el occidente de México; iii. Protagonistas y testigos de la guerra cristera, y iv. Memoria cristera de la Iglesia católica.
Ya que tanto la narrativa de temática cristera como los testimonios buscan convencer de una interpretación particular de los hechos, se utiliza el análisis de la metáfora, entendida como discurso persuasivo. Ricoeur señala que para hablar de los elementos voluntarios, el lenguaje directo es suficiente; pero cuando nos referimos a la culpa o queremos descubrir los elementos involuntarios de un discurso, utilizamos un lenguaje simbólico, expresiones no accesibles a primera vista, pero perceptibles a través de los diferentes estratos lingüísticos en que se manifiestan, como las metáforas y las paradojas.
En el caso de los documentos analizados en la tercera parte, puesto que se trata de textos que pretenden convencer de algo mediante la utilización de argumentos cuasi lógicos, el análisis se propone descubrir la estrategia discursiva a través de la cual se quiere imponer una visión particular de los hechos de la Cristiada.
Hay otras voces que se suman, desde diferentes épocas y lugares, a las de los protagonistas y testigos de la guerra cristera: los epígrafes que abren cada capítulo nos permiten enmarcar los hechos de la guerra cristera en una perspectiva geográfica y temporal más amplia: de Benito Pérez Galdós —a quien se puede considerar un historiador de las mentalidades, según Sergio Pitol— quise rescatar su interés por tratar como personajes principales a los fulanos y menganos olvidados por la historia; ellos son quienes se hacen presentes también en los cuentos y los testimonios que forman el corpus de este trabajo. Augusto Roa Bastos nos ejemplifica la universalidad de los fenómenos de religiosidad popular, al crear sus propios símbolos y la transmisión de la tradición en la voz del viejo. Albert Vigoleis Thelen nos habla de los fanatismos religiosos en Europa que, bajo el nombre de Cristo Rey, cometieron todo tipo de abusos; y Eugen Drewermann nos transporta a la época de la Santa Inquisición con el caso de Giordano Bruno. Los epígrafes tomados de los testimonios buscan demostrar, a partir de sus propias voces, las temáticas abordadas en cada capítulo.
Finalmente, una acotación que no puedo pasar por alto, y que se refiere a la utilización de algunos conceptos que permean este libro: nombro “revolución cristera” a un acontecimiento que, en estricto sentido, no modificó las condiciones económicas, políticas o sociales de nuestro país; pero el término “revolución” puede utilizarse entendido como “la acción o efecto de revolver o revolverse”, y éste, a su vez, como “inquietar, enredar, causar disturbios”. Hablo de revolución cristera en el sentido de “revuelta”, y pienso que es el término más referido en el lenguaje popular, inserto en nuestra conciencia histórica. Tal vez esto tenga su explicación en que, en muchos sentidos, la guerra cristera fue para la generación que vivió la época, una continuación de la revolución de 1910-1917.
Читать дальше