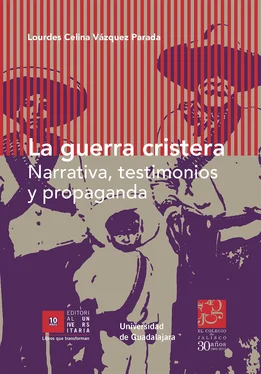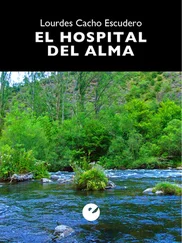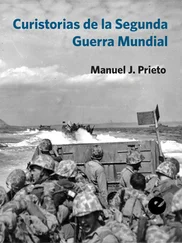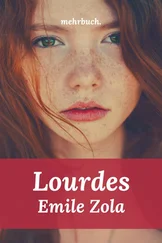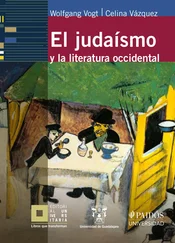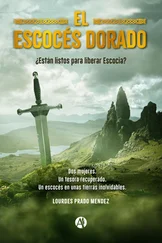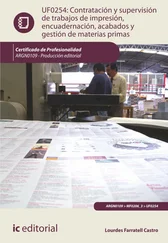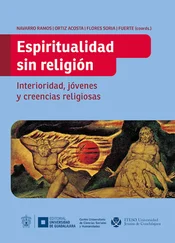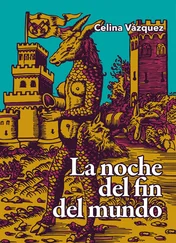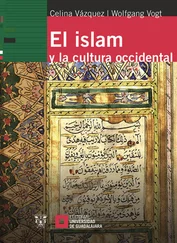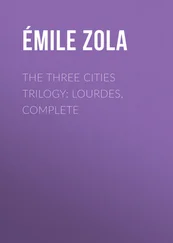En su libro La santidad controvertida , Antonio Rubial muestra cómo la mayoría de las religiones ha rendido culto a quienes se distinguen por su virtuosidad y estrecha relación con lo divino; pero en el caso del catolicismo, además, los santos cumplen funciones muy importantes como preservadores de la memoria colectiva, ejemplo de las virtudes que se busca fomentar y, sobre todo, como intermediarios entre Dios y los hombres. De manera que, si ya de por sí las iglesias median esa relación que como parte de la condición humana el hombre establece con la divinidad, en el catolicismo los santos establecen una doble intermediación.
La situación de los primeros siglos del cristianismo parece repetirse al inicio del tercer milenio cuando, en este nuestro país tan necesitado de santos, son llevados a los altares 25 mártires de la guerra cristera, 14 de los cuales pertenecen al estado de Jalisco.
La cultura religiosa en Jalisco, durante las últimas décadas del siglo xx, tuvo como característica fundamental el quiebre de la influencia hegemónica del catolicismo en el nivel de las creencias, mediante la asimilación de tradiciones religiosas no católicas y en muchos casos, no cristianas. En una sociedad que se había caracterizado por ser católica, tradicional y conservadora, la aceptación de nuevas creencias y el crecimiento acelerado de otras iglesias puso en vela a la jerarquía y a sus clérigos, quienes lanzaron, aprovechando su estructura institucional, fuertes campañas de deslegitimación y las atacaron como “extranjerizantes” y hasta diabólicas.
Junto a ello, la incertidumbre del fin de milenio provocó ,en amplios sectores de creyentes y practicantes católicos convencidos, una incesante búsqueda de formas más cercanas de relación con lo divino; búsqueda que tuvo como resultado un gran número de apariciones y revelaciones milagrosas durante la década de los años noventa. Alrededor de una cincuentena de imágenes marianas y de cristos aparecieron en muros, piedras, árboles o cualquier objeto casero, como muestras fehacientes de la manifestación divina al exterior de los espacios eclesiales, y apropiadas por los videntes y sus seguidores; fueron revelados muchos mensajes a mansos y humildes de corazón, a gente sencilla, pobre, y casi en todos los casos, sin educación, en los que se anunciaba la venida definitiva de Cristo, el descontento y la tristeza de María y su Hijo por los pecados que se cometían, y se llamaba a la oración y al arrepentimiento.
Algunas de estas imágenes fueron efímeras, pero otras se han conservado como testimonio de una época y como centros de peregrinación. A través de ellas recordaremos también los recursos que una sociedad emplea cuando, en situaciones de crisis, percibe amenazadas sus creencias.
Este es el contexto en el cual fueron canonizados los que la jerarquía católica consideró como mártires de la guerra cristera. El gran número de jaliscienses señala la relevancia que este acontecimiento tiene en especial para el estado. Con 14 nombres incorporados al santoral, Jalisco tiene ahora más santos que toda América Latina junta. Este es, también, el contexto en el cual se ubica este libro, como resultado de una investigación que duró varios años, en la que se plantearon preguntas e intentaron encontrar respuestas satisfactorias a una etapa todavía oscura de nuestra historia nacional. Lo que está escrito en estas páginas, de ninguna manera pretende ser una explicación definitiva a un episodio que apenas empieza a investigarse; más bien intenta aportar elementos que nos permitan analizar, desde nuevas perspectivas, los hechos y las visiones que en torno a la guerra cristera subyacen en la memoria colectiva y en nuestra conciencia histórica. Con ello se pretende ampliar el círculo de la comprensión, en un esfuerzo que necesariamente debe ser colectivo e interdisciplinario.
Entre los objetivos particulares que pretende cubrir este libro, he tenido presentes los siguientes: primero, recuperar las voces de los testigos y protagonistas de la guerra cristera, acalladas en las versiones de la historia oficial, para mostrarlas como integrantes de la conciencia histórica de la Cristiada, la cual forma parte de nuestra tradición, y por ello de nuestra recepción del pasado en el presente.
El segundo objetivo tiene que ver con la cuestión metodológica: la clasificación de los textos y la selección de herramientas adecuadas. Como “lo que llena nuestra conciencia histórica es siempre una multitud de voces en las que resuena el eco del pasado”, señala Gadamer, hubo necesidad de manejar textos y fuentes orales y escritas, de géneros diversos cuyo análisis requirió de metodologías variadas. El caso de los testimonios y de la historia oral es más complejo y apenas recientemente planteado en la teoría literaria; en lo particular, me incorporé a la discusión de sus problemáticas con colegas testimonialistas de otros países, así como con los miembros de la Asociación Internacional de Historia Oral, para dilucidar las características de este género, las cuales no están todavía muy precisas. En varios capítulos de este libro se aborda la discusión de los diferentes géneros, y se retoman las propuestas de autores recientes, que resultan esclarecedoras.
El tercer objetivo de este libro consiste en avanzar en la comprensión de la conciencia histórica de la Cristiada, con la incorporación de nuevos sentidos donde se expresa abiertamente la subjetividad y se asume como parte fundamental de la comprensión. En un proceso que nos lleva hacia una hermenéutica de la conciencia histórica. 3 Quiero subrayar el hacia , ya que este trabajo debe considerarse como parte de un esfuerzo colectivo por comprender cómo quedó asimilado en nuestra conciencia histórica el episodio de la guerra cristera, con nuevos elementos que nos permitan ampliar el círculo de la interpretación. Esto quiere decir que la nuestra no es la hermenéutica de la conciencia histórica, sino una perspectiva particular que aporta nuevos elementos al esfuerzo colectivo de comprensión e interpretación.
Se asume que no es posible una única interpretación objetiva de los textos literarios o históricos. En todo caso, de acuerdo con Gilberto Giménez,4 la cientificidad consiste en hacer al objeto esencialmente discutible. El problema de la interpretación (hermenéutica) ha sido discutido por muchos autores, quienes desde sus diferentes campos de investigación señalan aspectos relevantes. Para unos, como Jensen, la validez de la interpretación “normalmente no puede ser objeto de (des)acuerdo en una comunidad científica o en un foro público. Más bien, la validez de tal interpretación se hace depender de la confianza en la experiencia y sensibilidad del intérprete, en su legitimidad y autoridad, o también de la percepción de que la interpretación es original y estimulante”; 5 otros, como Umberto Eco y Gilberto Giménez, aluden a la elección y el uso de un método adecuado para el análisis del texto, como parte fundamental de la validez de la interpretación. A partir de estas disyuntivas, planteadas en el capítulo i de este libro, se pretenden incorporar las reflexiones de este trabajo al marco más general de la perspectiva hermenéutica, al considerar que la lectura e interpretación de los hechos históricos se hace desde contextos temporales y culturales diferentes. En este sentido, las aportaciones de Hans Georg Gadamer, en su obra Verdad y método , fueron fundamentales:
El comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad que como un desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición, en el que el pasado y el presente se hallan en continua mediación. Esto es lo que tiene que hacerse oír en la teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un procedimiento, de un método [...] Esto significa entonces que la expectativa cambia y que el texto se recoge en la unidad de una referencia bajo una expectativa de sentido distinta.6
Читать дальше