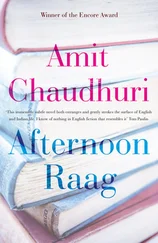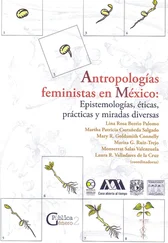Por una de esas costumbres insanas que adquirimos sin venir a cuento, pasé la tarde del sábado y el domingo entero echando vistazos de reojo a mi teléfono móvil, como quien no quiere la cosa, casi con la secreta convicción de que recibiría un sms o un güasap o una llamada de Melany. No sé por qué sentí ese deseo. Inercia mujeriega, supongo. Tampoco sé por qué, teniendo su número grabado en mi móvil, no la telefoneé yo, sin más. Quizá porque tenía la certeza de que el lunes hablaríamos, quizá porque la noche de ese sábado había reunión del Comité y después, como casi siempre, tendría algo de ese agradecido sexo esporádico con la compañera Ágata. De Ágata, sí, hablaré más adelante, aunque la sugerencia felina que avizora su nombre sea casi una buena descripción de toda ella. Ágata, siempre esdrújula.
OCHO
No llamé a Melany. Ella tampoco a mí. ¿Habría tenido ella el mismo deseo, acaso parecida curiosidad? Pronto pasará el domingo, esos días siempre con un poso de hálito extraño, como de nostalgia por lo que pudo ser y no fue. Los domingos, el día más temido por solteros y solteras. Los domingos, fúnebres días del Señor. Los domingos, onírica ampliación de los callejones sin salida.
Por fin lunes.
Por fin cita en la oficina de mi compañía de seguros. Por fin paso por el mostrador de ventanilla y expongo mi caso, es decir, el aplastamiento involuntario de la bici de Melany. Fui sincero y cometí un error. A menudo la mentira es más sabia. Al confesar que no había sido yo el culpable, sino un conductor que se había dado a la fuga sin dejar su número de seguro, la compañía vio los cielos abiertos, un agujero más a través del cual estafar gozosamente al consumidor. Conclusión: nosotros no tenemos por qué pagar.
NUEVE
Me explicaré mejor: La oficina de la compañía de seguros, en previsión de inesperados ataques caníbales, ya tenía a todos sus trabajadores instalados tras murallas de cristal. De hecho, el local parecía más espacioso gracias a las paredes acristaladas tras las que, acantonados, trabajaban diligentes los empleados. Me acerqué a la ventanilla, tras casi media hora de espera, y una señorita con pinta de amable me preguntó en qué podía servirme. Dudé de que no fuera un robot, tan autómatas sonaron sus palabras. Escuché su voz amortiguada por el cristal, casi cavernaria, obligándome a acercarme al agujero de la ventanilla, apenas un círculo de unos quince centímetros de diámetro a través del que intercambiar algunos papeles. Expuse el caso de mi moto y la bici de Melany. Agregué que como podía comprobar llevaba doce años pagando puntualmente la cuota de mi seguro y precisé que, como podía comprobar, jamás de los jamases había tenido un incidente y jamás había tenido que utilizarlo pero que, en esta ocasión, estimaba que era justo y necesario proceder al arreglo o, en su caso, al pago de una bicicleta nueva. Como podía comprobar, todo era cierto. Todo irrefutable, como podía comprobar, señorita. La señorita amable alargó la mano hacia su mostrador y cogió un impreso azul, un impreso amarillo, un impreso rosado y finalmente un impreso blanco, mojándose la punta de los dedos gordo e índice con los labios para poder extraerlos de sus respectivos apretados montículos. Léalos por favor detenidamente y proceda a rellenar los datos e informaciones que se le solicitan y, una vez haya finalizado, por favor vuelva por aquí y me los entrega, me dijo, como un sonsonete aprendido, estribillo de canción machacona.
—Pero…
—Es el procedimiento.
—Ya, pero…
—Es el procedimiento.
—Y si…
—Es el procedimiento.
—Bueno, bueno, vale, gracias.
—Puede ir a ese otro mostrador y rellenarlos allí. Estará más cómodo.
—Gracias, gracias.
El mostrador al que se refería la señorita amable estaba al fondo de la oficina. Una especie de estrecha barra de bar sobre la que había media docena de bolígrafos atados al mostrador por unas pequeñas cadenas que solo dejaban espacio para el movimiento justo, difícil, exacta precisión de la escritura, nada de inspirados esparcimientos literarios. Casi podría definirse como una tortura calculada y muy bien planeada. Debía permanecer en pie, y solo leerme todos aquellos documentos me llevaría al menos media hora. Escribir, con aquellas ataduras, y ceñirme a los huecos y pequeños recuadros en blanco de los impresos oficiales, casi casi podría definirse como un trabajo circense, monje medieval copiando textos sagrados con demorada y prudente caligrafía, hábito marrón jesuita, escasa luz de convento, redonda calva en la coronilla. Puse toda mi atención, toda mi paciencia, en soportar aquella prueba, diseñada para infundir desánimo. Pensé en Melany. Recordé su bicicleta aplastada. Su cara de amargura. Pensé en Melany y después pensé en el mar que sitia a una isla, ese muro azul confinador. Así debía erigirse mi paciencia. Muro sin brechas, muro sin grietas. No podrán con mi paciencia de alto mar.
Rellené las casillas de los impresos con prudente letra mayúscula, casi diploma cum laude al amanuense profesional. Volví a hacer la cola y me di cuenta de que me dolía el codo, principio de epicondilitis, por culpa de aquella tortura de escritura, vaya ripio acertado. Pensé en Melany. Empecé a masajearme el brazo, a la altura del codo, pero me percaté de que uno de los vigilantes de seguridad no me quitaba ojo porque mi automasaje debió parecerle sospechoso. Paré. Seguí en la cola. Otra media hora. Pensaba en Melany y cuando comenzaba a desesperarme volvía a pensar en ella y volví a pensar por qué pensaba en ella. A menudo el propio pensamiento es así, machacón, cercano a un trabalenguas.
Por fin la ventanilla, oasis tras recorrer el desierto, pantano pequeño donde por fin abrevar leones, cebras, ñus, gacelas, jabalís y pájaros varios tras el estío, y otra vez la señorita amable, a punto de celebrar con un comentario mi caligrafía paciente, recibiendo el impreso azul, el impreso amarillo, el impreso rosado, el impreso blanco. Poniéndoles a todos un sello, tac, tac, tac, tac, amontonándolos después en los respectivos montículos azules, amarillos, rosados y blancos, verdadera cadena montañosa de la burocracia infértil. A continuación, me dio un resguardo y me otorgó una sonrisa androide, comunicándome que por favor debería telefonear dentro de un mes o volver a la oficina, porque los abogados de la compañía deberán estudiar el caso y dictar su veredicto. Verá, señorita, no puedo esperar tanto. Ya. Es el procedimiento. Ya, lo entiendo, pero no puedo esperar tanto, el vehículo accidentado es de suma importancia para el día a día. Ya, lo entiendo. Todos nuestros casos son urgentes, pero yo no puedo hacer nada más por usted, dijo, con ojos repintados con raya oscura hacia los lados, raya que pareció estirarse para esbozar una sonrisa o ¿tal vez solo parpadeaba con aire robótico?
—¿Podría hablar con el director?
—Sí, claro. En aquella urna de allí está su secretaria. Pídale a ella una cita.
—Bueno, yo quería decir ahora. Esta mañana. Verá, no tengo prisa.
—Ya, le entiendo, señor, pero yo no puedo hacer más por usted. No es de mi competencia.
—Está bien, gracias.
No voy a mentir, porque cuando me desplacé hacia la urna del fondo, en busca de la secretaria del jefe, sentí el primer resorte del desorden de la rabia, la primera hoguera de la llama de la rebelión frente al atropello y la injusticia. Sentí acaso ganas casi irreprimibles de morder, de saltar a la yugular, como de pronto investido de la sed secular de un vampiro de puntiagudos colmillos.
Mientras caminaba hacia ella observé el exterior, la calle inmediata, a través de un enorme ventanal en la pared lateral de la oficina. Afuera campaba un lunes luminoso, sol a sus anchas, típico ajetreo laboral, tráfico colapsado, humos oscuros saliendo de los tubos de escape. Una madre conducía con sus dos hijos sentados en sus respectivas sillitas portabebés; un ciclomotor se apresuraba zigzagueante a entregar su cargamento de pizzas; un cartero depositaba correspondencia en un buzón; la camioneta de la tintorería, aparcada en doble fila, incomodaba aún más si cabe la circulación. Los transeúntes, ajenos a sus ecos, entrecruzaban sus andares por la acera, desfile de fauna curiosa que compra el periódico, que enciende un cigarrillo, que masca un chicle. Afuera era el ruido, adentro, como en un vientre, solo la respiración pausada del aire acondicionado. Aquel vistazo al exterior me sirvió, sin embargo, para sentir que mis colmillos, digamos, volvían a encogerse, retornando a su estado natural. Que el gozne del principio de la ira amortiguaba su predisposición al estallido. Por eso fui capaz de sacar a relucir sonrisa modélica y ofrecérsela a la secretaria del jefe. Sonrisa convincente. Sonrisa profesional.
Читать дальше