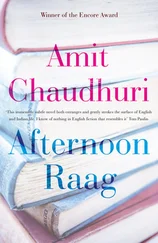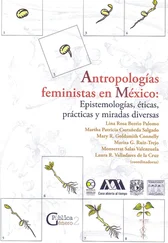El senador Ramírez Oblea tuvo su minuto de gloria y no escatimó en reverencias de agradecimiento de su cuerpo gordo el día en que fue unánimemente aplaudido en el Senado, después de que el Gobierno hiciera suyas sus líneas de lucha contra el terrorismo caníbal, según la certera expresión acuñada en su discurso, un opúsculo bien pertrechado de argumentaciones y titulares redactado por su diligente asesor, un escritor fracasado que había aceptado plegar sus metáforas a la retórica oficial a cambio de estipendio y sabrosas dietas, un dinero fácil que le procuraba la buena vida que jamás alcanzó mientras escribió sus poemas y novelas. Eso mismo le dijo su hermano, el banquero Ramírez Oblea, en su habitación del hospital, con los restos de su cara envueltos en vendas, casi momificado, a través de un trozo de su boca sin labio: Muy bien dicho, hermano, entre todos acabaremos con el terrorismo caníbal.
SIETE
Conocí a Melany… ejem… ejem… ahora mismo, para ser sincero, no recuerdo bien la fecha exacta, pero hace ya por lo menos dos años. El tiempo vuela. Soy malísimo para las fechas, enseguida confundo momentos y lugares y me he rendido a ser desmemoriado. Y a inventarme sin remordimientos lo que no acabo de recordar. Pero, más o menos, juraría que pronto hará dos años, porque el tiempo no vuela, como dije, sino que se esfuma, cumplidor y tajante, pompa de jabón, para mandarnos a la muerte, dictador inmisericorde, siempre demasiado pronto.
Conocí a Melany por culpa de mi moto o, más bien, por culpa de algún conductor despistado y con prisas que golpeó mi moto, que estaba bien aparcada, haciéndola caer de lado justo sobre la bicicleta cuya propietaria habría de ser Melany. Mi moto, una antigua máquina de más de doscientos kilos de peso, cayó sobre su bicicleta, aplastándola y, aunque mi moto salió indemne del episodio, me gasté los cuartos en la bici de Melany. Sin comerlo ni beberlo, ni siquiera movido por afán lisonjero alguno.
Mi primer impulso, en esta hora de sinceramiento, fue montar en mi motocicleta y largarme abriendo gas y haciendo el caballito avenida adentro hasta perderme de allí, puntito en el horizonte. Fue lo primero que pensé al percatarme de que mi moto, aunque yo no fuera culpable, había despachurrado la bicicleta aledaña. Yo ya había vuelto a colocar mi máquina sobre su caballete cuando ella apareció, vestida deportivamente y con una bolsa plástica de supermercado por la que asomaban algunas frutas. Su bici tenía anclado al manillar una especie de cesto que, por cierto, también había quedado maltrecho por el peso de mi moto.
Ahora que lo pienso la aparición de Melany y mi repentino interés por ella no tuvieron que ver con su aspecto, como me había ocurrido con la larga retahíla de mis novias anteriores. Siempre he ligado por impulso, tras fijarme en la beldad que destaca, y mis calculados pasos de mujeriego hacían el resto. Un poco de cara dura, algo de cháchara simpática e intrascendente y, con escasos desaires, al poco tiempo de conversación sabía que mi objetivo me acabaría dando su número de teléfono. Solo ese hecho garantizaba que la mitad del camino hacia la conquista había sido satisfactoriamente recorrida. Es cierto. Siempre he tenido facilidad para ligar, aunque no soy ni especialmente apuesto ni mucho menos rico, dos cualidades, ser muy guapo y ser muy rico, que no deberían contar a la hora de competiciones de cortejo. Es lo que pienso y, aunque estoy seguro de que muchas mujeres tacharían de machista esta observación, es una verdad como una catedral. ¿Se dice como una catedral o como un templo?
Melany se llevó las dos manos a la boca y exclamó Ohnodiosmío haciendo una sola palabra envuelta en un gran suspiro que apenaría hasta a esos polis malotes que salen en las pelis de acción y que siempre tienen el gatillo de sus pistolas dispuesto a la ejecución sumaria. Se llevó las manos a la boca, ambas, a pesar de que de su mano derecha colgaba la bolsa del supermercado. Entonces me miró, de arriba a abajo, dibujando mueca rápida de indignación, y yo, antes de que hablara, me apresuré a dar explicaciones al malentendido y decir yo yo no he sido, yo no he sido, como los niños en los patios del colegio, cuando se roban las canicas, yo no he sido, pero lo siento mucho, verás, algún coche debió golpear mi moto y al desplazarla de su pata cayó sobre tu bici. Mala suerte, añadí con gracejo consolador.
Pero, pero, pero… balbuceó Melany sin lograr encadenar una frase en condiciones, mirando alternativamente hacia mí y hacia su bici. Yo estaba sobre mi moto. Era más que evidente que me había pillado in fraganti, con toda la intención de desaparecerme, insolidario, sin sombra de reparo en mi conciencia por el simple hecho de que yo no había sido el culpable del desaguisado. Es difícil explicar, salvo por la inercia que guía al mujeriego, por qué sentí compasión, por qué le pedí el teléfono, por qué le dije que yo la llevaría donde quisiera… difícil saber la razón porque la pinta general de Melany aquella mañana no invitaba al acercamiento ni conjuraba los más bajos instintos sexuales de un hombre. Al contrario. Su imagen estaba en las antípodas de las antípodas de las mujeres que habitualmente captaban la atención de mi radar. Había salido solo un momento para comprar su fruta y ni se había mirado al espejo, porque calzaba unas horribles zapatillas blancas de deporte y un chándal cuya parte superior no casaba con la inferior, es decir, la sudadera que la abrigaba, de un extraño color pistacho, no tenía nada que ver con el pantalón granate. Además, para que el viento no la importunara al pedalear, se había hecho una cola de caballo en el pelo tan pero tan prieta que parecía que su rostro, estirado hacia atrás, iba a agrietarse esperpéntico de un momento a otro.
Oye, no te preocupes, lo comunicaré a mi seguro y ya verás que o bien te arreglan la bici o bien te compran una nueva, dije, de pronto, casi sorprendido por mis propias palabras. No me explicaba tanto convencimiento. Te daré mi número de teléfono, o, mejor, dame el tuyo, por favor, y te haré una llamada perdida ahora mismo, para que compruebes que es cierto, y el lunes sin falta daré parte a mi seguro, es más, iré personalmente a la compañía, dije. De veras, no te preocupes. Lo siento. Encontraré una solución. Y debí ser convincente, suficientemente convincente, porque en un tris nos habíamos puesto de acuerdo y habíamos levantado la bicicleta y habíamos comprobado que el candado aún la mantenía aferrada al bolardo del estacionamiento y allí la dejamos porque ella me agradeció mucho que me ofreciera a llevarla en mi moto porque Melany, no voy a dejar que vayas caminando con esa bolsa y a mí no me cuesta nada, de veras, no tengo prisa y además por lo que me has dicho es muy cerca. De verdad, te llevo yo. Y arranqué la moto, 125 caballos vibrando alegres y retumbones y Melany se acomodó y pensé que era una lástima tener que interponer entre los dos aquella vulgar bolsa con viandas porque de lo contrario habría podido sentir más y mejor sus pechos en mi espalda cada vez que frenaba, de semáforo en semáforo, de coche en coche. Ni siquiera fui rápido, esquivando el tráfico, sino más bien dando un paseo, no fuera a asustarse, preguntándole si las direcciones que escogía eran correctas y si estaba cómoda.
Fue un sábado bonito, porque no hacía frío y el cielo azul despejado se empeñaba en el azul hasta hacernos sentir que no había ni horizonte ni espacios cósmicos. Solo azul azul casi casi sin cielo. Después nos despedimos y estuve a punto de pensar que me invitaría a su casa a tomar un té o un café, pero no. Nos separamos y yo le dije que el lunes sin falta la llamaría, una vez hubiera recabado toda la información de la compañía de seguros. Dijo adiós. Adiós. Y gracias por traerme, dijo, cuando ya abría el portón de su edificio. De nada, de nada, dije, educado.
Читать дальше