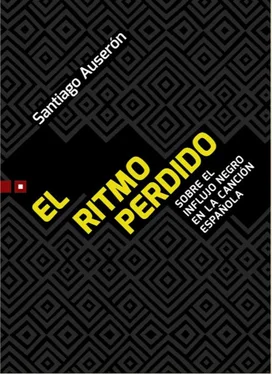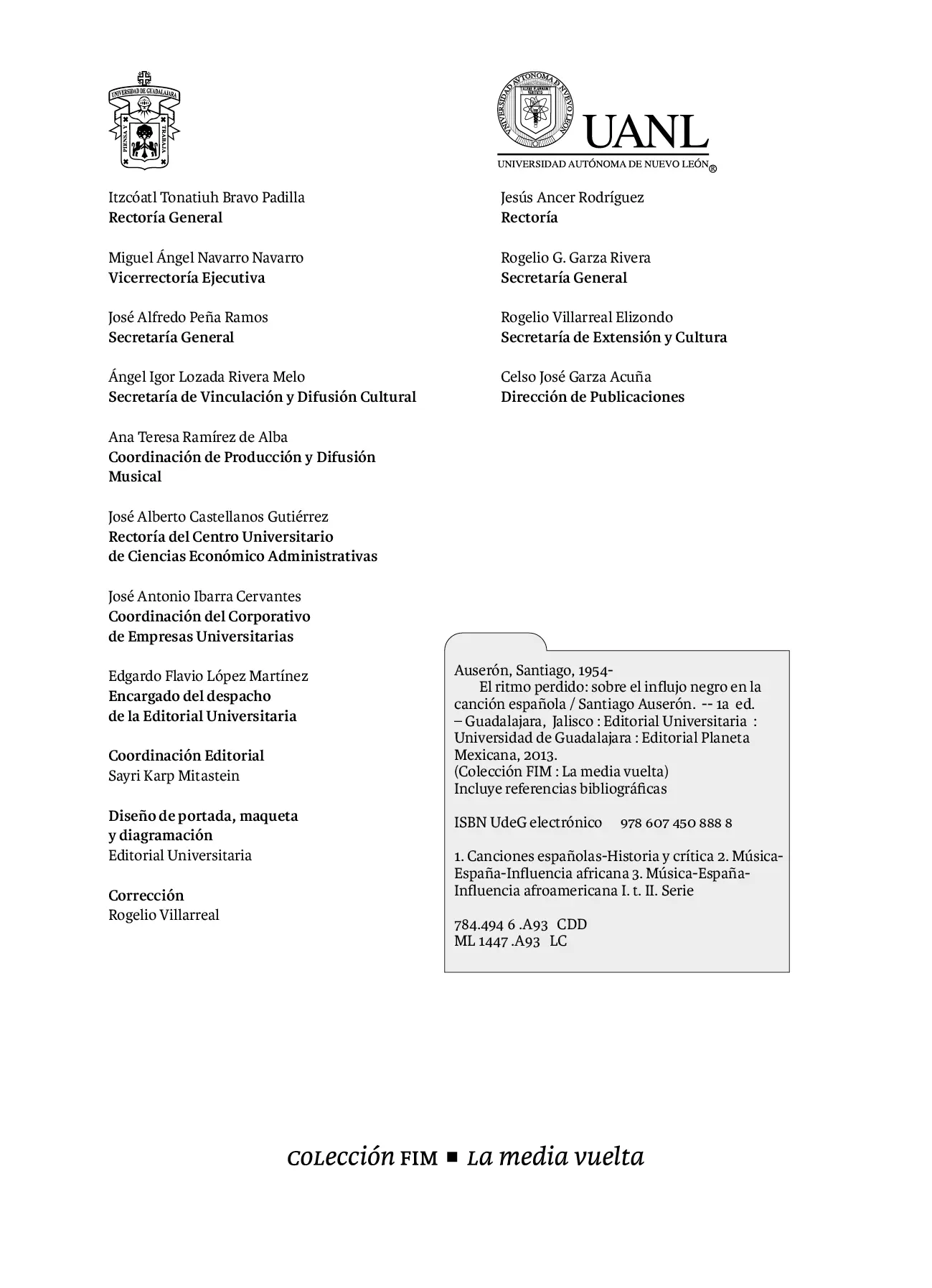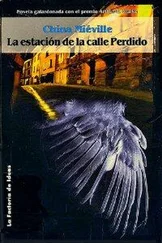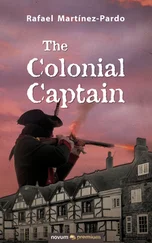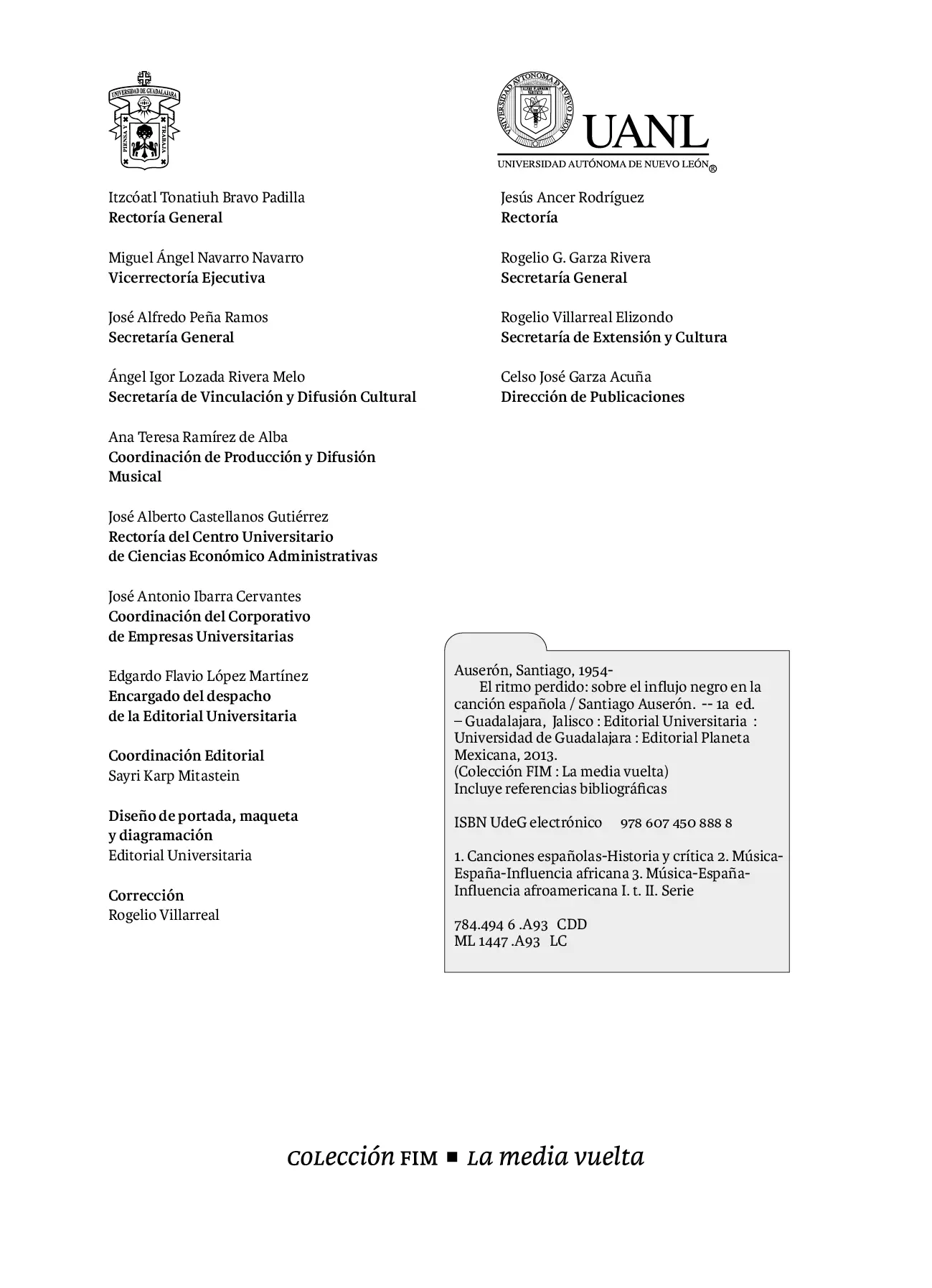


Voces en lo oscuro
Filosofía o rocanrol
De un país perdido
El gato encerrado
Panteón de la rumba
Tango africano
El demonio majurí
Tras la celosía
El canto esclavo
Compás sin tierra
Expulsión de la semilla
La tierra del compás
La fiebre oscura
Personajes rítmicos
El negro a escena
Fantasmas en el verso
Luz que no alumbra
Collar de cuentas
Epílogo junto al río
Decía Aristóteles, hablando de la amistad: «El querer ser conocido parece ser un sentimiento egoísta motivado por el deseo de recibir algún bien, pero no de hacerlo, mientras que uno quiere conocer para obrar y amar.» Y remataba la frase más interesante de sus libros sobre la ética con una coletilla misteriosa: «Por esta razón, alabamos a los que continúan amando a sus muertos, pues conocen sin ser conocidos.»1 No resulta evidente la necesidad de empezar un libro sobre música popular citando a los clásicos griegos, pero ruego al lector que confíe en que esa necesidad se ha de ir justificando a lo largo de estas páginas. Las ganas de conocer, más que de ser conocido, me incitan a escribir acerca de las canciones venidas de otro mundo. Me veo forzado sin embargo a hablar de mi experiencia personal por mantenerme atento a lo que hemos oído, cuyo sentido no hemos acabado de interpretar. Voy a enfrascarme en el libro de la amistad con los fantasmas sonoros que, siendo por naturaleza efímeros, quieren que los hagamos durar. Aparentemente no hay tiempo para demorarse en escuchar con atención las voces del pasado. Una parte importante de la historia del siglo xx ha quedado sin escribir –no precisamente por escasez de registros– y ya estamos metidos en una nueva transformación tecnológica que ha dejado obsoletos todos nuestros aparatos. A los más jóvenes les parece innecesario volver la vista atrás para tomar referencias, llevados por la pulsión del consumo que ha adquirido proporciones de descubrimiento sin salir de casa. Todo el planeta –y parte de la estratosfera aledaña– cabe en un útil electrónico de tamaño reducido. Los intelectuales apenas alcanzan a estructurar sus ideas ante el espectáculo de un mundo que por todas partes clama, destella y se desvanece como fuego de artificio. La era electrónica ha multiplicado al infinito la actividad de los fantasmas. Somos desconocidos para una multitud de muertos que nos cantan al oído. Justo sería intentar por nuestra parte conocerlos mejor, una seña de amistad entre iguales, por expresarlo en términos aristotélicos. Algo de reflexión parece indispensable para abordar ciertas cuestiones audiovisuales. Por mucho que necesitemos echar mano de los recuerdos personales, enseguida nos veremos llevados a investigar cada vez más lejos, porque las voces que suenan en nuestro interior hablan otra lengua, aunque a la vez resultan extrañamente familiares. Pronto quedará excusado el comienzo autobiográfico, en cuanto el lector se aperciba de que tiene en sus manos una suerte de alterobiografía –con perdón–, es decir, un género de escritura que no sólo nos compromete con la vida de los otros, sino que aspira a desvelar el procedimiento por el cual los otros habitan nuestro ámbito más propio. En adelante, cuando alguien se atreva a solicitar mi torpe firma, le preguntaré si quiere el autógrafo o prefiere el alterógrafo . En este libro nos ocuparemos sobre todo de recobrar la memoria sonora por medio de las canciones, dejando de lado otros grandes asuntos del lenguaje. Rozaremos de paso algunas interrogantes acerca de la memoria visual, privilegiada hasta la fecha por todas las teorías .2
Las primeras impresiones sonoras que recuerdo con nitidez están ligadas al cine. El habla y los cantos familiares se abrieron camino antes, como es lógico, pero mi oído consciente despertó bajo el estímulo del sonido eléctrico reproducido en la oscuridad de la sala de cine, un medio favorable para prestar atención fervorosa. Mi abuela materna, viuda de republicano fusilado, era empleada en el cine Dorado de Zaragoza. Gracias a eso yo entraba gratis por la puerta de atrás y con cuatro o cinco años veía películas para mayores. Cuando se apagaban las luces de la sala, mi abuela me sentaba con sigilo en la última fila. Antes de entrar, aguardaba impaciente a su lado, con la película empezada, atento a las voces que salían de la oscuridad entre el ir y venir de los acomodadores, oculto en un patio lleno de plantas, silencioso, umbrío y húmedo, del que emanaba un intenso olor a menta que era como un baño ritual de iniciación a lo prohibido. El sonido amplificado en la oscuridad me causó una impresión más duradera que las imágenes de la pantalla o el argumento de las películas. Supongo que los besos encendidos por el clímax de la orquesta me impresionaron también, igual que los tiroteos a discreción, pero lo que más me fascinaba era el estilo dramático de los diálogos, que luego procuraba imitar en los juegos, lo mismo que las canciones. Haciendo ruido con un «guitarrico», apoyando el pie sobre una silla minúscula, reproducía en casa las rancheras de las películas mexicanas, insistiendo en el mismo alarido hasta que recibía alguna perentoria indicación en contra.
En Zaragoza se suele hablar en voz alta, mis paisanos expresan deseos y emociones en un tono exaltado que para un niño o un recién llegado puede resultar incierto y amenazador, porque no es fácil detectar cuándo se pasa de la alegría al enfado. Quizá en las voces amplificadas del cine percibiera nuevos matices de expresión. En casa no sólo se hablaba alto, sino que se cantaba a menudo a pleno pulmón. Mis padres se conocieron haciendo zarzuela como aficionados (hay recortes de prensa con una foto de mi padre caracterizado de Don Hilarión, en La verbena de la Paloma , con una morena y una rubia del brazo, dando ejemplo de carácter sociable). Cantaban boleros a dúo, mi madre entonaba muy bien y mi padre sabía canciones en inglés. Era topógrafo en el aeródromo de la base estadounidense de San Gregorio. Estudió inglés por las noches para quedarse a trabajar en el club de soldados, ocupándose del bingo y de organizar fiestas. Trataba a menudo con músicos, siempre contaba cuando llevó a actuar al Dúo Dinámico.
Las canciones proporcionaron, si no las primeras impresiones sonoras memorables, las que mostraron mayor capacidad de sugestión, las más ricas en consecuencias posteriores. Mi conciencia fue despertando al mundo como envuelta por una especie de medio amniótico secundario hecho de canciones, que parecía querer atenuar con sombras acogedoras la violencia de la luz solar. En mi ciudad natal, el sol cae del cielo como una losa. Por las tardes se abre, inmenso lucernario al infinito. Por eso mis paisanos se consideran, más que ciudadanos de un viejo imperio, paseantes del vasto cosmos. Cuando regreso de vez en cuando a Zaragoza, lo primero que me indica que estoy en mi ciudad natal es la alegría algo excesiva de la luz. Debí de nacer enfadado, al parecer no dejaba de berrear y sólo me dormía cuando mi tía abuela paterna, que había sido pianista y sonorizado escenas de cine mudo, me agitaba con movimientos de cámara rápida, entonando una melopea sincopada concebida por ella misma. Recuerdo vagamente algunos fragmentos de folclore campesino cosechados en torno a la mesa camilla: jotas de imágenes palpitantes surgidas a borbotones, cantadas como con ganas de dejar atrás un viejo espanto. Pero toda mi atención se volcó enseguida hacia la intriga de la canción urbana, española e internacional, que delataba la presencia jovial de un elemento extranjero.
Читать дальше