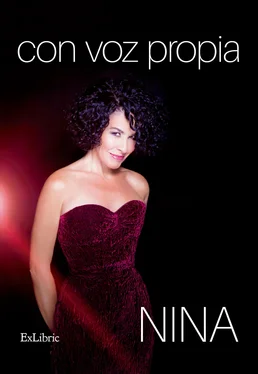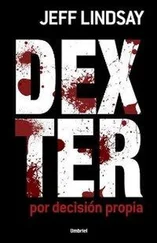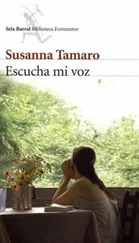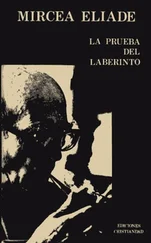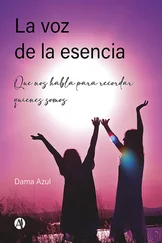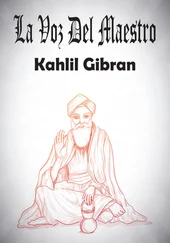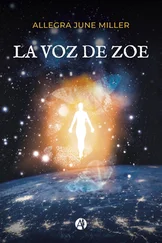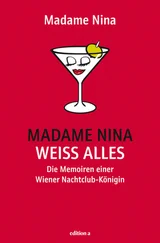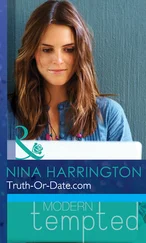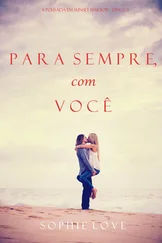Cantar en entoldados como lo hacíamos entonces suponía someter la voz a condiciones acústicas y ambientales de lo más nefastas. Los metros y metros de lona que cubrían aquellas construcciones, destinadas a celebrar los bailes de las fiestas en los pueblos, producían un sonido extremadamente seco por no hablar del polvo que generaban. Ni los mejores equipos de sonido habrían podido facilitar la calidad ideal para cantar durante horas y horas en las condiciones en que lo hacíamos. Por un lado te peleabas con el feedback auditivo que recibías y que no se correspondía con la energía sonora que sabías y sentías que tus pliegues vocales generaban y, por el otro, te ibas tragando la polvareda que levantaba la suma de la lona, el confeti y las pisadas en el suelo de los que venían a bailar y disfrutar de la fiesta. Y así un día tras otro. Tocábamos unos ٢٦٠ días al año. Hacíamos la maleta a primeros de junio y no volvíamos a casa hasta finales de septiembre. Y venga lonas, y venga confeti y venga polvo. En los entoldados no solo tocábamos en verano, aturdidos por el calor, también lo hacíamos en invierno, petrificados por el frío que sufríamos, calentándonos manos y pies con un foco colocado en el suelo del camerino. Al acabar la maratón diaria del baile de tarde, concierto y baile de noche, me sonaba la nariz y parecía salir alquitrán. Entre moco y moco, un buen día se me apareció la imagen de mi aparato vocal. Si mi nariz había filtrado tal cantidad de suciedad al acabar un bolo, ¿cómo debían de estar el resto de las cavidades del tracto vocal?[5] ¿En qué condiciones hacía trabajar a un instrumento que para sonar necesita de unas cavidades bien hidratadas donde amplificar las vibraciones producidas por los pliegues vocales? ¿Qué tipo de sacrificio padecía diariamente la voz para superar el repertorio de obstáculos con el que topaba el sonido que salía de los pliegues mientras se encaramaba faringe arriba para encontrar algún lugar donde resonar?
Comencé a respirar por la nariz. Siempre. Hablando, cantando o callando. O, dicho de otra manera, procuraba mantener la boca cerrada siempre que podía. Me costó Dios y ayuda adoptar ese hábito porque la desviación del tabique nasal me tenía acostumbrada a ir con un palmo de boca abierta día y noche. Respirar por la nariz mientras cantas o hablas, en las pausas (¡claro!), es de lo más inorgánico. Pruébalo. Exige una pausa más larga de lo habitual, e incluso un punto incómoda. Una incomodidad que deja de existir si en lugar de inspirar profundamente dejas que el aire entre libremente por los orificios de la nariz después de cada exhalación. No es imposible hacerlo, solo requiere sistematización. Todo es susceptible de ser mecanizado, afortunadamente. El grado de energía que invertimos al inicio de un aprendizaje no tiene nada que ver con la que utilizamos cuando aquel se ha digerido e interiorizado. La mecanización es clave para actuar y cantar. El aprendizaje se tiene que olvidar. Aquello aprendido tiene que salir automáticamente. La energía, ahora, hace falta invertirla en el texto, la nota o el gesto y ponerlos al servicio de lo que se quiere explicar, sin esfuerzo ni tensión. Con un texto o partitura delante es fácil —y necesario— ordenar las respiraciones que vas a hacer. Es fundamental situar en el papel —y en el cerebro— cómo y cuándo dejarás entrar ese aire y programar muscularmente el grado de retención que te permitirá dosificar su salida con el objetivo de tejer el discurso sonoro tal y como lo has imaginado y estructurado previamente.
No estaba dispuesta a volver a pasar por el quirófano. Si la nariz, sin utilizarla adrede, filtraba con gran eficacia aquella polvareda, no le importaría detener unos cuantos miles de ácaros más: los que a partir de ahora no dejaría entrar por la boca. Estaba convencida de que tanto la acústica como las condiciones ambientales de las que hablo habían contribuido al forzamiento y, este, a la aparición del pólipo. Cuando escucho grabaciones de aquella época con el oído y los conocimientos de ahora, no tengo la percepción —tampoco la tenía entonces— de que mi gesto vocal fuera forzado por naturaleza o que llevara la voz a terrenos pantanosos o arriesgados. La voz, como el resto del cuerpo, está sometida a factores internos y externos, y no siempre sabemos o podemos controlar ni los unos ni los otros para evitar completamente sus efectos. Utilizamos la voz en condiciones ambientales desfavorables; en espacios llenos de cortinas polvorientas; en aulas de acústica imposible con alumnos poco respetuosos y nada conscientes del esfuerzo vocal de quien tiene que dar clase durante horas y horas; en auditorios de grandes presupuestos y dudosa rigurosidad acústica. Solo en los teatros antiguos uno encuentra una acústica amable, una temperatura más o menos agradable y, con un poco de suerte, personal técnico cualificado y consciente de las necesidades básicas que músicos, actores, bailarines y cantantes tienen que ver cubiertas. Pero, en general, es enorme el desconocimiento y la falta de conciencia sobre las condiciones ambientales propicias para instrumentistas e instrumentos. Hoy está prohibido fumar en los teatros, pero aun hay conciertos o funciones en los que, mientras cantas, desde el escenario te llega a la garganta el humo de un cigarrillo que alguien del personal fuma con la puerta de emergencia del escenario abierta de par en par.
El Sr. Bofill cogía la silla de madera, la bajaba del entarimado donde tocábamos y la alineaba de lado. Se sentaba. Apoyaba el codo derecho en la madera de la tarima, cerraba el puño y con delicadeza apoyaba en él la mejilla. Dormía profundamente, ajeno a los decibelios generados por el barullo del público durante la media parte del baile, hasta que Emili Juanals gritaba: «¡Chicos! ¿Nos vamos?». Este era el grito de guerra. Al oír estas palabras —exactamente siempre las mismas— todo el mundo corría a coger el instrumento. El Sr. Bofill era el único que no se impacientaba. Por nada. Se levantaba tranquilamente de la silla con una elegancia difícil de explicar, la plegaba y colocaba la embocadura del saxo a la boca como si nunca hubiera existido aquella media parte de descanso. Tenía sesenta y dos años, el Sr. Bofill. Era hombre de pocas palabras y sonrisa dulcísima. Siempre me impresionó el orden, la disciplina y tranquilidad de aquel hombre, atributos que sin duda debían de ayudarlo a hacer un trabajo durísimo durante toda su vida. Un músico de cobla-orquesta como tantos otros que al llegar de madrugada a casa dormía tan solo unas horas para incorporarse temprano a otro trabajo. Casi todos desempeñaban dos oficios. En la provincia de Girona y en el circuito musical del que hablo, llegar de tocar a las tantas de la madrugada e ir a trabajar al cabo de unas horas era un hecho de lo más habitual. Los músicos, además de hacer de músico, tenían otras ocupaciones. «¿En qué trabajas?» «¿Yo? Soy músico.» «Ya… pero ¿de qué vives?» No es un chiste. Lo había oído preguntar en más de una ocasión. Llevábamos una vida de titiriteros. Añorábamos la comida de casa, la cama y el cojín. Al terminar el verano, además de un puñado de kilómetros y escenarios, acumulábamos sueño, mal comer y mal humor. Por una cuestión de salud hacíamos el esfuerzo, con mayor o menor fortuna, de no dirigirnos demasiado la palabra como medida de protección de nuestra integridad física. Una vez terminado el período de actuaciones masivas, cuando nos reencontrábamos de nuevo en otoño para algún bolo esporádico, las bregas del verano ya se habían difuminado. En resumidas cuentas todo era como un intensivo avanzado sobre convivencia —y supervivencia— que compartíamos juntos, en el escenario y fuera de él, a tiempo completo, por así decirlo. De los músicos con los que tuve el privilegio de compartir aquellos cinco primeros años de vida profesional heredé un know-how impagable sobre gestión en relaciones humanas. Recuerdo intensamente aquella época. Está lejos en el tiempo, muy lejos, y en cambio tan presente en el pensamiento y el corazón. Un sentimiento de estima profunda me invade cuando pienso en ello. Estima hacia unos músicos de los que aprendí lo que verdaderamente hace falta saber sobre este oficio, lecciones imposibles de encontrar en el plan de estudios de ninguna carrera universitaria. No sé cómo habría sido mi trayectoria en el caso de haber vivido otros inicios. Lo que sí sé es que aquel aprendizaje ha marcado profundamente cada uno de los pasos que han venido después.
Читать дальше