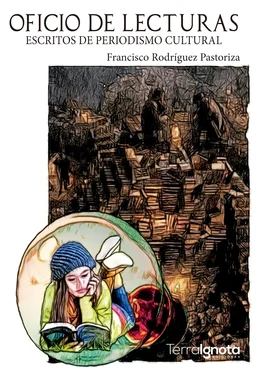La rentabilidad de la literatura se basa ahora en el éxito inmediato y fugaz que provoca la vertiginosa sucesión de libros en las mesas de novedades. Añade el escritor y editor Constantino Bértolo que es el mercado el que se está apropiando de la capacidad para legitimar lo que es un producto literario, sustituyendo a instancias como «la fuerza de la cultura humanista, el aparato educativo, el peso de la tradición o las ideologías políticas de resistencia». La industria ha hecho de la fugacidad el fundamento para la supervivencia del sistema y por eso le interesa identificar calidad con índices de ventas. Así, lo más consumido y vendido termina siendo lo mejor y lo más respetado socialmente y por lo tanto es así como la cantidad se transforma en calidad.
HACIA UNA CULTURA DEL ESPECTÁCULO
Durante el siglo XX las preocupaciones sociales en relación con la cultura se centraban en los modos de explotación comercial de productos culturales y en la degradación de su calidad para conseguir un consumo mayor. Las denuncias de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt advertían del peligro de un nuevo fascismo a través de la inyección de una cultura de la banalización impuesta a los consumidores a través de los medios de comunicación de masas. Actualmente las industrias culturales de la economía neoliberal, apoyadas en las nuevas tecnologías, han multiplicado ese riesgo. En este libro el profesor Juan Oleza señala que la industria cultural no es más que un subsistema del sistema industrial capitalista, pero su papel de conducción de las masas le coloca en un primer plano operativo. De ahí su responsabilidad social.
El sintagma Industria cultural ha de justificar su sentido en los elementos que lo componen; por una parte, el económico-comercial de su carácter de industria y por otra en el componente intelectual-creativo del término cultural. Sentado el principio de que el objetivo de la industria ha sido siempre el beneficio económico, el componente cultural ha mantenido una parcela cuya importancia varía de unas a otras industrias. Pero últimamente esa parcela se está reduciendo de manera alarmante en todas ellas: se amplía el espacio dedicado a los productos de consumo mientras se reduce cada vez más el reservado a la calidad. Simultáneamente se está imponiendo la espectacularización, siguiendo la estela marcada por el cine, un medio al que los avances tecnológicos están convirtiendo en una sucesión de sofisticados efectos especiales y de postproducción que han transformado su estética en una estética de videojuego. Sorprende que la espectacularidad se haya contagiado al mundo de las artes escénicas, donde cada vez se acusa más el efecto Fura dels Baus; al mundo de las artes plásticas, en el que para el consumidor el valor no reside ya en la contemplación de la obra de arte sino en la visita al museo-contenedor salido del diseño de un arquitecto de renombre; o al de la lectura, donde hay que estar al corriente de las listas de best sellers y donde con frecuencia el éxito del escritor se debe más a su protagonismo mediático que a la calidad de su obra.
La responsabilidad de la crítica y del periodismo cultural y su papel en la nueva sociedad es otra de las facetas que se abordan en las páginas de Mercado y consumo de ideas. Mientras en el mundo de las artes plásticas la figura del crítico apenas tiene ya influencia en la consideración de las obras, que ha pasado al comisario, a la galería y a las salas de subastas, para el profesor Ramón Acín, la crítica literaria actual está perdiendo su papel orientador al buscar sobre todo agradar a la industria editorial y carecer de formación suficiente para hacer recomendaciones al lector. Ignacio Echevarría cuenta aquí las peripecias de su defenestración como crítico literario del suplemento cultural del diario El País a raíz de una dura crítica a una novela de Bernardo Atxaga. Se interpretó en su momento que la separación de Echevarría se produjo porque su crítica lesionaba los intereses del Grupo Prisa, al que pertenece el diario y también Alfaguara, la editorial que publicó la novela, lo que el crítico viene a confirmar con su testimonio. En todo caso, Echevarría aporta un valioso elemento para la reflexión sobre la situación y el papel de la crítica en el mercado de las industrias culturales multimedia.
7Originalmente publicado el 26 de junio del 2010.
TEORÍA DE LA PORNOCULTURA8
En 1995 la profesora Blanca Muñoz publicó un brillante ensayo sobre cultura y comunicación de masas bajo el título de Teoría de la pseudocultura (Ed. Fundamentos). Venía en él a profundizar en los diversos tipos de cultura según los planteamientos de los filósofos de la Escuela de Frankfurt (baja, media y alta cultura), fundamentalmente de Theodore Adorno, y en el concepto de kitsch o estética del mal gusto como síntoma de degradación cultural. Según este planteamiento, las nuevas relaciones de las masas con la cultura habrían dado lugar al nacimiento de un nuevo modelo cultural al que se denomina pseudocultura, un proceso de mercantilización de los contenidos intelectuales y culturales de la tradición humanista difundido por los medios de comunicación de masas, medios que no ofrecerían nuevas alternativas, sino que se limitarían a reforzar los gustos existentes, dictados por el mercado. La pseudocultura supondría una parálisis en el desarrollo de la creatividad intelectual y artística, por su uniformidad y por estar dirigida a un público homogéneo, con el fin de alcanzar el éxito antes que procurar la reflexión y la crítica en sus destinatarios, en consonancia con las necesidades económicas capitalistas de producción y con las necesidades de consumo generadas por los medios de comunicación. Mediante este proceso la cultura se convierte en sinónimo de consumo y el consumo pasa a ser la cultura.
Aunque posteriormente Umberto Eco vendría a matizar las teorías de los frankfurtianos (Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Ed. Lumen) suavizando la hipótesis de que es la difusión masiva lo que banaliza el objeto cultural, algunos de los principios que caracterizan a la pseudocultura se pueden aplicar a productos de dudoso valor cultural presentados por los media como indispensables para estar culturalmente (in)formados y que han provocado confusión en los sistemas de valores y debilitado los procesos de creatividad. No es necesario citar obras ni autores cuando pensamos en una gran parte de la programación televisiva, en la desaforada promoción de productos literarios vacuos, en el fomento de actitudes antiintelectuales y la sustitución del prestigio de la inteligencia por el de la fuerza física, en la utilización de la mujer como objeto sexual en la cultura, en el fraude en el arte, en el pretendido ocaso de las ideologías, en la confusión entre publicidad y propaganda, en la fama y la popularidad como valores supremos, en la promoción, en fin, de productos culturales carentes de valores.
Pero en este arranque del siglo XXI se perciben una serie de síntomas que advierten del descenso de un nuevo escalón en el concepto de pseudocultura al que se refería Blanca Muñoz. Se manifiesta a través de la aparición de nuevas expresiones calificadas como culturales, que suponen una degradación del concepto de pseudocultura. Un fenómeno que me atrevo a calificar de pornocultura, en la acepción de obsceno con la que el Diccionario de la Lengua Española define la pornografía (obsceno es lo que ofende al pudor).
PRODUCTOS PORNOCULTURALES
La televisión pública española ha decidido enviar al denostado y decadente Festival de la canción de Eurovisión a un sujeto que promociona una imagen de la música pop que pretende ser, como fenómeno, representativa de lo que hoy se hace en el país. En palabras de una de las responsables del área de programas de TVE, es el candidato idóneo para representar a España. Con una melodía infantiloide, un ritmo que pretende emular al hip-hop (ya quisiera) y una letra sin sentido (ni siquiera del humor), su intención es la de crear una imagen de provocación hacia un concurso contra el que lo más fácil es hacer una parodia, lo cual no es el caso, ya que la maniobra no llega a alcanzar tal categoría, ni menos ser una sátira de la sociedad actual, como se quiere vender. La operación comercial amparada bajo la etiqueta friki (derivación españolizada de freak), lleva el nombre de Rodolfo Chikilicuatre y ya ha proporcionado a su protagonista, el humorista David Fernández, salido de un programa de televisión de la competencia, La Sexta, que presenta Andreu Buenafuente (responsable de la productora El Terrat, creadora del personaje, de la que fue director general el actual director de TVE Javier Pons), ha proporcionado, decíamos, el estatus de popular y millonario para una buena temporada. Si los acontecimientos mediáticos responden a las circunstancias por las que atraviesa una sociedad, habría que preguntarse qué es lo que está pasando en la sociedad española de estos años. ¿Se puede relacionar este acontecimiento con los resultados del informe Pisa? ¿Se trata de la ilustración más expresiva de ese 50 por ciento de españoles que confiesan nunca haber leído un libro? ¿Forma parte del desinterés de los políticos por la cultura, excepto en los momentos en los que necesitan de la imagen de algunos creadores que apoyen sus candidaturas electorales? Hay ya quien justifica la aparición del fenómeno chikichiki y lo mete en el mismo saco que el rock and roll, las canciones de Dylan, la portada del Sargent Peppers, las letras de Frank Zappa, incluso las películas de Chaplin y la famosa fotografía del Che. Una peligrosa identificación que sugiere que todo es lo mismo, que el consumismo lo iguala todo, lo cual no es cierto. Pero, ridículo o simplemente patético, el fenómeno Chikilicuatre no va más allá de ser un síntoma más del bienestar en la incultura.
Читать дальше