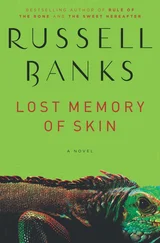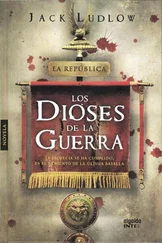LOS CHICOS
SIGUEN
BAILANDO

LOS CHICOS SIGUEN BAILANDO
© del texto original: Jake Shears
© de la traducción: Iván Canet Moreno
© de la imagen de cubiertas: Vitalijs Barisevs Shutterstock.com
Diseño de portada: Dpto. Diseño La Calle
Título original: Boys keep swinging: A Memoir
Copyright © 2018 by Jason Sellards
Publicado bajo acuerdo con el editor de la publicación original, Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc.
Iª edición
© Editorial La Calle, 2018.
Editado por: Editorial La Calle
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Tel.: 952 70 60 04
Correo electrónico: editoriallacalle@editoriallacalle.com
Internet: www.editoriallacalle.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o
cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno
de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida
por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,
reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización
previa y por escrito de EDITORIAL LA CALLE;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece
penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente
reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica.
ISBN: 978-84-16164-61-5
Nota de la editorial: Editorial La Calle pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
JAKE SHEARS

LOS CHICOS
SIGUEN
BAILANDO

Editorial La Calle
ANTEQUERA 2018
Para mis rocks, Kelly y Mark
Y para mis rolls, Josh y Brody
PARTE 1 JUVENTUD
Yo nací siendo un showman. Durante años, incluso mi nacimiento se representaba en mi cabeza como una gran entrada espectacular. Suponía que el gigantesco estómago de mi madre habría explotado en algún lugar público, y acto seguido habrían caído los globos, habrían estallado los cañones de confeti y la gente lo habría celebrado en las calles. Habría sido un desastre, una fiesta de nacimiento un poco gore, con mucho que limpiar, por no mencionar que a mi pobre madre la habrían tenido que recomponer después.
Rondaba por todas las esquinas de mi casa, como un atrevido poltergeist, balanceando mis caderas y con las manos extendidas. Aterrorizaba a las inocentes amigas de mi hermana. Mi frase favorita en estos casos, irónicamente, era: «¡Me encaaaaantan las mujeres!». Estaba desesperado por atraer su repulsión. «Eh, tu hermano es… asqueroso». Pero entonces aumentaba mi encanto, un perfecto pequeño caballero. «Ah, es tan dulce. ¿Dónde has conseguido esos ojos azules, eh?».
En la guardería no dejaba de mentir. Confesé que estaba muy enfermo, regocijándome así de la preocupación de mis compañeros, y especialmente de la de sus madres. ¡Dios, la compasión era tan satisfactoria! Una tarde, mi madre me recogió de la escuela y mi profesora le dijo que esperaba que me recuperara pronto. Mi engaño se había descubierto. «No puedes intentar hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas», me diría después.
Pero la compasión humana era preferible al desdén que me ofrecían mis animales de peluche. Estaban dispuestos en línea sobre las estanterías de mi dormitorio y ni se preocupaban por aplaudir mis espectáculos en solitario, que llevaba a cabo ante el estribo de madera de mi cama. No importaba lo alto que cantara; ellos simplemente me devolvían la mirada. Un público difícil.
Mi imaginación era salvaje e irracional. La primera vez que mi madre me llevó al doctor para que me sacaran sangre, por alguna extraña razón pensé que todo el mundo llevaría vestidos victorianos y que se me subastaría al mejor postor en una especie de exposición de antigüedades. Estaba tan triste, hojeando un libro de Mr. Happy lleno de mocos en la sala de espera, pensando que sería la última vez que vería a mi madre. Me reconfortó comprobar que, finalmente, no hubo ninguna subasta, pero la habitación gris a la que me hicieron pasar, donde dos mujeres me dijeron que iba a sentir algo parecido a una picadura de abeja, no era ni la mitad de guay que el escenario dickensiano que yo había imaginado. Para sorpresa de nadie, me puse a llorar.
Mis hermanas se peinaban en el salón de belleza, que tenía en su escaparate una enorme pintura de una mujer con unos bucles gigantes, al estilo de Medusa. «¿Así es como os van a dejar?», recuerdo que les pregunté momentos antes de que me cerraran la puerta trasera del coche en la cara. Me sentí decepcionado cuando salieron del salón de belleza, no con peinados extraños y gigantescos que apenas cabrían en el coche, sino con simples estilismos después de un rutinario tratamiento capilar. Hubiera deseado que el salón de belleza fuera mío; así habrían salido pareciéndose a dos superzorras con cenizas de arbustos incendiados rodeando sus caras pintadas.
Quizá fue por eso que cuando me preguntaban qué quería ser cuando creciera, la primera cosa en la que podía pensar era peluquero. Me encantaba ir a la barbería con mi padre, sentirme como un niño grande yendo en el asiento delantero del coche. Mis primeros cortes de pelo me los hacía una mujer bastante sexi a las afueras de Phoenix, a modo de somnolientas carreteras secundarias del desierto. Tenía el pelo largo y negro, y fumaba mientras me cortaba el pelo, un cigarrillo apretado entre sus dientes mientras yo chupaba mi chupete.
Más tarde, mi lugar habitual para cortarme el pelo pasó a ser el que se encontraba en la entrada del supermercado Smitty’s. Cuando me senté en la silla, un hombre muy bronceado y con arrugas me preguntó si quería el G. I. Joe o el Mr. T. «El Mr. T, obvio»: él llevaba una cresta mohawk. Mi padre, pensándose que el peluquero iba en serio, le golpeó el hombro y le dijo: «Un corte normal es suficiente». Cuando nos marchamos, me sentí algo alicaído. Mi corte de pelo era el mismo de siempre.
Un día, en una zapatería Stride Rite, una mujer mayor y masculina que vestía un traje de chaqueta de poliéster descubrió que no sabía atarme mis propios zapatos. Ella me enseñó el método “orejas de conejo”, haciendo dos lazos y girándolos, uno alrededor del otro. De repente ya podía atarme mis propios cordones. Salí de allí con un par de zapatillas Hot Wheels con cordones que, tal y como me juró, me harían correr más rápido. En el patio del recreo, cuando las puse a prueba, me percaté de que eran tonterías. No corría más rápido que con mis viejas zapatillas de velcro.
Parecía que allá donde fueras alguien estaba siempre intentando engatusarte con un fiasco. Tanto si era una criatura de juguete que no secretaba tantas babas como lo había hecho en el anuncio, o Michael Jackson, que no actuaba en realidad en El capitán EO de Disneyland —tan solo era una película en 3D que se proyectaba durante todo el día—, el mundo estaba lleno de exageraciones. Me sentía un pánfilo, y a menudo avergonzado de mis expectativas sobre la magia real. A veces creía que la gente podía leer mis pensamientos excesivos, y ello me humillaba.
No entendía que lo que veía por la televisión no era real. Me quedé paralizado una tarde de sábado, con una muñeca repollo[1] colgando de mi mano, mientras Gene Siskel y Roger Ebert evaluaban The wall, de Pink Floyd. Mostraron un clip de escolares que caminaban hacia una picadora de carne y acababan convertidos en salchichas. ¿Dónde estaba esa picadora de carne, y qué me haría caer en ella? La imagen se había insertado ahora en mi psique, pero también la canción. Necesitaba escucharla otra vez. Encontré a mi madre en su habitación e hice la mejor interpretación que pude, esperando que le sonara. ¿Qué significaba “no necesitamos educación”?
Читать дальше