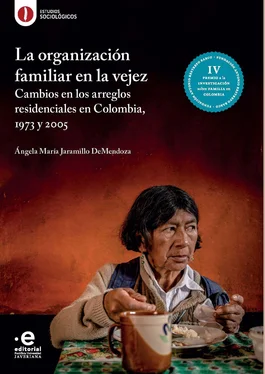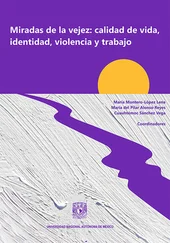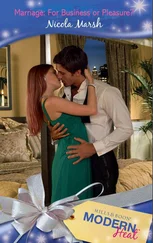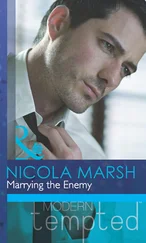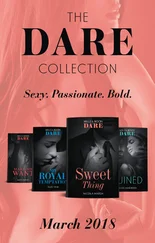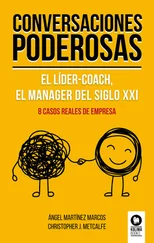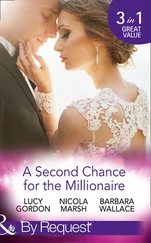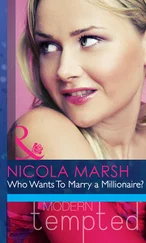Entre las recomendaciones que la investigadora pone a consideración de sus lectores está la solidaridad, como la base de todas las demás medidas que se pueden imaginar para que la vida no termine de manera desastrosa. La solidaridad es, en efecto, el principio que sostiene las colectividades humanas, como lo descubrió la sociología en sus comienzos. Pero, como suele suceder en la vida real de los mamíferos pensantes, el cerebro límbico prevalece, con demasiada frecuencia, sobre el cerebro reflexivo. Así se entiende que en el diario trajín de los humanos salga, con frecuencia, lastimada la dignidad de las personas, porque la fuerza sustituye a la razón.
La ancianidad, que trae consigo la plenitud del conocimiento y, por tanto, de la experiencia, también trae, por lo general, la disminución de la fuerza física de la persona. Esta es la apariencia engañosa en la que se apoya el prejuicio contra la vejez, pero la disminución de la fuerza no disminuye la dignidad del ser humano. La solidaridad es la única forma de refutar ese prejuicio y de iluminar el cerebro reptil para que los seres humanos de cualquier edad nos tratemos como seres humanos y no como sabandijas.
Bienvenida la invitación de Jaramillo a esta nueva visión de la vida humana desde la perspectiva de aquellos que la conocen por su propia experiencia. Esta actitud puede beneficiar a la gente, cada vez más numerosa, dada la evolución demográfica de los humanos, incluidos los colombianos.
ALEJANDRO ANGULO NOVOA, S. J.
Introducción
Las sociedades contemporáneas se encuentran en medio de importantes cambios demográficos, como el envejecimiento de las poblaciones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y el Caribe van a registrar entre el 2000 y el 2025 un aumento de 57 millones de habitantes mayores de 60 años, esto es, el comienzo de la vejez de las generaciones nacidas luego de la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX. Para el 2050, se proyecta que el 23 % de la población de la región será mayor de 60 años. En Colombia, entre el 2000 y el 2020, esta población se duplicará, al pasar de 3,3 a 6,5 millones, con una tasa de crecimiento del 3,8 % para el 2019. Cerca del 12,3 % de la población total será de personas mayores. La edad mediana de la población será de 29,7 años; mientras que en el 2005 era de 25,3. La relación entre la población mayor y la menor será más simétrica: por cada persona mayor de 60 años habrá dos menores de 15 años; entre tanto, en el 2000 era de cuatro (Jaramillo, 2012).
Este nuevo contexto demográfico es consecuencia de dinámicas sociales más amplias que se experimentaron en la mayoría de los países de América Latina durante el siglo XX, como las transiciones demográfica y epidemiológica, los procesos de industrialización y urbanización, los cambios educativos, entre otros. Estas transformaciones son parte de un proceso de largo plazo que se expresa en unas características poblacionales y de condiciones de vida muy distintas al inicio y al final del siglo (Flórez, 2000; Angulo y Vejarano, 2015). Un ejemplo es el cambio en los arreglos residenciales de la población mayor, que se diversificaron a lo largo de un siglo, pasando de formas extensas y nucleares a monoparentales, compuestas y unipersonales (Centro de Psicología Gerontológica y Ministerio de Comunicaciones de Colombia, 2004; Dulcey-Ruiz, 2013).
En el siglo XX, la población colombiana se multiplicó por diez, al pasar de cuatro millones a comienzos de siglo, a más de 42 millones de personas en el 2000. Tal aumento se explica por el rápido ascenso de las tasas de crecimiento, que alcanzaron el 3,3 % anual en la década de los cincuenta, con un posterior descenso que llegó al 1,7 % en la década de los noventa (Palacios y Safford, 2002). Esta transición demográfica indica el desarrollo de una fase caracterizada por altos niveles de mortalidad y fecundidad, y de baja esperanza de vida, a otra en la cual la mortalidad y la fecundidad decrecen y aumenta la esperanza de vida. Colombia se destacó en América Latina por la velocidad con la que bajó su mortalidad (29,5 por mil en 1900 a 6,3 en 2000) y natalidad (47,7 por mil en 1900 a 27,5 en 2000) y con la que aumentó significativamente su esperanza de vida, que pasó de 31 a 72 años de edad (Flórez, 2007).
La fase inicial de este cambio demográfico sucedió en la primera mitad del siglo XX, en la que era común que las mujeres tuvieran un buen número de hijos (entre ocho y veinte), de los que sobrevivían muy pocos, debido a las precarias condiciones sanitarias de las viviendas, así como por el tratamiento de las aguas de consumo y de residuos. Solo hasta los años veinte –con las mejoras sanitarias, la conformación de los sistemas de salud, las mejoras de los recursos médicos contra la viruela, el tifo y la malaria, el uso del agua hervida y los hábitos de aseo doméstico– comienza a disminuir la mortalidad infantil (Rodríguez, 2004). El hecho de que cada vez sobrevivieran más hijos –acompañados por una importante influencia católica pronatalista– favoreció el aumento de la población que en los años cincuenta llegó a triplicar (11 548 200) los 4 000 000 de habitantes que se registraron a comienzos de siglo.
El control de la mortalidad influyó en el aumento de la esperanza de vida y, en consecuencia, de la población de edad. Según el censo de 1918, las personas mayores de 65 años escasamente llegaban al 3,5 % del total de la población. 1Para ese momento, la población anciana no registraba todavía una relevancia estadística, que iría ganando con la reducción en el número de hijos, que pasó de siete por mujer, entre 1950 y 1965, a tres hijos, entre 1990 y 1995 (Flórez, 2000). Para el 2005, la población mayor de 60 años alcanzaba el 9 % del total nacional, con más de 3,5 millones de personas, lo que expresaba el cambio de la distribución por edad, así como el avance del proceso de envejecimiento demográfico.
Uno de los principales efectos de los cambios demográficos observados en la primera mitad del siglo se registró en los tamaños y arreglos residenciales, en los que se volvía cada vez más común un tipo de familia, que se conoce como extensa. La componen los padres e hijos, así como la presencia de otros parientes como la abuela, tías, primos, hijos naturales o huérfanos (Gutiérrez, 1975). Tal organización doméstica se extendió hasta los años setenta, con un Índice Sintético de Fecundidad de 6,8 hijos por mujer. La mayoría de personas que hoy tienen 60 años participaron en esta forma de familia extensa. Su mayor prevalencia se encontraba en los estratos medios y altos; mientras que en los bajos se observaba con mayor fuerza la familia nuclear o más pequeña, en las que, probablemente, no disminuía la mortalidad infantil al mismo ritmo que en los estratos medios y altos, debido al bajo acceso que tenían a los sistemas sanitarios y de salud. En este tipo de familia, las mujeres –especialmente las hijas menores– estaban a cargo del cuidado de los integrantes dependientes del grupo familiar –niños, enfermos, ancianos...– y de las labores domésticas, 2en tanto que los hombres se ocupaban de las labores productivas para el sostenimiento familiar (Rodríguez, 2004). A comienzos de siglo, por cada 100 personas en edad productiva se registraban 82 dependientes, en su mayoría niños, porque en ese momento la esperanza de vida y la proporción de personas mayores de 60 años eran bajas (Flórez, 2007).
Solamente hasta la década de los sesenta, con el inicio de la segunda fase de la transición demográfica, 3que se caracterizó por el progresivo descenso de la fecundidad, se observan profundos cambios materiales y simbólicos en las formas de ordenamiento y relacionamiento familiar, es decir, en los arreglos residenciales.
Читать дальше