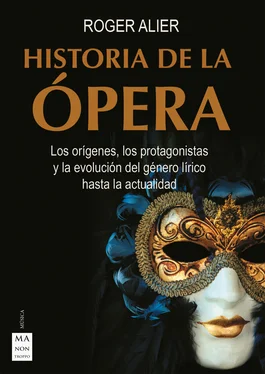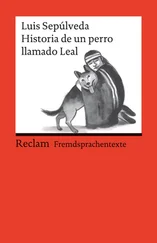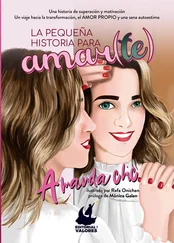Finalmente en los años finales del siglo XX se produjo el inesperado renacimiento de los autores barrocos: potenciado especialmente por el mundo musical francés e inglés, los grandes títulos de Lully, Rameau, Händel, Gluck e incluso Telemann han empezado a salir del olvido y a ocupar escenarios, festivales y eventos musicales.
El verdadero difusor de la ópera: el disco
Sin embargo, justo es reconocer que en muchos casos ha sido otro camino el que ha convertido la ópera del siglo XX en un panorama mucho menos yermo de lo que habría sido. A ello ha contribuido el perfeccionamiento gradual del mundo del disco. La gran fecha de la historia de la ópera en el siglo XX no es la de los estrenos de Wozzeck, Peter Grimes o The Rake’s Progress , a pesar de sus indudables virtudes, sino el día en que la industria discográfica inglesa presentó en público el disco de vinilo, el llamado LP, en 1948. Por primera vez era posible juntar en dos o tres placas flexibles y no excesivamente frágiles, de casi dos o tres horas de música, haciendo posible para el operófilo doméstico y poco compatible con los gastos o los desplazamientos requeridos por los teatros, el goce de una ópera completa, muchas veces más «completa» que en la mayoría de los teatros de entonces. Pronto les fue posible a tales operófilos discográficos el agenciarse títulos que no era fácil presenciar en directo, y procurarse una discoteca creciente, con todo lo que era posible obtener en este terreno. No se ha valorado suficientemente, sin embargo, la enorme influencia que el nacimiento del disco LP tuvo sobre la difusión de la música entre el público europeo medianamente culto, hasta el punto de que empezó a ocurrir a la inversa: eran los discos los que animaban la creciente variedad en la programación de los teatros, y los artistas y sus proezas vocales en repertorios obsoletos hacían necesaria la adaptación de las temporadas líricas a los crecientes deseos operísticos del público.
Por supuesto que esta labor de difusión del disco de vinilo se vio incrementada poderosamente por la aparición del disco compacto, CD, en 1984, que ha hecho posible una difusión aún más grande no sólo de los títulos en circulación, sino de otros muchos que van apareciendo de la mano de compositores que parecían destinados al olvido más completo y también a la de otros que han confiado al CD sus nuevas creaciones. En este sentido también la música contemporánea se ha beneficiado de este soporte auditivo que permite la valoración de nuevas creaciones incluso cuando los teatros renuncian a los crecientes gastos de sus puestas en escena.
A estos medios de difusión musical hay que añadir también la destacada labor —aunque menos crucial— de los medios de difusión audiovisual: el ya casi desaparecido láser-disc, el vídeo y el DVD, surgidos a lo largo del último tercio del siglo XX.
Es muy curioso observar que estos medios de difusión han contribuido a crear una masa anónima que consume estos productos, e incluso los atesora, a pesar de que rara vez pisa un teatro. Las cifras de venta de las casas discográficas —normalmente poco fiables— no permiten hacerse una idea de la magnitud de este fenómeno que incluye también a un importante sector que no se interesa por la música propiamente dicha, sino por las proezas vocales —actuales o históricas— de las grandes estrellas del canto.
Problemas, y sin embargo, un buen futuro
El mundo de la ópera sigue desarrollándose en todos los sentidos: programación, repertorio, medios de difusión, etc. A pesar de lo que creen quienes no la viven de cerca, sigue habiendo una producción viva y activa de óperas incluso en estos primeros años del siglo XXI. Sin embargo, hay que reconocer que la vida operística choca con la curiosa e inesperada frivolización cultural que se hace sentir en estos años de transición del siglo XX al XXI. Se banalizan los componentes del género, se vacían de contenidos los estudios, se minimiza la seriedad de la crítica musical, se jalean avances aparentes que no tienen solidez alguna, se pierde la profundidad y el valor de la información que se difunde, cada vez más mayoritariamente, a través de los mass media . Cualquier espectáculo llamativo es saludado como un nuevo capítulo de la historia del género, como si cuatrocientos años de historia fueran a modificarse por un hecho puntual y transitorio.
Otro factor preocupante es el nuevo enfoque teatral de algunos realizadores astutos, que minimiza la presencia de la música: algunos actúan de un modo que hace pensar que la música es «aburrida»: se llevan a cabo escenificaciones de las oberturas, se falsean los contenidos argumentales para demostrar la agudeza teatral o política del realizador, se llenan de personajes adventicios las escenas más importantes de un drama musical que merecería más atención del público y que no se le distrajera de lo esencial. Algunos de estos realizadores se jactan incluso de desconocer la obra cuya puesta en escena están llevando a cabo (!); otros utilizan la tecnología audiovisual propia de otros campos para «renovar» las óperas del pasado.
No todo es negativo en este nuevo camino emprendido por la parte visual de la ópera, pues genera polémicas y despierta el interés por el género incluso en personas que no se habrían aproximado al mismo. Pero no hay que confundir lo esencial con lo transitorio, y mucho menos considerar que cualquier idea teatral va a renovar la ópera.
Tarea inútil, porque la ópera se ha ido renovando sola. No hay más que observar una fotografía de una representación de Aida en 1910 y otra de 1980 para observar como por sí solo, el concepto operístico, escenográfico, de vestuario y de actuación ha variado por sí mismo, sin necesitar de esos empujones tal vez bienintencionados, de los renovadores a ultranza.
Algunos artistas se apuntan rápidamente a este clima de superficialización de contenidos: interesa más ser famoso que artista verdaderamente sólido.
No hay que arredrarse: si la ópera ha resistido cuatro siglos de cambios y alteraciones, también resistirá a los que se apuntan a ella como medio para sus especulaciones personales. No es un fenómeno puramente circunstancial, sino un problema de estos años, que es de esperar que se disipará convenientemente con la entrada en una nueva fase —¡una más!— del largo camino de estos más de 400 años de existencia.
I. LOS PRIMEROS PASOS DE LA ÓPERA

I. EL TEATRO MUSICAL DEL RENACIMIENTO
Aunque el proceso sería muy largo, de hecho la ópera, como espectáculo profano de la nobleza, se fue gestando a lo largo del Renacimiento, y su aparición, en el fondo, no fue sino consecuencia del nuevo enfoque que se daba a la música de entretenimiento cortesano, apartado de toda pleitesía del mundo de la religión que había estado obsesivamente presente en los siglos medievales.
El hombre nuevo del Renacimiento gustaba de los juegos y entretenimientos totalmente profanos. Éstos, al principio, tenían formas musicales procedentes del mundo de la música eclesiástica: la polifonía, la costumbre, tan fuertemente arraigada, de cantar a varias voces, para obtener un efecto armónico de conjunto en el que la melodía tenía todavía una presencia más bien escasa y ocasional. Lo que se valoraba en la música de estos tiempos era el efecto auditivo creado por la superposición de las distintas melodías integradas en el conjunto, y aunque en el siglo XVI ya empiezan a percibirse corrientes de valoración especial del efecto melódico, tardaría todavía mucho tiempo en lograrse su independización y la eliminación de la música de carácter polifónico.
Читать дальше