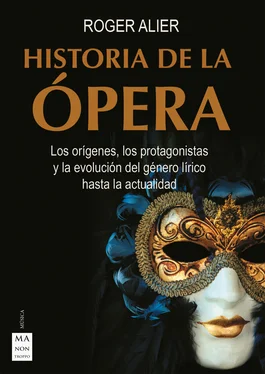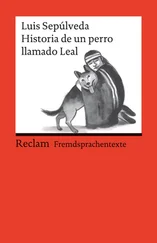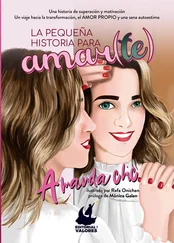| XXVIII. |
La ópera alemana en Europa |
| XXIX. |
El máximo fenómeno operístico alemán del siglo XIX:Richard Wagner |
| XXX. |
El gran proyecto wagneriano: la Tetralogía |
VIII. El nacionalismo operístico
| XXXI. |
El nacionalismo musical italiano: Giuseppe Verdi |
| XXXII. |
El lento adiós al belcantismo: cambios estilísticos |
| XXXIII. |
Las óperas del nacionalismo europeo y americano |
IX. La tentación del realismo operístico
| XXXIV. |
La ópera verista italiana |
| XXXV. |
El postverismo |
X. La ópera en un mundo «moderno»
| XXXVI. |
La ópera del siglo XX en Alemania |
| XXXVII. |
Consideraciones finales |
Cronología
Bibliografía

Hoy en día el aficionado a la música tiene un conocimiento mucho mejor del género de la ópera de lo que era corriente hace cuarenta o cincuenta años, cuando Europa entraba en ese elemento tan importante de difusión cultural que fue el disco de 33 rpm (hoy «disco de vinilo») que permitió que por primera vez los aficionados pudiesen escuchar en su domicilio, de un modo sistemático y bien organizado, las óperas más importantes del repertorio de todos los tiempos, que iban apareciendo gradualmente en los comercios del disco. Son pocos los historiadores del género que reconocen o mencionan siquiera la enorme importancia de este hecho, pero lo cierto es que sin el mencionado disco «de vinilo» —convertido a partir de 1984 en el universalmente difundido CD— hoy en día seguiría el gran público casi totalmente ajeno a las grandes obras del género operístico, que no siempre ven reconocida su primacía, ni siquiera su existencia, en las programaciones, casi siempre erráticas y desorganizadas, de los teatros de ópera de todo el mundo.
Estamos, pues, en un momento óptimo para publicar un libro que pueda ser para el lector el modo definitivo de hilvanar el proceso por el cual el género operístico se ha ido desarrollando desde sus remotos orígenes, en torno a 1600, hasta sus complejas pero apasionantes propuestas de los primeros años del siglo XXI que han de cambiar, sin duda, de manera radical muchos de los planteamientos que hasta aquí habían sido consustanciales con la ópera.
Adentrémonos pues en ese complejo mundo, y salvando sin duda los gustos personales de cada uno de los aficionados al género, reconozcamos que la ópera sigue viva y mucho, a pesar de los tremendos cambios sobrevenidos en su historia más reciente.
R. A.

Acaban de cumplirse 400 años del nacimiento de la ópera como espectáculo musical y teatral. De estos 400 años, quien escribe estas líneas ha vivido algo más de cuarenta, 10 % del total. Teniendo en cuenta la brevedad de la vida humana, y la dedicación que he mantenido durante estos años a este género único en el mundo, puedo considerar que llevo a cuestas un considerable bagaje de experiencias, y que en este período de tiempo se han presenciado numerosos e importantes cambios en la forma y en el fondo de la ópera, que es un género que por su estrecha vinculación a casi todas las formas artísticas (la literatura, las artes visuales, el teatro y la propia música, además de los hechos históricos que le han servido de marco) permite obtener una visión amplísima del quehacer humano. A esta consideración se debe el que en las páginas siguientes haga un análisis detallado de la historia apasionante de la ópera.
En este libro, y sin dejar de lado lo esencial, he incluido también las distintas formas y manifestaciones de la ópera en aquellos países que no han ocupado un lugar central en su historia, pero sí una presencia que, en definitiva, contribuyó en su momento a difundir el género en tierras poco conectadas con la corriente operística predominante. Se citan autores checos, polacos, eslavos en general, americanos, o anglosajones y escandinavos que normalmente se pasan de largo en las historias del género. Tal vez la división por países haga la lectura menos continua, pero facilitará a quienes sólo se interesen por las corrientes más importantes, esquivar los apartados que no sean de su mayor interés; aunque auguramos que la curiosidad acabará llevándolos también a descubrir autores, teatros y ciudades que contribuyeron, en su momento, a la difusión de este fenómeno artístico que es la ópera.
No es ésta una historia de los cantantes, sino del género musical al que llamamos ópera. Aun así se mencionan algunos, pero solamente los que de alguna forma intervinieron en el desarrollo de la lírica, si bien no se detallan sus realizaciones ni sus proezas vocales, salvo en casos muy precisos.
Los orígenes artísticos de la ópera
Forma teatral surgida del acoplamiento de las diversas experiencias artísticas surgidas del Renacimiento, la ópera aparece en escena justo cuando ese movimiento artístico está siendo sustituido por su sucesor, el barroco. Fue esta feliz coincidencia la que vigorizó sus primeros pasos en la vida cultural europea: el barroco es la apoteosis de lo teatral, de lo efímero y de lo espectacular, y la ópera con su fugacidad y su leve momentaneidad, era el arte idóneo para fascinar a todos los niveles de la sociedad. Por esto, en la sociedad barroca fue posible que el nuevo género fascinara tanto a nobles como a plebeyos, tanto a quienes ocupaban lugares distinguidos en los teatros como a los que se hacinaban en las plateas (sin asientos, en aquel entonces) o en los pisos más altos de unos locales que habían nacido como remedo de las plazas públicas, en las que hasta entonces había vivido mayoritariamente el teatro popular.
Los cien primeros años de la ópera, más o menos, debieron el arraigo de la forma a su feliz coincidencia con la estética existente: luego el género se fue adaptando a los sucesivos cambios que sufrió el arte europeo. Entre ellos el producido por el descubrimiento, en 1748, de las ruinas de Pompeya y Ercolano, que provocaron la irrupción de una oleada clásica, el llamado neoclasicismo.
Un género sin visión histórica
Durante mucho tiempo, la ópera fue un género de consumo inmediato y de poca perdurabilidad. Podemos estar seguros de que cuando el alemán Gluck y el italiano Calzabigi, en los inicios del neoclasicismo, eligieron un tema neoclásico para su «ópera de la reforma», en 1762, no tenían ni la menor idea de la previa existencia de La favola d’Orfeo de Monteverdi. No existía entonces todavía la noción de lo que hoy denominamos «historia de la música»: la música era un arte que se gozaba en el momento de su producción, y que podía perdurar en los teatros como puede durar una buena canción de moda… y poco más. No se reponían los éxitos de antaño, porque el cambio de gusto que se operaba en poco más de una generación hacía obsoletas las óperas del pasado, e innecesaria su recuperación. Afortunadamente, las creaciones antiguas se solían conservar en polvorientos archivos, sin que nadie se ocupara de rescatarlas, y así ha resultado posible, cuando apareció el concepto de historia musical, recuperar una parte importante de esas composiciones olvidadas, para gloria y deleite del sorprendido público de estos últimos cincuenta o sesenta años, no muchos más.
Читать дальше