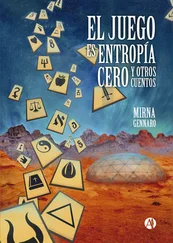—¿Aló, aló?
—Me mandaron avisar.
—¿Qué?
El olor que desprendía su cuerpo era un dulce perfume a flores muertas. El intoxicante aroma de la madreselva. Sostenía mi mano con extrema delicadeza —como si se fuera a partir si la rozara con más fuerza—, mientras me internaba por un pasillo pintado de celeste y un niño con voz aflautada tomaba el asiento tras el mostrador y le decía algo en guaraní, que no alcancé a escuchar. Me condujo hasta un cuarto carcomido por la humedad e iluminado por un foco de cuarenta vatios enroscado en un boquete cercano al techo. Abrió un armario. Tomó un algodón. Destapó un frasco. Puedo atestiguar que lo mojó y la solución lo volvió morada (recuerdo haber pensado que el color semejaba a la sangre vertida en los pactos de suicidio) y con ella frotó mis yemas. El lúpulo, extraña planta —dijo— que calma y apacigua nuestras ansias a la vez que disuelve nuestras manchas (puedo jurar que también —y, a la vez— dijo, nuestros pecados, como si las dos palabras se pudieran fundir en una sola o fueran la misma). Hay que guardar cuidado, sin embargo, pues su esencia sedante nos puede adormecer cuando no lo procuremos o volvernos invisibles a los ojos de los demás cuando dejamos de tenernos fe. Ya está, continuó, elevando una décima el timbre de su voz. Se paró y desapareció antes de que pudiera responder o agradecerle. Cuando salí al almacén, el niño seguía allí, sentado en la misma banca (como si lo hubiera estado siempre, por siglos, toda la vida); sin embargo, el olor era otro: el almacén, impregnado por el resinoso aroma del cardamomo, seguía el evanescente trazo de una madreselva en flor. Esa corrompida fragancia me acompañó a la calle. Intenté encender un cigarrillo pero solo me quedaban cucarachas, las puntas que guardaba para casos de emergencia (cuando me importaba poco quemarme los labios con tal de chupar algo de humo y perderme en él sin tener que pensar). Ni siquiera llegué a encender el fósforo cuando miré mis manos y noté su color rosa pálido y su suavidad. Hacía años —debía ser desde mi temprana adolescencia— que no sentía tanto abatimiento. Pensé (lo sigo recordando ahora): una parte delicada que poder lastimar. Sin atreverme a presumir una razón, puedo decir que ese fue el momento en que sentí un escalofrío que recorrió mi columna y pensé en la inoportuna presencia de la muerte acercándose ansiosa hacia mí.
—Que no salga hoy.
—¿Aló?
Así que quedamos en eso. Yo seguiría los pasos de la Dulce Narcisa, las huellas que dejaba, para reportárselas a Renzi cada dos semanas. Por eso me pagaría una cifra considerable, sugerida por él, más los gastos en que incurriría. De eso hace cuatro meses. No sabía mucho sobre la mujer que seguía: que se había visto involucrada en una artificiosa estafa, que había tomado el primer barco que salía de Marsella (por su relativa cercanía a Bilbao sin ser puerto español) y había desembarcado en Cartagena donde, involucrada con una banda de traficantes, había logrado el intercambio del dinero robado por las piedras preciosas, desconociendo que estas, a su vez, traían cola de paja. De lo cual se enteró violentamente cuando intentaba cruzar la frontera con dirección a Ecuador. Desde allí había seguido un camino dentado, plagado de artimañas, que la había traído hasta Paraguay. Donde, sintiéndose lo suficientemente lejos (de todo: en distancia, tiempo y circunstancias) ahora, impasible, llevaba una vida sin necesidades y, más bien, exagerados lujos. Era una mujer ridícula, aguda y ponzoñosa. Y yo la seguía. No me interesaba saber más, me molestaba su estridente risa, su maquillaje excesivo, sus eternos vestidos de fiesta. No quería internarme en su ruin figura para descubrir a un ser humano desolado. No me quería involucrar (y tal vez descubrir algo salvable). Me bastaba con observarla, escribir mis informes y dejarlos sobre el escritorio descansando por varios días antes de llevarlos al correo. Pero mi interés se perdía al igual que, a falta de otro nombre, mi agudeza. Me daba cuenta que estaba al fin de un camino: sin ser fiel a mí mismo (indagar, llegar al por qué) todo perdía sentido. La había rastreado por demasiado tiempo y con pocos resultados. En un último intento que solo sirvió para agravar los síntomas, la seguí; seguí a la Dulce Narcisa a ese almacén del centro para saber algo más sobre ella (pero como sospechaba, estaba solo esperando encontrar un reflejo mío en esa búsqueda, ocultar mis secretos con la excusa de ver los suyos). Cuando entré, después que ella saliera, no indagué sobre su presencia en el local, sino que me dejé invadir por el aire, el aroma de la lánguida mujer que atendía y el que su impúber acompañante desprendía. Olvidé a Narcisa y, como un tierno estúpido infeliz, pedí ese filtro de amor como si no tuviera mejor cosa que hacer en la vida. Ese fue el día anterior a la llamada, cuando la pensé ver desde el balcón del hotel, ver el filo de su pollera girando en redondo alrededor de la esquina del edificio de enfrente. Cuando me levanté aturdido a media tarde y pensé haberlo soñado, descubrí el frasco sobre el velador, que fue el momento en el que comencé y no paré de tomar whisky con guaraná por dos días seguidos. En ningún instante mis pensamientos me llevaron a Narcisa y su atenazada y espantada risa, sino a ella. Me emborraché y acabé besando mi propia imagen sobre un espejo que luego lancé calle abajo antes de salir por la puerta principal del hotel sin que nadie me detuviera.
(En su caída libre al vacío, el cristal recortó una imagen del suelo: al fondo de la plaza —y aumentado por el lente pulido— un canillita que revisaba su atado de diarios y tomaba mosto helado leía un titular sobre la extraña muerte de una española asfixiada en su propia habitación; su cuerpo cubierto por un penetrante olor a sábila y cardamomo —que nadie supo definir con certeza si exótico o nauseabundo— antes que ese mismo espejo, hecho mil añicos, recogiera la sombra de un hombre que salía del hotel y que, por resultar casi invisible a la vista de los transeúntes, nadie regresó a ver, a pesar de su más que evidente trastorno).
Encontré al niño sentado en el mismo sitio pero, esta vez, tenía una expresión acorralada en la mirada. Me habló, con la misma voz del teléfono (la voz aflautada que me advirtió), una voz que no articulaba el español, que a lo sumo sabía repetirlo. Con señas le expliqué que no entendía guaraní. Me señaló el corredor con la mano. La urgencia del momento me hizo descender a tropezones, la encontré en la última habitación. Blandía como una consumada acróbata las esmeraldas sobre su cuerpo desnudo. Las piedras, como un mecanismo barroco de aflicción, transitaban chocando contra algo que antes no estaba allí. El lustre nuevo de la codicia era bromo. Me sentí el perpetrador de una escena que no debía presenciar. Desde la puerta observé a esa réplica de mi amor que reía con la misma espantada carcajada de Narcisa.
Supe, sé, que en sus libros encontraré un bálsamo; que acertaré en descubrir qué dosis de artemisa o esclarea o hisopo impregnado con ramas de enebro provocarán su regreso. Pero, mientras tanto, espero en un estado de perfecta vacuidad —donde no existen distinciones entre ella y yo— y Horacio me enseña ciertas palabras en guaraní, del mismo modo que yo lo entreno en las artes del secreto, las huellas dactilares y el aroma de la verdad. Es un arreglo donde hemos hallado acomodo. Lo único que lo perturba es el rumor de una risa estridente que retumba en el corredor de una estación con un solo tren que nunca acaba de partir.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше