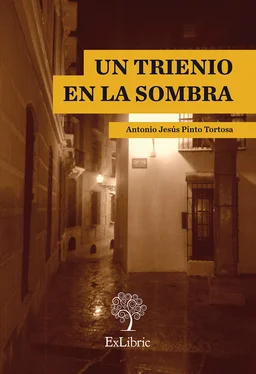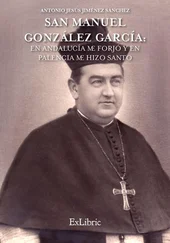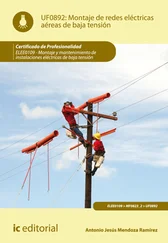De modo que a aquellas alturas atesoraba ya una amplia experiencia y un profundo sentido de la responsabilidad y la profesionalidad, inculcados por mis padres. Además, tenía el orgullo de no haberme visto jamás en la necesidad de pasear la condición de “cesante” de puerta en puerta, implorando favores a alguien que me emplease cuando este o aquel partido saliese del poder. Esa era la ventaja de no tener partido.
Cierto es que nunca fui un gran abogado por cuyos servicios se peleasen los litigantes. Mi formación había sido más bien tradicional, y la situación económica de mis padres, desahogada sin ser boyante, solo me había permitido pasar una corta temporada en la Universidad de Alcalá. Mi padre siempre me había ofrecido pagarme más tiempo de estudio fuera si repercutía en mi beneficio, pero yo tenía conciencia suficiente para no exprimir el sueldo de un escribano público y para no alejarme de mi madre, cuya salud era algo delicada por aquel entonces. Años después, un tumor acabó llevándola a la sepultura y dejando un vacío en el hogar que ni mi padre ni yo hemos sido capaces de llenar jamás.
Pese a las limitaciones descritas, respondía perfectamente al perfil que se buscaba en la Real Audiencia de Granada: serio y expeditivo. Además, me había ganado cierta fama de Quijote, es decir, de abanderado de causas imposibles, por lo que los togados más venerables de aquella santa casa siempre derivaban en mí cualquier empresa que les diera pereza afrontar. Así podría explicarse el acontecimiento que dio un giro a mi vida.
Era una mañana lluviosa de otoño, la primera de aquellas características de un mes de noviembre que había comenzado algo caluroso, pero que se había ido templando poco a poco hasta preludiar el frío invierno que nos aguardaba a orillas del Darro. Yo acababa de dar por cerrado un caso que se había fallado unos días antes, y estaba recopilando y archivando el material para poder consultarlo cuando fuese necesario. La perspectiva era más que cómoda. Con una jornada relativamente despejada de trabajo, me proponía comer con mi padre, tomar el café y leer el periódico en el casino, y cenar con una chica a la que frecuentaba desde hacía unos meses. Entonces se abrió la puerta de nuestra oficina y un alguacil me dijo:
–Don Pedro, el señor presidente requiere su presencia de inmediato.
Temblando dentro del pantalón, atravesé aquellos pasillos ancestrales, donde el mobiliario, que no había sido renovado desde que la casa se inaugurase en tiempos del rey don Carlos I, proyectaba siniestras sombras que se asemejaban a fantasmas que me acechaban en cada recodo del camino y maldecían mi dicha. Finalmente, llegué frente a una puerta de mayores dimensiones, que daba acceso al despacho del presidente de la Audiencia. Tímidamente toqué con los nudillos sobre la dura superficie de nogal, entreabrí una rendija, por la que introduje mi cabeza, y pronuncié, casi susurré, un apagado “¿da usted su permiso?”. El presidente parecía esperarme, porque me miró sin sorpresa, hasta diría que con cierta indiferencia, y me respondió:
–Tome asiento, licenciado, por favor.
Nunca me cayeron bien los altos cargos, y este menos que ninguno. Desde que había tomado posesión de la presidencia de la Audiencia, había dejado claro que solo le importaba medrar en su puesto para, con el tiempo, llegar a ocupar algún puesto de diputado, o incluso a detentar algún ministerio. Mientras tanto, todo lo que deseaba era una vida apacible, que no estaba dispuesto a poner en riesgo por la menor reforma de la institución, que por otra parte necesitaba un lavado de cara urgente. Sin embargo, era evidente que ahora algo le rondaba la cabeza, una idea incómoda que le impedía rendir sus horas reglamentarias de ociosidad diaria, y el hombre quería matar pronto esa mosca que zumbaba tras su oreja.
Una hoja amarillenta, garabateada y con el sello de la Audiencia, cubrió su orondo rostro después de que me invitase a entrar en su despacho, con una frialdad que habría helado hasta las rocas de la remota Siberia. En el reverso del documento alcancé a ver la fecha: 17 de octubre de 1831. Entonces caí en la cuenta. El documento que el presidente sostenía en sus manos era mi hoja de ingreso en la Audiencia, como simple chico de los recados de la sala de lo criminal. Aquel documento no era sino el primero de una larga sucesión que conformaban una nutrida carpeta sobre su mesa: mi hoja de servicios, que él estaba revisando cuando me hizo llamar, y que seguía consultando en mi presencia sin inmutarse. El mensaje parecía claro: “tu futuro está en mis manos, pollo”.
–Sus compañeros hablan bien de usted, Pedro, y halagan sus servicios.
El hecho de que conociese mi nombre de pila no me sorprendió tanto como su declaración. Yo tenía amigos en la Audiencia, pero no tantos. Quienes lo eran evidentemente me tenían en alta estima, y quienes no lo eran también habrían cantado las maravillas de mi trabajo, sin duda para engordar mis méritos artificialmente con objeto de cargarme el muerto cuya podredumbre hedía a kilómetros de distancia.
–Seguro que mis amigos han exagerado mis virtudes ante usted, señor –repuse–. Uno trata de cumplir con su trabajo como mejor sabe y de corresponder a la amistad de quienes tanto le aprecian.
Una media sonrisa de chacal se dibujó en sus labios. Yo había procurado ser suficientemente irónico para que se percatase de que preveía el golpe. Así sabría que le sería difícil darme gato por liebre, y que le convenía ser directo conmigo, andándose sin rodeos. Si tenía que afrontar alguna empresa que nadie quería cargar sobre sus propias espaldas, pero que todos querían descargar sobre las mías, lo mejor era ser francos el uno con el otro y empezar a trabajar en firme cuanto antes.
–He de reconocer, licenciado, que no todos tienen la curiosa habilidad de hacer amigos en el trabajo –siguió diciendo el presidente, mirándome impávido–. Sinceramente, no sabría si la suya es una virtud, o simplemente una inteligente estrategia de supervivencia.
No había arena suficiente en el desierto para llenar el silencio que siguió a aquella reflexión, mientras él permanecía parapetado tras varias montañas de papel, estrujando las cuartillas que contenían el resumen de mi carrera entre sus dedazos, que se asemejaban a diez palillos de tambor: un augurio de que su salud vascular acabaría llevándoselo a la tumba más pronto que tarde.
–Además, tengo entendido que trabaja fuera de las horas de oficina. Según se comenta, suele usted llevarse pesados legajos a su casa a hurtadillas, para sumergirse en los recovecos de cada caso que atañe a su jurisdicción... Y que muchas veces presta su auxilio desinteresadamente a sus compañeros, para contribuir a agilizar el seguimiento de alguna que otra causa.
Me miró durante algo más de un minuto, serio primero y sonriente después, con el apetito insaciable de una hiena que busca la carroña debajo de las piedras.
–¿No cree usted que su “servicialidad” hiperbólica puede ocasionar inconvenientes a sus compañeros?
“Suficiente”, pensé. Entre las declaraciones veladas de mi superior se abría camino, tímidamente, el nombre de la persona que me había recomendado para aquel trabajo. Era cierto que había adoptado la costumbre de llevarme algunos expedientes de vez en cuando para estudiarlos en casa, detenidamente, en parte porque mis compañeros me habían sugerido que era un buen método para aprender el protocolo de acción en cada investigación y en cada juicio. Como también era cierto que, a veces, porque los míos eran ojos que aún no estaban viciados por la inercia burocrática, había sido capaz de apuntar algunos indicios que, en ciertas ocasiones, habían ayudado a mis colegas a salir adelante en una causa enquistada desde hacía tiempo. Hasta la fecha, nadie se había molestado por ello, entre otros motivos porque mi nombre nunca figuraba cuando una causa se resolvía, como ocurre con el nombre de todo buen aprendiz que se precie. Pero un personaje sí que me había increpado hacía ya algunas semanas.
Читать дальше