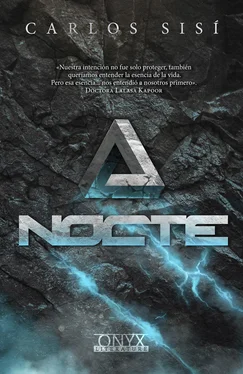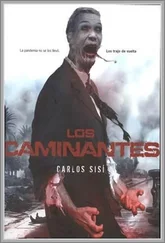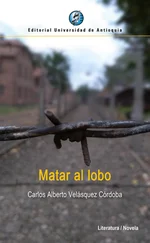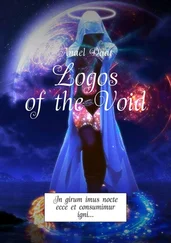Aunque no era habitual en ella, ese día llevaba un sari de gradientes naranjas, sencillo pero sin duda bonito.
Lalasa no había vivido nunca en la India. Su padre, que podía ser considerado casi un shudrá, la casta más baja del hinduismo, era un obrero que trabajaba en una curtiduría de pescado. La India tiene siete mil kilómetros de costa, y, aun así, comer pescado en ese país no es lo más apetecible del mundo; los turistas y los expatriados ni se lo plantean, y ningún indio lo consideraría un manjar. El pescado tiene que viajar miles de kilómetros hasta su destino final, y el viaje es aterradoramente arrastrado y agónico incluso para los que han nacido allí. Según se atraviesan zonas y se hace de día y luego de noche, se puede pasar de temperaturas extremas similares a las que se soportan a las puertas de un horno y al terrible y despiadado espacio de helor que subsiste por debajo de los cero grados. Los cráteres en las carreteras tampoco ayudan a que el pescado llegue en condiciones saludables. Por esos y otros motivos, el padre de Lalasa Kapoor nunca hizo mucho dinero, pero se conformaba con lo que tenía: algo de alimento, un techo (que no era poco) y ropa, siempre de segunda mano, siempre obtenida de lo que otros tiraban. Era suficiente y, de todas maneras, muchos millones de personas en la India vivían, o sobrevivían, aún peor que él.
Pero cuando nació su pequeña, todo cambió. Había algo indeciblemente peor que comer pescado en el país, y eso era…
Ser mujer.
En la India concurrían muchos de los grandes males del mundo. Cosas como las dotes; los infanticidios; la constante, desmedida y apabullante cantidad de violaciones; la falta de libertad y la discriminación eran el día a día. Y los pederastas. Nativos de mejor fortuna y visitantes extranjeros pagaban por acceder a sus depravaciones usando niños, o bien los conseguían por medios más directos, como el rapto. Mirando a su bebé, tan perfecto, hermoso, pequeño y sonriente, el padre de Lalasa Kapoor decidió que, tal vez, él se mereciera vivir en un sitio como aquel, pero ese bebé inocente, puro, emblema del amor entre dos seres humanos y heredero del futuro del planeta merecía algo mejor. Era genuina magia. Era hermosa. Diminuta y sencilla como los pequeños milagros que se producen en un prado cuando las plantas se esfuerzan por prosperar, y lo hacen. Se merecía eso. La vida. Una oportunidad, al menos. Solo una pequeña ventana que le hiciera alejarse de la maldición del accidente geográfico de su nacimiento.
El padre de Lalasa sabía cómo vivía la gente en otras partes del mundo. Nunca había pensado demasiado en ello, entre otras cosas porque carecía de tiempo para devaneos mentales. A veces trabajaba doce horas y otras catorce, y cuando llegaba a su mísero catre en su destartalado cubículo, se tumbaba y dormía. Solo dormía. Pero tampoco pensaba en ello porque la diferencia era… desproporcionada. Para que un europeo o un norteamericano comprendiera la desproporción, sería como si todo el mundo en el planeta viviera en una de esas mansiones que a veces aparecen en las revistas, las de los actores más conocidos del mundo, con yates aparcados en el río que tocara el enorme jardín de la casa, y un aeropuerto privado. Era… otro mundo. Lejano. Raro. Inalcanzable.
El padre de Lalasa Kapoor hizo cosas, ese tipo de cosas que uno nunca habría hecho si se tratara solo de mejorar la situación personal, pero que de alguna manera parecen lícitas cuando se trata de proporcionarle a alguien un bien mayor. Escuchó que en Inglaterra había una enorme comunidad de indios que tenían negocios y hacían compras en los supermercados, conducían coches y tenían acceso a la cultura y la educación del país. Museos. El Museo Británico. Parques. Jardines. Colegios. Comodidades, y hasta lujos.
Trabajó mucho. Trabajó muchísimo y se ensució las manos con cualquier cosa que le proporcionara unas rupias, aún más si eran libras o dólares americanos. Los dólares eran como el oro puro, y en la India era más valioso aún. Pero lo hizo; el día tercero después del segundo cumpleaños de la pequeña Lalasa, se acercó a su mujer y le enseñó un set completo de documentos, incluyendo un billete de avión para el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y un contrato de alquiler con la fianza pagada para un sitio llamado Cathcart Road en Earls Court, London SW10.
Ella lloró. Miraron a la pequeña Lalasa hasta que se quedaron dormidos de puro desfallecimiento, porque estaban felices de poder salir de allí, claro, pero también estaban aterrados.
Lalasa conoció la realidad y la miseria de la India a través de sus estudios, programas de televisión, periódicos y revistas. Tanto el Reader’s Digest como el National Geographic incluían a veces denuncias sobre cómo era la vida en la India, y lo que no contaban se lo preguntaba a sus padres. A ellos no les importaba que les preguntara; querían que tuviera la perspectiva, que fuera consciente de que debía honrar todo lo que tenía en la vida, porque no era gratuito.
Por eso, a veces, la doctora Lalasa vestía un sari. Por eso y porque era bonito.
—Señorita Kapoor, por favor —dijo una voz a su espalda.
Lalasa se dio media vuelta. Era el hombre alto y en cierto modo apuesto que vestía siempre chaqueta y corbata, incluso los sábados. Se acercaba hasta ella bajando las escaleras del edificio. Lalasa pensó que resultaba apuesto por su aspecto aseado, pero sin duda, lo era por sus modales y ese acento de Oxford que denotaba cultura. Pero, sobre todo, se trataba también del tipo que le escuchaba siempre con verdadera atención.
—¿Me permite hablar con usted un instante? —preguntó cuando llegó hasta ella.
Lalasa respondió con una sonrisa.
—Por supuesto… —dijo—, Tom, ¿verdad?
—¡Sí! —dijo—. Qué memoria… Debe de venir mucha gente. Felicidades por el éxito de sus sesiones.
Lalasa sacudió ligeramente la cabeza.
—Sí, es verdad —dijo, pensativa—, aunque… no estoy segura de que eso sea algo… bueno. Ojalá estas cosas no fueran necesarias; significaría al menos que habría algo menos de dolor en el mundo.
Tom asintió.
—En todo caso, yo la felicitaba por paliar un dolor del que no es responsable, por supuesto…
—Así que la felicitación —continuó diciendo Lalasa— es válida y la acepto.
Tom sonrió.
—Dígame, ¿de qué quería hablarme?
—Necesitaré un momento —dijo Tom—. ¿Me permite que la acompañe mientras le cuento?
Lalasa tenía varios dones, eso era innegable. Uno de ellos era percibir a la gente. Le bastaba un solo instante para saber si quería a alguien en su vida o si lo quería bien lejos. Y le bastó algo menos que un solo instante para saber que…
Sí. Lalasa se lo permitía.
***
Paseaban por la calle algo después del atardecer. Las farolas ya se habían encendido y los coches pasaban ronroneando por la carretera. En el centro de la ciudad, las luces navideñas adornaban todos los escaparates y las tiendas, y la gente había empezado ya las compras tradicionales mientras disfrutaba de bebidas calientes en los puestos de las aceras. En aquella zona residencial, sin embargo, no había demasiado de todo aquello más que el resplandor ocasional de algún árbol detrás de alguna ventana. Y, sin embargo, el aire festivo se respiraba por todas partes.
—Sabe, doctora… —empezó a decir Tom.
—Por favor, llámeme Lalasa.
—Sí, por supuesto. Lalasa. Durante los años de mi formación tuve profesores buenos y profesores excelentes. Los profesores excelentes contagiaban las… imagínese la palabra en mayúsculas: ganas. Ponían entusiasmo en lo que explicaban, contaban las cosas con perspectivas diferentes, reales… Sus historias y sus anécdotas llegaban porque… ¿Sabe por qué, doctora?
Читать дальше