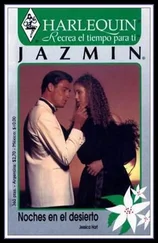Antes de continuar su lección sobre la Segunda Guerra Mundial, el profesor nos pidió la tarea que por primera vez no había hecho y, en su lugar, entregué una hoja en blanco con mi nombre. Lo peor fue que no me importó en absoluto.
Me pasé el resto de la hora tratando de leer una novela para clase de Literatura. Cuando el profesor me pidió por favor que la guardara, levanté la vista de las letras y presencié como todas las cabezas del aula se giraban a mirarme. Ahí, en la fila del medio, vislumbre la de Valentina antes de que sus ojos descendieran al suelo.
Me limité a cerrar y guardar la novela en mi mochila y, luego de unos minutos, la volví a sacar. Esa vez no me dijeron nada.
Camino a casa decido tomarme un taxi. Comenzó a llover y mirar a través de la ventana se siente por unos segundos como estar de nuevo en aquella noche de sábado. No logro quitar de mi mente esas imágenes ni por un segundo. Como si fuesen una de esas canciones pegajosas que no puedes dejar de cantar hasta que llega un momento en el que te hartas hasta de ti misma y, aun así, la sigues tarareando.
Me bajo varias calles antes porque, según marca el reloj de las tarifas, estoy llegando al límite de mi dinero. La lluvia golpea mi piel empapando mi capucha y mi mochila se vuelve más pesada con cada paso hasta que finalmente alcanzo el porche de casa. Una vez dentro, arrastro mi cuerpo escaleras arriba hasta la cama. Pongo la alarma a las cuatro y me tapo con el acolchado.
El olor de su shampoo me golpea y termina de desarmar lo poco que permanecía unido en mí.

Son las cuatro y media cuando escucho la campana de la puerta sonar mientras la empujo. Instantáneamente me invade el olor a café al dejar la humedad en la calle y entrar en un ambiente tan cálido como familiar. Todavía no hay mucha gente, solo un par de mujeres por un lado y un señor leyendo el diario en el otro.
Busco el rincón junto a la ventana, ese lugarcito tan nuestro donde solemos pasar las mejores horas de nuestra semana. Son dos butacas revestidas en cuero negro de estilo retro, separadas por una mesa enclenque que siempre mantenemos firme colocando un par de servilletas dobladas con fuerza bajo uno de sus pies.
Detrás de la barra diviso a Gabriela agachada organizando unos papeles. Con Valen la vemos todos los viernes cuando venimos a merendar, solo es un par de años mayor que nosotras, pero su estatura no lo demuestra. Siempre nos atiende con una sonrisa. Se nota que es de esas personas que disfrutan de su trabajo.
–¿Cómo va todo? –me saluda al acercarse.
Me estiro para darle un beso en la mejilla antes de tomar asiento.
–Bien... –me las arreglo para decir.
En seguida noto como frunce el ceño. No tiene mucho sentido mentir, mi cara habla por sí sola.
–En realidad más o menos –admito–. Nada que no se pueda arreglar con una taza de café.
Responde a mi sonrisa forzada con una mirada sospechosa.
–¿Y Valen? –pregunta, acentuando con la cabeza hacia el asiento de enfrente.
De inmediato invento una excusa.
–Va a venir más tarde hoy. Tuvo un par de problemas con su novio.
–Ay, ay, ay… ese novio –dice sacando un trapo húmedo de su uniforme y pasándolo sobre la mesa a pesar de que no es necesario.
–Sí –respondo por compromiso–. Más de lo mismo, supongo.
A veces no llegamos a juntarnos antes de venir y cada una sale de su casa por separado. No suelo ser muy puntual, pero a estos encuentros siempre soy la primera en llegar. Gabriela se detiene a charlar conmigo esos días y casi siempre sale a colación Tomás: como hay fines de semana que no la deja salir. Como hay días que dice estar jugando al fútbol con sus amigos, pero ellos suben fotos estudiando. Como hay madrugadas en las que la despierta solo para que tengan sexo... Y más. No soy del tipo de gente que divulga la vida de sus mejores amigos, pero con Gabriela es diferente. Ella solo nos conoce a nosotras y, además, ¿qué ganaría hablando a nuestras espaldas? Otros dirían que ni siquiera le importa lo que le cuento, que solo presta atención para no perder a una clienta. Sin embargo, algo me dice que sí le importa nuestra historia.
Tampoco hemos hablado tanto, pero el poco intercambio que hemos tenido me ha parecido genuino, desinteresado.
–Así que, ¿lo de siempre? –pregunta, otra vez con una sonrisa.
–Sí, por favor. Y si puede ser, ¿el café con crema?
Me guiña un ojo dirigiéndose a la cocina y, minutos más tarde, vuelve para dejar una gran taza humeante de café frente a mí. En un platito aparte me trajo dos bombones. Siempre suele esperar a que estemos las dos para hacerlo, supongo que se nota en mi cara la falta de dulzura.
Son las cinco menos cuarto.
Media taza de café y dos bombones más tarde sigue sin entrar nadie al lugar. Afuera llueve torrencialmente. Los autos rompen su camino a través de las gotas, pero muy poca gente transita la avenida. Ni siquiera hay historias para inventar. La preocupación lentamente me emborrona el pensamiento, así que saco la novela que empecé esta mañana y me pongo a matar el tiempo. No recuerdo nada de lo que leí hasta ahora, las palabras simplemente flotan en la página como una sopa de letras sin sentido.
S olo se demoró unos minutos .
Tres capítulos más tarde son las cinco y media. Usualmente nos reunimos a las cinco. Cada vez que escucho la campana de entrada, me volteo con la ilusión de encontrarla. Pero sin éxito. Ya me pedí otro café y esta vez con el trozo de pastel de chocolate de todos los viernes. Es lunes, pero qué más da. Por alguna razón me da la sensación de que el cacao que usaron para este es más amargo.
La vista se me empieza a cansar y ya me cuesta seguir con la historia. Apenas recuerdo el nombre del protagonista. Ya no veo el caso en seguir engañando mi mente y, por lo tanto, decido guardar la novela. Cuando me giro a mirar la calle me doy cuenta de que el cielo oscureció y tengo la cara cubierta de lágrimas. Soy un desastre, pero de repente, el teléfono vibra sobre la mesa.
Me comienza a latir el corazón a mil por hora, es su número. Lo reconocería hasta leyéndolo en braille. Intuyo que habré borrado su contacto hace un par de minutos, en un ataque de infantilidad que sufrí entre la primera y la segunda taza de café. Algo que ya me sabe a siglos de distancia.
Se acordó, al menos lo hizo.
Deslizo el circulo verde y me llevo el aparato a la oreja.
–¿Hola? –contesto, víctima del entusiasmo.
Al parecer mi voz tarda en llegar al otro lado, lo único que escucho por un par de segundos eternos es una respiración. Estoy a punto de volver a saludar, cuando finalmente recibo una respuesta.
– Micaela .
Y entonces quedo helada. Porque no es Valentina. Es su número, pero no es ella. Se trata de una voz más grave, esa que me persigue en mis pesadillas. Mi mano tiembla y comienzo a sentir mi garganta demasiado seca, áspera. Trago saliva en un intento de poder, al menos, formar palabra. Y lo enfrento.
–¿Tomás?
No. Esto no puede estar pasando.
–¿Qué haces con el celular de Valen? –le pregunto con un enojo que comienza a esparcirse por cada célula de mi cuerpo.
–¿Qué hago yo con el celular de mi novia? –me contesta insolente–. ¿Porque no me explicas mejor que hacías acostándote con ella el sábado a la noche?
¿ Qué?
Sus palabras derriban todas las fuerzas que me quedan, ya no sé qué hacer. No sé cómo hacer. Le contó. No puedo creerlo. Fue nuestro encuentro más íntimo, más secreto y ella se lo contó a la persona que más odio en este mundo.
Читать дальше