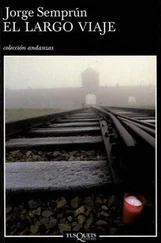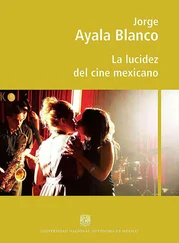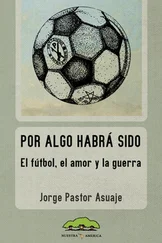Tres pasos: trabajar, fumar, nadar. A la pileta de la calle Paraguay, le sumé la olímpica de River. Creí que los habitués tendrían una mirada parecida a la mía. Puro instinto. Fue así. En los bordes, entre largo y largo, nos saludábamos –una sacudida de cabeza, algún comentario−, ensimismados, con respeto. A través de las antiparras, las cosas se veían distintas. Las caras, perfectamente ovaladas, cambiaban el gesto ordinario –por lo general, severo en los porteños− y ganaban otro cuyo signo era el asombro: las bocas, semi abiertas; las orejas, erguidas; la piel, brillosa y fría. Había un tránsito en nosotros. Nos volvíamos anfibios. Escapábamos del marco de la especie. Llegué a estar cuatro horas en el agua y esto, como no podía ser de otra forma, supuso asimilación al elemento. No hablo de modificaciones físicas –aunque también las hubo: arrugas en la piel de las manos, por ejemplo−, sino de algo relacionado con las ideas. Varió mi noción de horizonte. Esto que digo tuvo eco en todos los órdenes de mi vida. Por ejemplo: me invitaron a escribir una nota para una revista de la universidad. Elegí un tema que manejaba: diastema. ¿Qué es un diastema?, me pregunté. Y cuando repetí la definición de manual −ese espacio entre los dientes− me pareció tan elemental que resolví no pensar en eso ni en nada. Rechacé la convocatoria. Lo que me movía estaba en otro lado. Ese nuevo estado no me inquietó, pero, de todas maneras, un poco me afectaba. Para atenuar el malestar, hice más estrictas mis rutinas, me resguardé en la repetición. También empecé a tener largas charlas telefónicas con mi madre, que se mantenía fiel a su blindaje personal.
Un día, siguiendo un mal consejo, compré un canario. Hice lo que indicó el criador: puse la jaula en un lugar seco y luminoso, a resguardo de temperaturas extremas. Por la mañana, el pájaro cantaba orientado hacia el Este, con los ojos negros y minúsculos clavados en la distancia, como si estuviera ciego. Cuando se me ocurría dormir hasta tarde, le tapaba la jaula con un trapo, pero igual su actividad seguía siendo frenética. Saltaba de la percha al bebedero y del bebedero a la percha, comía, se sacaba los piojos. La oscuridad no lo tranquilizaba; al contrario, parecía ponerlo nervioso. Hacía un ruido rarísimo con el pico.
Pasaron dos meses y no aguanté más. Lo quise regalar: el rechazo de parientes, vecinos y amigos fue unánime. No supe qué hacer. Soy un tipo afectivo, pero necesitaba resolver el asunto rápido y de la mejor manera. Ya no soportaba más limpiar la bandejita, cambiar el agua y barrer el alpiste. Un lunes de octubre tomé la decisión. Abrí la ventana y alenté al pájaro para que se fuera. Planeó hasta una medianera, miró el cielo –su cabeza amarilla giró de izquierda a derecha− y, con un impulso eléctrico, se largó a volar: su cuerpito amarillo desapareció entre los edificios. Comenté el asunto en el instituto con otros dentistas y me criticaron como si fuera un asesino. Me dijeron que los canarios nacen y viven en cautiverio, que cuando están en libertad se mueren de hambre o se los comen los gatos. No pude imaginar peor destino para el pobre animal y me sentí culpable por un tiempo.
El novio de Raisa había nacido en Dachau. Se llamaba Karl y desde chico disfrutaba de la música: era la tercera generación de oboístas. Hablaba poco, pero tocaba extraordinariamente. También era estúpido, muy estúpido. Quizás por hábito social: en Alemania, el Estado lo resolvía todo, absolutamente todo. Fue él quien me recibió en casa de Raisa. Se presentó y, casi sin transición, me incorporó a una rueda de gente. Un amigo de mi novia, dijo, y me dejó con ellos. Eran tres personas y hablaban de historia argentina con total soltura. Un viejo aseguraba que durante el gobierno de Roca se habían tomado medidas económicas extraordinariamente acertadas. Considerar al presidente Roca un simple mataindios es cosa de ignorantes, dijo.
Un mozo servía copitas de brandy. Agarré dos y las vacié. Después, otras dos. La bebida me noqueó de inmediato y este hecho me avergonzó. Sentía que no estaba a la altura de las circunstancias. Me apoyé en una mesa y escuché a los que me rodeaban mientras esperaba que se me pasara el mareo. En ese momento, de la nada, apareció Raisa con un vaso de agua en la mano. Pestañaba seguido, y ese tic le sumaba belleza. Me saludó con un beso en la mejilla, un roce. Se hizo evidente la sociabilidad, pero no el afecto. ¿Todo bien?, preguntó y no esperó mi respuesta. Encogió los hombros y siguió con los saludos. Aproveché su entrada para despegarme del grupo. Atravesé una cortina y salí al balcón que daba a la calle. Encendí un cigarrillo y me dejé estar. En el horizonte, se estiraba una nube. La noche, el aire de la noche, me limpió la cabeza enseguida. Quedé como nuevo. Pude fumar plácido, con la mirada vacía. El tráfico de Santa Fe resonaba de fondo. Me metí un Mentoliptus en la boca y entré al salón. En ese momento, los músicos se acomodaban para tocar. Raisa hizo un gesto con la cabeza y se alisó la pollera antes de sentarse. El concierto duró menos de lo esperado, mucho menos, y resultó excepcional: las obras de Haas se escucharon nítidas. Cosa rara, hubo momentos del concierto que me llevaron a mi infancia o, más precisamente, a ciertas mañanas de mi infancia.
Terminó la música y sirvieron champagne. Fueron generosos. Yo me senté en el apoyabrazos de un sillón y charlé con una chica de diecinueve años. El hilo dental es indispensable para una buena limpieza, comenté. Después, me acerqué a Raisa. Estaba radiante y extenuada. Es tarde, le dije. Voy yendo. Quería hablar conmigo y me lo hizo saber con un gesto. ¿Mañana?, pregunté. Mañana, confirmó. Cerca del mediodía. Acá en casa, dijo. Tenía el rímel del ojo izquierdo corrido, apenas, dos milímetros. Era tan luminosa que ese defecto también la adornaba.
Una multitud de cinco personas. Eso éramos, ni más ni menos. En River había un tipo, Dani Russo, la reencarnación de Del Vecchio pero pelado −mismo perfil, misma actitud− que trabajaba de guardavida. Un día me vio en el agua y se acercó bamboleando los brazos. No hablaba, daba órdenes: la cultura física va de la mano con lo castrense.
Excelente estilo, dijo. Y movió las cejas dando a entender que después, cuando yo terminara, quería hablar conmigo. Tardé: en esa época, entrenaba el mayor tiempo posible, pero Russo era obstinado y me esperó en el banco del vestuario. Revisaba planillas: tenía alma de síndico; con una Bic punteaba cifras, cada tanto negaba con la cabeza como si los números no le cerraran. Exudaba cloro. Definitivamente, era un nadador de interiores. Su propuesta era sencilla: armar lo que él llamaba una brigada de entrenamiento. Tres mujeres y dos varones. Yo sería el quinto. Se cierra con usted, aclaró. No tutearme era señal de disciplina. Para él, solemnidad y obediencia eran la misma cosa. La luz artificial rebotaba en la piel de su cráneo. Llevaba un silbato amarillo colgado al cuello. Arrugó la frente y se frotó la nariz. ¿Fuma?, preguntó. No esperó respuesta. Más le vale que deje ya mismo. Me reí en su cara. Me habló del rendimiento. Volví a reírme en su cara.
*
Empezamos a entrenar un sábado a la mañana. El cielo no ayudaba; mi ánimo tampoco, pero el grupo me rescató. Cuatro personas: un varón, figura de peltre, y tres mujeres jóvenes que promediaban los veinticinco años. Las caras, redondas; las narices, respingadas. Tres versiones de lo mismo. Su edad no las excluía de nada, estaban siempre apuradas, como si se les hiciera tarde para llegar a algún lugar. Se insultaban cariñosamente y a cada rato. Eran pálidas, firmes, nada frágiles. Se movían como si fueran reinas.
Un día organizaron una salida. Un viernes. No, un viernes no, un jueves. Fuimos a Palermo, a un lugar en la calle Gorriti. Russo avisó que no llegaba y hubo alivio general. La mesa que reservaron –baja, ovalada− estaba en un patio grande con una higuera. Las chicas fueron puntuales. Llegaron con anillos, vestidos al cuerpo, eléctricas. Me sentí cómodo de entrada: todos fumaban, los cuatro, incluso la figura de peltre. Dentro del bar, un tipo alto pasaba música. Tenía puesta una remera negra que decía Descarga.
Читать дальше